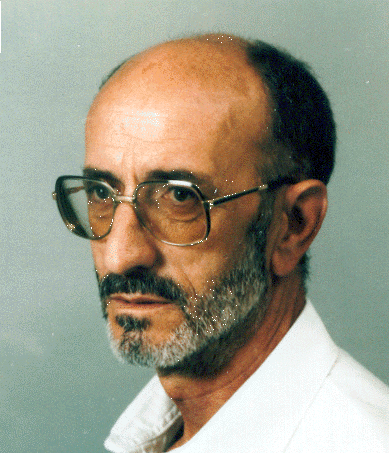|
Relato inacabado ¿Nunca has leído un diario sin orden de fechas? Yo tampoco. “Diario”
lleva implícito escribir todos los días la tontería de turno, y eso resulta
tedioso para quien lo escribe y para quien lo lee. Yo quiero también contarte
mi vida, pero dando saltos en el vacío y parando solamente en lo que refulge
en el fondo del alma. A este modo de narrar suele llamárselo “memorias”. ¿Quizás “Memorias de un espectador”, puesto
que así es como he pasado por el mundo, viendo y no comprendiendo? Quizás, podría ser, pero me resulta una pizca pedante ese
título. Así es que al relato de mi vida he decidido llamarlo como lo que es,
como un relato, pero un relato que nunca tendrá punto final porque, antes de
poner ese punto, habrá terminado mi viaje terrenal. “Relato inacabado”. Éste es el título perfecto. A veces notarás
que, recordando, recordando, vuelvo a tiempos anteriores a lo último contado,
pero es que lo que importa es el orden en la memoria, no el orden en el
calendario. Cuando me paro a bucear en el pasado (que en mí es lo cotidiano,
el presente es la excepción), se me viene a los ojos, como un pelotazo, la
sensación de misterio y de extrañeza que entraña la vida: uno no se reconoce,
uno no sabe por qué hizo aquello, uno tiene la vaga conciencia de que se nace
y se muere a cada instante, sin que mi yo tenga nada que ver con el de diez
minutos antes. Ordenar los recuerdos, tal y como fueron produciéndose en el
tiempo, sería como pretender ordenar la vida, y la vida no tiene ni lógica ni
explicación, la vida consiste en un misterio en el que jamás se llega a dar
con la clave, una puerta que se franquea incesantemente para dar en otra, un
presente insólito, sin ninguna relación con el antes y el después. Lo maravilloso de la existencia de cada cual no es la película
completa de su vida, lo importante es la apertura del viejo álbum por
cualquier página y la sorpresa de una imagen instantánea de aquel que fuiste
un día, aislada del resto, pegada al cartón de la foto para siempre,
inmutable, eterna. La existencia es un misterio que supera al hombre tanto
que la distancias entre sus páginas resultan abrumadoras. Por eso son tan
auténticas y tan hermosas las religiones, porque constituyen el único puente
entre todas las orillas. No seré capaz de ordenar el pasado, ni tampoco quiero. Cada
instante debe seguir donde esté, vivo en alguna esquina y presto a volver a
la memoria con sólo quererlo. Las cosas pasan y ya no vuelven, pero siguen
ahí, como en un eterno presente soñado. Por eso es tan caótico el pasado,
porque aparece por donde le place, sin que aciertes a explicarte la razón de
su regreso por ese recuerdo determinado que, la mayoría de las veces, ningún
lazo tiene con el presente que estás viviendo. Mi presente entonces era Jorge Juan.
Jorge Juan 34 Jorge Juan es deprimente, Jorge Juan es pequeño, triste, viejo y
oscuro. Jorge Juan se llamaba un insigne marino, en cuya memoria le pusieron
el nombre a mi calle. En el piso segundo izquierda del número treinta y
cuatro nací y vivo yo. Siempre que digo Jorge Juan no hablo de nadie, ni de
aquel marino, ni de la calle, sino de mi familia, de mi casa, cuyo nombre
marinero le cuadra, porque es de estrecha como un navío, pero un navío a la
deriva que navega por pura inercia, sin rumbo a ninguna parte. Cuando entro, mi madre está sola, como de costumbre. Mi madre
siempre está sola, con la cabeza apoyada en el puño, el codo en la mesa y el
cigarrillo en la otra mano, siempre inmóvil, esperando no sé qué. A mi madre
la hicieron así, de silencio y soledad. Necesita que alguien la lleve de la
mano hacia la vida, y esa mano se la ha retirado mi padre desde hace ya
muchos años, demasiados años. Hay temporadas enteras en las que todas las
tardes se va al cine sola, a soñar con Charles Boyer, porque a estas alturas, con todos los hijos
mayores, la vida se le ha quedado en eso, en un sueño tonto. Alterna a
Charles Boyer con la visita a la pescadería y las
órdenes a Tomasa, la sirvienta, eso es todo lo que hay en su agenda. Mi madre se pasa las horas pensando, replegada, con los ojos
perdidos en cualquier punto de la calle Núñez de Balboa, la que se ve desde
el balcón del cuarto de estar, el único de la casa que da a esa calle, aunque
no es la suya. Se pasa los días pensando porque tiene las manos
increíblemente nudosas, llenas de articulaciones desorbitadas y ásperas que
parecen querer salírsele del cuerpo, como las tenemos todos los pensadores.
Viéndola tan quieta, tan enjaulada, pienso que así seré también yo dentro de
no sé qué años, porque me parezco un montón a ella, igual de meditabundo y
concentrado…. Y una piedad infinita y
súbita me ahoga al identificarme con ella, tan incomprendida, tan abandonada,
tan solitaria. -¿Qué haces? Ni siquiera me ha contestado. Se ha encogido de hombros, que es
como decir nada. Pero aprendí hace mucho que ella vive en el pasado, y que no
hay nada más que tirar de ese hilo para que se venga al presente. -Siempre que paso por Estrada, cuando estamos en Ávila, me acuerdo
de que allí vivíais antes de nacer yo. Pero no sé cuál casa es. -La del mirador blanco, en la acera de la izquierda, no hay otra
-me contesta con urgencia, como si hubiera olvidado en un instante toda su
soledad- Pero eso fue muchos años
antes. Ni habías nacido tú ni casi ninguno de tus hermanos. Sólo la mayor,
aquella pobrecita que se nos murió antes de que llegaseis los demás. -Vivisteis poco tiempo. -Poco. Tu padre no tenía horizontes en Ávila. Era necesario
venirse a Madrid, si quería hacer carrera. Pero yo lo sentí. Se ha quedado por un momento callada, reviviendo el pasado, y ha
continuado enseguida. Ya no descansa la cabeza en el puño ni fuma. Se le ha
presentado la ocasión de volcar sobre la camilla todo lo que manosea en su
interior. -En la segunda planta, delante del balcón, teníamos una mesita
con un juego de té inglés. Una noche entró alguien a robar y se vino todo
abajo, con un estrépito enorme. Pero ya sabes cómo es tu padre, cogió la
escopeta y me dijo que subiese yo, que él le esperaba abajo con el arma.... Y continúa, enlazando recuerdos con recuerdos
..... -....... La casa era grande. Tenía un patio. Me acuerdo que nos
regalaron un pavo real, y el muy tonto, cuando le poníamos un espejo delante,
abría la cola y se miraba.... Por
entonces tuvimos una sirvienta que era ..... ya me entiendes -me dice, haciendo un gesto- Yo había
notado que me miraba mucho y se lo había comentado a tu padre, pero él no lo
había dado importancia. Hasta que un día la tata mirona me dijo que la
señorita de la casa donde había servido antes era tortillera, y que le había
enseñado a ella. Como yo era entonces una pasguata
no la entendí. Me quedé pensando que sabría hacer muy bien las tortillas; así
es que, en cuanto llegó tu padre, le dije que si tenía que invitar a alguien
que podíamos aprovechar, porque la chica era una gran tortillera, que se lo
había enseñado la señora anterior. Estábamos comiendo en ese momento. Tu
padre se levantó de pronto, sin comentarme nada, se fue derecho a la cocina y
la echó de casa sin más. Y sin apenas respiro, enlaza con más y más recuerdos. -..... Como tu abuelo era el Director de Oyéndola hablar sin fin de su pasado, pienso que también yo,
aunque tengo solamente diecinueve, he cumplido ya un carro de años, de tanto
como tengo para recordar. Soy como una copia exacta de ese mismo molde
pensativo y repleto de añoranzas. Mi madre es como un reloj al que hubieran
quitado la cuerda, siempre anclado en la misma hora, en el pasado. -.... Pero como no podíamos estar con ellos, tu padre aprovechó
la disculpa de que tenía régimen de comidas, por el estómago, y nos fuimos a
la calle Almirante. -¿Con quién no podíais estar? Metido en esos pensamientos de cómo es ella, me he quedado
mirándola tan profundamente que ella ha creído que estaba siguiendo su
discurso, y al hacerle esta pregunta se ha quedado por un momento confusa . -Pues ya te lo he dicho, con mi familia. Estoy hablándote ya de
Madrid, de la calle Almirante. Luego nos vinimos a Jorge Juan, y aquí habéis
nacido casi todos. Pero tú estuviste a punto de no salir de estas cuatro
paredes. ¡Que requetemal te criaste! Y aquí empieza con la larga y difícil historia de mis primeros
años, justamente los que yo es imposible que recuerde. Mi madre tiene los
ojos muy claros y la nariz respingona y graciosa. Su piel es blanca y suave
como el armiño. Habla en tono apagado y lentamente, como si las palabras le
brotasen con trabajo desde un pozo demasiado íntimo y escondido. -.... Después de tu nacimiento siguió una temporada difícil.
Hasta que paré los pies a Eguíbar, que era el
culpable, el que se llevaba a tu padre por ahí. Pero en todos los matrimonios
tiene que haber algo -concluye, desolada, volviendo a apoyar la cabeza en el
puño, como si aquella etapa efímera y pasada de la influencia de Eguíbar tuviera la culpa de su abandono- ....Y ahora ya lo ves. Cuando no está en la oficina,
está de caza; y cuando no está de caza, está en la oficina. Cazar es la única licencia que mi padre se permite en su vida
abarrotada de trabajo. Yo no he conocido esa etapa de la influencia del tal Eguíbar, ni creo tampoco que fuese para tanto, porque mi
padre no es un vividor, es un hombre sufrido, de los que saben renunciar a
casi todo, mi padre es un hombre nacido para perder. No son los culpables la
caza y la oficina, como ella cree; son los culpables ellos mismos, que se han
dejado atrás la vida para siempre. El paso del tiempo todo lo rompe. Pero
estas cosas nadie quiere reconocerlas. -.... Nunca me lleva a ninguna parte -la oigo concluir, al final
de su retahíla de quejas . -Nunca habláis entre vosotros, eso es lo que pasa. ¡Qué más da
lo de viajar, o lo de llevarte a ver a Charles Boyer! -A tu padre no le interesan para nada las cosas de casa, no vale
ni para clavar un clavo, y yo de su oficina no entiendo ni patata. ¿De qué
hablar? -¿Pues de qué hablabais cuando os conocisteis? Ella ha callado, comprendiendo que es inútil buscar otros
culpables. Nos hemos puesto a encender unos cigarrillos. Tiene los dedos
quemados por la nicotina y por la herrumbre de los años. -Cuando tú naciste, me prohibieron fumar. Ya sabes cómo eran
entonces. Te tenían un montón de días en la cama, a caldos y reposo. ¿Sabes
qué hice? Me levanté, abrí el armario y encendí un habano de tu padre. También me parezco a ella en eso.... no en lo de los habanos, en
el carácter replegado y rebelde. Como todas las mujeres de su misma
“quinta”, ella jamás discutía una
decisión del marido, prefería actuar entre bambalinas. Ahora tampoco discuten
las mujeres, han decidido que es más divertido arrebatarle aquel papel de
todopoderoso al hombre y ejercerlo ellas directamente. La cosa funciona así,
a bandazos, del todo al nada y del nada al todo, según las modas. Viéndola ante mí, con el cigarrillo entre los dedos y el humo
azulado flotando sin prisas, se me ha ido la memoria a aquel día en que
Vicente pidió permiso y entró, casi seguido, con la gorrilla en la mano. En
la noria inagotable de mis recuerdos, lo más auténtico y enternecedor es un
cielo azul rabioso, un horizonte de encinas y un caserío en el centro mismo
del Edén. Por eso voy a comenzar este relato por el momento más feliz y
limpio de mi existencia, cuando aún no había aparecido la serpiente y yo era
todavía Adán, un adán inocente y demasiado frágil. El centro del
Edén: “El Carrizal” Vicente era el guarda del Carrizal, la finca de mi abuela. El
hombre se cuadró con todo respeto delante de mi madre y, siempre con la
boinilla en la mano, se puso a contarle no sé qué cosa. Mi madre, que estaba
paseando arriba y abajo por la habitación en ese momento, se detuvo, con las
manos a la espalda y el cigarrillo entre los dedos. Y una nubecilla de humo
azulado, como ahora mientras charlamos, fue subiendo, subiendo, subiendo y
acabó por emerger por detrás de su rubia cabeza. Nunca había visto yo, que
entonces era un niño y me parecían absolutamente naturales las inclinaciones
tabaqueras de mi madre, una expresión tan atónita como la del buen Vicente,
dando vueltas a la gorrilla entre las manos, turbado
y sin creer lo que veía. ¡Resulta que la señora fumaba, igualito a como lo
hacían las cupletistas y esa gente! -¿Te acuerdas de Vicente? Se lo he preguntado de pronto, sin ninguna relación con lo que
ella me relataba en ese momento. Pero, aún así, no ha dudado ni un instante. -¡Mucho! Pero tú no conociste a sus padres, que estuvieron
treinta años de guardas en la finca. ¡Qué distinto era todo! Fumamos a la vez y pensamos a la vez. Quizás antes de sacar a
relucir a Vicente ya me lo había adivinado en la mirada. Usamos la misma
longitud de onda. Sin duda soy una parte de su vida que se le ha escapado de
control. -...... A tu padre no le gustaba que estuviésemos allí solos
cuando íbamos, que siempre era por Semana Santa. Tus hermanas ya eran unas jovencitas,
y había maquis en el monte. Así es que se vendió la finca. -Y a mí me hicisteis la pascua, porque tenía sólo seis añitos y
sueño con el Carrizal todos los días desde entonces. ¡El Carrizal! ¡El Paraíso perdido! Allí me topé de pronto con
las distancias que nunca se acababan, con el silbar de Vicente dirigiendo a
los animales, con el rumor lejano del río y el siseo misterioso de las
bandadas de pájaros levantando el vuelo a nuestro paso, y ya nunca podré
arrancarme del corazón aquel trocito de edén. -Tu padre dijo que era mejor venderlo y hacer un chalet en
Ávila, donde nos conocimos y donde siempre habíamos vivido. Además está cerca
y no tiene maquis. Y lo dice a medias entre resignada y satisfecha. Resignada
porque, aunque el Carrizal era solamente suyo por herencia, sabe que ella
jamás ha decidido ni va a decidir nada. Satisfecha porque el campo no le ha
gustado nunca. En esto último es en lo único en que no nos parecemos nada de
nada. Callamos los dos por un momento. La nubecilla de humo, tan azulada
ella, se sostiene inmóvil en el aire como por arte de magia, absolutamente
inmóvil, dándoles a las cosas que están detrás un aire de irrealidad y de
ensueño. Mi madre vuelve a tomar el hilo de tantos recuerdos que la abruman,
a fuerza de darles y darles vueltas en la cabeza. Pero yo ya no estoy, yo me
he ido despacito por detrás de esa nubecilla de humo azul, como aquella que
dejó atónito al guarda Vicente, me he ido despacito, silenciosamente,
íntimamente, por los vericuetos de la memoria hasta aquellos días tan felices
en el Carrizal. Detrás del azul mágico del humo de los cigarrillos me he
ausentado hasta aquella escalerilla, increíblemente angosta y empinada, de
tarimas a punto de desaparecer por tantas pisadas que llevaban al desván,
donde Vicente, con un silencio inusitado y una expectación para mí crítica,
llevándose el dedo a los labios, me mostraba un par de gallinas, cada cuál arrellanada en su cesto, meditabundas y pacientes,
contagiadas de la penumbra silenciosa del desván. -¿Qué hacen? -Están contando los días que faltan para que salgan los pollos,
porque las gallinas son más sabias que los hombres y cuentan sin calendario
-me contestó mi adorado Vicente, con un susurro de voz. Yo miré con avidez, buscando la puerta minúscula por donde habrían
de salir al ruedo los pollos, que más o menos sabía que eran unos pajaritos
pequeños. -No, hijo. Los pollos están dentro de los huevos, se hacen al
calor de la madre. ¡Qué locura es tropezarse con la naturaleza a los seis años!
Llegué al Carrizal sin saber lo que era la lumbre de encina, donde
borboteaban los pucheros de barro, ni lo que era el tacto afelpado y cálido
de las bocas de las cabras al darles sal en las manos. Llegué todavía niño y
abrí los ojos, de sopetón, a un aire que no acababa en un embudo vertical
entre casas de seis plantas, me topé con un aire que volaba libre, libre, de
encina en encina y se echaba al mundo por detrás del horizonte. Ver desde el Carrizal aquella planicie rojiza, deslizándose bajo
el vientre del cielo hasta más allá de donde la pupila distinguía las cosas y
todo se juntaba en una línea que separaba el mundo de la eternidad, ver todo
eso fue descubrir, en una fracción de segundo, que uno realmente no había
nacido hasta ese momento, que a uno lo habían tenido hasta ayer embobado en
un espectáculo siniestro de luces de neón y bocinas de coches. Me despertaba al amanecer y salía de la cama a la puerta del
caserón disparado, todo seguido, sin un respiro, sin vestirme. Allá, por
donde ese horizonte tan misterioso, resulta que era por donde aparecía el
sol. Jamás lo había visto así. En Madrid siempre andaba por arriba,
despistado, escondido detrás de alguna azotea. Éste, tan grandioso y tan
cándido, tan fraternal que hasta podías mirarlo de tú a tú sin que te cegase,
me dejaba embobado. Hasta que rompía el éxtasis la voz urgente de mi madre,
llamando a desayunar. ¡Desayunar! ¡Ésa era otra! Nada de tacitas cursis, con pajaritos
y lacitos pintados; tazones de loza, gordos, blancos,
pesados y desportillados, que había que cogerlos con las dos manos a la vez y
que terminaron por convencerme de que en el campo todo era de otra dimensión,
magnífica y superior, que nada tenía que ver con el sistema métrico
decimal de la escuela. Vicente no hablaba de sistemas métricos ni decimales,
Vicente hablaba de leguas, de fanegas y de arrobas. Vicente se clavaba en el umbral de la puerta que comunicaba
nuestro lado del caserón con el suyo, se despojaba de la gorrilla y pedía
permiso a doña Teresa. Doña Teresa, claro, era mi madre. Pero lo que más me
encantaba de Vicente era aquella media luna blanca que le atravesaba la
frente de oreja a oreja, ligeramente ladeada, delatora de hasta dónde le
tenía atrapado el vicio de la gorrilla. Vicente jamás entraba sin pedirle
permiso a doña Teresa. Y mientras hablaba, siempre de pie y a un lado, como
si temiera contaminar el ambiente con su sobado traje de pana, le daba
vueltas mansamente a la gorrilla entre las manos. -Lo siento, doña Teresa, pero no he podido evitarlo. Mi madre asintió, disculpando. Mi madre no le daba ninguna
importancia al asunto. Pero el pobre Vicente estaba en un puño. -Le he mandado para dentro con todo lo que se me ha venido a las
mientes, pero el chiquillo estaba volado. Era marcharse a lo que le mandara y
ya estaba otra vez de vuelta. ¿Me comprende? Ya no sabía con qué disculpas
quitarle de allí. Estaban hablando de mí con toda naturalidad, en mi presencia,
porque los mayores tienen la tonta manía de considerar a los chiquillos como
si fueran tontos. Aquella madrugada había parido la yegua en el prado,
pegadito a la casa, y yo, que me levantaba con el primer canto del gallo, me
había topado con aquel asunto maternal, sin duda con la boca aún más abierta
que los ojos, y metiendo al pobre Vicente en un compromiso. Resultaba que los potros venían de las yeguas y que los pollos
venían de los huevos, que, a su vez, venían de las gallinas. Sin duda, la
vida comenzaba a parecerme como mucho más divertida y natural. Yo ya sabía
aquello de que nacemos unos de otros, en teoría, pero el problema estaba en
que nadie me lo había explicado jamás tan a lo bestia como me lo explicó la
yegua aquel día. De todo lo que vi en aquel cursillo acelerado de naturaleza,
absolutamente embobado, solamente una cosa se me quedó en los ojos como algo
pringoso y repulsivo, una masa bailona que se desprendió y quedó inerte sobre
la hierba, inmediatamente detrás del potrillo. Vicente, a mi pregunta, me
dijo que eran las parideras. Quizás
sea aquella repugnante placenta la culpable de mi aversión enfermiza de ahora
hacia los partos. Pero todo lo demás me pareció incontable, soberbio,
maravilloso. Aquel animalito indefenso, de patas increíblemente largas y
titubeantes, apenas vio el mundo, puso en jaque hasta la última fibra de su
desvalido cuerpo y, al cuarto envite, se incorporó temblando. La madre lo
lamía, y a cada lametazo de su amorosa lengua azulada, el potrillo zozobraba
y daba con su existencia de nuevo en la hierba, para volver a incorporarse
sin desaliento, buscando la protección del vientre materno. Aquella vivencia
me hizo comprender, en unos pocos minutos, todo lo que mi madre no había
conseguido transmitirme llamándome, durante años, niño mío. La yegua siguió en el prado y Vicente me trajo para casa. -Si yo hubiera podido traérmelo antes.... Pero tenía que atender
al animal. Mi madre siguió asintiendo. Por su actitud, intuí que
verdaderamente no había pasado nada. No pude comprender el apuro de Vicente,
no señor. Me sentí tan identificado con la actitud comprensiva de mi madre
que me dieron ganas de asentir con ella: Sí,
Vicente, sí, tienes toda la razón, pero no es para tanto, hombre de Dios. Y
perdona que el chiquillo te haya metido en este apuro. Y así que se dio
la vuelta y salió, ya estaba yo otra vez en el prado, junto a él, junto a la
parturienta y el potrillo, que era el protagonista ese día del bombazo social
de aquel rincón del globo. Vicente era adorable. Un día me llevó hasta el río para bañar a
la perra. Se llamaba Leona y era un pedazo de pan. Tengo alguna fotografía
con ella, yo desmedrado y pálido, con Madrid todavía encima, y ella a mi
lado, exultante, sin duda enterada de que iba a salir en la foto con el
señorito, y que hasta la iban a ver en Madrid; yo con mi gorrillo blanco en
la cabeza y ella con sus manchas canela y a cuatro patas. ¡Dios mío, qué
pintas! Me encuentro tan ridículo que no he querido copiarlas en este relato. -Eso de los gorrillos blancos, cuando era niño, es una de las
cuentas que tengo pendientes contigo. -¿Pero de qué me hablas?
-protesta mi madre, desorientada. Estamos muy sincronizados, pero no tanto como para seguirme
hasta el Carrizal, trece años antes y sin ninguna pista. Mi madre se ha
quedado muy sorprendida, con sus ojos claros clavados en mí, porque por
primera vez ha fallado la sincronización, no ha sabido de qué le hablaba. Aquella Leona era una
perra corrientita, por lo que veo ahora en las fotos, pero a mis ojos de niño
me parecía una perraza impresionante, sin duda más alta que yo entonces si
ella hubiera andado a dos patas, como deberían andar todos los perros, si
hubiera justicia. Todavía tengo en el alma la impresión que me hizo verla
aquel primer día. Según Vicente, "iba
para mastín". Este tipo de expresiones son muy de esa gente. Un
ciudadano de Mirueña, menguadito él, renegrido de
pellejo y vivísimo de alma, al pie de la iglesia de su pueblo ante la cual
estábamos me dijo, todo trascendente, que aquel monumento, en principio, "iba para catedral". A mí me
entusiasma ese modo de hablar de que algo “iba” para una cosa pero se quedó
en el camino, mire usted. Pero volviendo a -Ya sé cómo se llama la perra, ya lo sé, se llama
"Toba" -le dije, exultante. Pero no pude comprender la carcajada de
mi madre. Había una encina milenaria allí mismo, muy cerca de la casa, que
casi no la abarcaban entre dos con los brazos extendidos. Aunque estaba en
medio de campo abierto, era como la esquina de todas las calles, donde se
vivía y se hablaba, bajo cuya sombra yo jugaba, mientras mis hermanas se
salían al borde y tomaban el sol en aquellas hamacas de lona y madera de
entonces. Mis hermanas eran ya dos pimpollos y mi madre pasaba angustia
por lo de los maquis. En aquellos cuarenta, con la guerra todavía caliente,
eran muchos los "otros" que se habían echado al monte. A mí me
habían educado en lo más estricto de las derechas (las derechas de mi madre.
Lo de mi padre fue una historia larga y triste de contar) y pensaba con pavor
en aquellos que ella llamaba “rojos”,
cuando la mayor de las benevolencias, y “bolcheviques”
cuando se desahogaba a fondo. Todavía estoy viéndola cada atardecer, comiéndose el cigarrillo
y oteando insaciable el horizonte, allá, para donde el río, para el sur.
Metía a mis hermanas dentro y ella se paseaba de un esquinazo al otro de la
casa, aparentando serenidad. Le habían dicho que los maquis se llevaban de
los caseríos los dineros, la despensa y también las mozas si las había, que
los maquis siempre aparecían al atardecer y eran gente ruda y despiadada,
llena de odio hacia los señoritos. Mi madre, con el cigarrillo entre los
dedos y deambulando de esquinazo a esquinazo de la casa, se sentía morir cada
tarde, mientras miraba al sur. -No se preocupe usted, doña Teresa -le decía siempre Vicente-
Aquí no se llegan porque está por medio el río, se lo digo yo. A esta parte
no se llegan nunca. La seguridad con que se
expresaba el bueno de Vicente a mí se me antojaba realmente definitiva, pero
era evidente que a mi madre no, porque seguía zozobrando cada atardecer. La
verdad es que, analizado, el argumento no era muy convincente. El día que me
había llevado a ver el río y me había dicho que era nada menos que el Tajo,
me desilusioné. Yo había "visto" los ríos desde Madrid, anchos como
brazos de mar. Fue en lo único en que las medidas del campo se me vinieron
abajo. Allí eran más grandes el aire, los árboles y hasta los tazones del desayuno; pero el
río....... Lo que me intrigaba era justamente la seguridad con la que se
repetía Vicente. -Que no, doña Teresa, que no, que aquí no van a llegarse nunca. A mí esa férrea seguridad se me clavaba por dentro, como me ha
pasado tantas veces luego, cuando barrunto que detrás de las palabras hay
algo más, o que detrás de los gestos hay una razón secreta que no se dice.
Esas situaciones se me quedan archivadas, sin aparente motivo, y pasado el
tiempo acabo por descifrarlas, a veces demasiado tiempo, incluso montones de años.
Algo oí entonces sobre algunos familiares de Marcela que no podían vivir en
el pueblo. La intuición de un niño es infalible captando la existencia de
otro significado diferente al que parecen aludir las palabras, aunque su
temprana cabeza no esté aún preparada para distinguir qué es exactamente lo
que intuye. Marcela era la mujer de Vicente. Y aquel fogonazo de entonces,
el que se quedó en mi cabecita bailando, ha retornado de pronto ahora lleno
de luz: mi buen Vicente tenía aquella inviolable seguridad de que los maquis
nos dejarían en paz a nosotros, precisamente a nosotros, los del Carrizal,
porque en el Carrizal vivía Marcela, la mujer de Vicente, es decir, la
hermana de algunos maquis. Pero mi madre no estaba para sutilezas ni
acertijos. Harta de sufrir aquellos miedos vespertinos, un día nos agarró a
los tres, y al autocar, para Madrid. Y en cuanto murió la abuela, que era la
dueña, lo cogieron con una mano y lo malvendieron con la otra. ¡Adiós
Carrizal! ¡Adiós paraíso para siempre! Con tan sólo siete añitos que tenía entonces, ya aprendí que las
cosas pasan y nunca más regresan. Tengo que preguntarle a mi padre, cuando
nos encontremos allá arriba, por qué estropeó mi vida tan tontamente. Porque,
por supuesto, de maquis, nada, los borró Franco del mapa en un abrir y cerrar
de ojos. He hablado de Vicente, del desván donde nacían los pollos de
forma tan arcana y misteriosa, de la salida del sol por encima de las encinas
y de la leche de cabra recién ordeñada, en aquellos tazones de loza inmensos,
sin fondo. Todo en el Carrizal era fantástico, inaudito, maravilloso. El
Carrizal era el Carrizal. (¿Cómo será el cielo?......) Pero todavía no he hablado de ella. ¡Ay, ella! Era menudita y
trigueña, lo mismito que un haz de espigas. Vestía unos pinguitos
sobados y viejos, y lucía una horquilla dorada cogiéndole el pelo a un lado.
Era una dulzura vestida como se viste en el campo, con su carita
infinitamente redonda y su melenita pajiza. Cuando Paulita hablaba yo no oía
hablar, oía música. Ella era así, como un trocito de cielo bajado al caserío,
como un trocito de edén dentro de aquel perfecto edén. Llevaba unas medias de
lana invariablemente caídas y amontonadas sobre los
tobillos, y una mirada inocente en los ojos. Paulita se movía tímida,
lentamente, y a todo respondía con una sonrisa candorosa. -¿Qué haces? -Los deberes. Le he
prometido a mi madre, antes de venir, que haría todas estas cuentas y todas
estas planas -le dije yo, enseñando los cuadernos. -¡Uf! ¡Cuánto sabes! -me contestó ella, llena de admiración- Mi
hermano Emilio también va a la escuela, pero yo todavía no. Yo me puse a enseñarle en los cuadernos, a través de los
barrotes de la ventana, cómo se sumaba. Porque ella siempre venía a verme por
fuera de la casa cuando yo estaba dentro, haciendo los deberes sobre una
mesita de rafia, al borde de la ventana. Paulita venía a buscarme donde sabía
que yo estaba solo. Aparecía por fuera, con su cuerpecito desmedrado, y
comenzaba a ensayar el primer coqueteo de su vida, nada menos que con el hijo
de los señoritos, como en las novelas románticas, aunque no sabía lo que era
eso, porque no sabía todavía ni leer. Creo que tendría seis años, yo siete, y hacíamos una pareja de
cine, yo con mi perfil triste y afilado y ella con su carita redonda y llena
de luz. A través de la reja nos hablábamos de mil cosas tontas, pero
maravillosas; yo dentro, con mis cuadernos, ella fuera, con su horquilla en
el pelo que refulgía al sol de la tarde; los dos solos, rabiosamente solos,
lejos de mis hermanas, de Emilio, de Vicente, de las cabras, lejos del mundo. Todas las noches me abofeteaba yo solo en la cama,
reprochándome: “Goyo, tienes que
decírselo, mañana tienes que decírselo, de mañana no pasa”, y maldecía la
terrible timidez que me impedía confesarle que tenía sólo siete años, pero
que estaba loco por ella. Los días se agotaban, porque al Carrizal íbamos
solamente las cortas vacaciones de Semana Santa. En verano decían que era una
locura, que hacía un calor espantoso. ¡Eran tan poquísimos días! Justo el último que estuvimos allí se
lo dije, al fin se lo dije. Aquella tarde vino por dentro de la casa y
apareció inesperadamente en el cuarto, como si intuyera la solemnidad del
caso. No podía refulgir el sol en el dorado de su horquilla, pero podía ver
su mirada en la oscura complicidad de la habitación. Estuvimos jugando y
hablando un tiempo que me pareció eterno, por despistar, y creí que tampoco
sería capaz de confesarme. Hasta que, de pronto, se oyó una voz lejana ¡Paulita! ¡Niña!, que la llamaba, así
es que se precipitaron los acontecimientos. Ante la inesperada urgencia de su
marcha, tragué saliva y reuní en los labios todas las fuerzas de mi alma. -Tengo que irme -me dijo- Me llama mi madre. -¿Quieres ser mi novia? -le pregunté de sopetón y sin venir a
cuento. -¡Sí, claro! -me dijo en
un vuelo, repleta de felicidad, y salió corriendo. ¿Por qué me había costado tanto decírselo? Acababa de descubrir
que no sólo me quería, era más, era que estaba esperando que abriera la boca
de una vez. Entonces ocurrió una cosa insólita: el cielo y la tierra se
juntaron, el caserío se puso patas arriba y yo me sentí zambullir en un
vértigo inacabable. Permanecí como estaba, sentado en el borde de la mesita
de rafia, mirando hacia la esquina del cuarto, la esquina que ella acababa de
abandonar, mirando la pared vacía y sin ver nada, perdido, deslizándome no sé
por dónde, tal y como había oído en las novelas de la radio que le pasaba a
la gente mayor. No sé el tiempo, pero
estuve así hasta que también a mí me llamaron. Tampoco recuerdo lo que cené,
ni siquiera reparé en los tazones inmensos de loza, que tanto me sorprendían
otras veces. Crucé la puerta corriendo y me planté el primero en la casa de
Vicente. En realidad, el caserón era uno solo, y las dos viviendas se
comunicaban por una sola puertecita que yo me pasaba el día franqueando en
las dos direcciones. Matábamos las largas noches del campo reuniéndonos todos
alrededor de la lumbre de Vicente, con sus leños de encina humeantes y sus
largos escaños de madera, donde nos sentábamos. Pero justo aquella noche, no
sé por qué perversa suerte, fue a caer alguien entre Paulita y yo. No
importaba. Mientras todos se inclinaban hacia delante, hacia el calor de la
lumbre, y hablaban de mil cosas sin orden, los dos nos mirábamos a espaldas
de quien teníamos en medio, como se miran los enamorados, sin saber por qué
uno no puede evitar mirarse. El bailoteo de las llamas le brillaba en la
horquilla del pelo y en los ojos, igual que cuando el sol del atardecer le
daba en la cara. Deslicé la mano por el frío de la madera del escaño, por detrás
de quien teníamos en medio y, a medio camino, encontré el calor de su pequeña
mano que venía al encuentro de la mía. ¡Qué vértigo, Dios mío! Yo sabía que
era fascinante la música de sus labios cuando me hablaba, pero el tacto
cálido de su mano hacía pequeño todo lo demás. Así permanecimos el resto de
la velada, con las manos enlazadas y sin poder hablar nunca más de nuestro
naciente amor. Nunca más..... porque aquella fue la
última noche en el Carrizal. A la mañana siguiente partimos para Madrid, mi
madre huyendo del fantasma de los maquis, y yo viendo pasar la vida sin
llegar a apresarla nunca. -Te acuerdas demasiado del
Carrizal. -Todos los días, toda mi vida. A mi amigo le ha parecido
tremenda la afirmación. Levanta un hombro, ladea la cabeza, hace un gesto de
que tal cosa raya en lo obsesivo. Mi “amigo” no es nadie en concreto, pero
jamás me abandona, es mi conciencia, ese otro “yo” que todos llevamos dentro,
siempre dispuesto a recibir nuestras confesiones, aunque hayan pasado tantos
años por medio. -Te lo he dicho otras veces, se
lo he contado a otras personas, pero desisto, porque nadie llegaréis a
imaginar lo que supuso en mi vida. -Eras muy niño -trata de
justificarme- Para un chiquillo criado en Madrid, y en aquel Madrid oscuro y
pobre de la posguerra, toparse con esa vida tan diferente.... -No te empeñes. Así contado,
parece que aquello fue cosa más o menos natural -y añado, volviéndome hacia
él y mirándole a los ojos- El Carrizal
fue una pequeña puertecita por donde, ya en vida, vi -Dios te perdone la exageración. -Dios sabe que no hablo en serio
del todo. Pero si aquella experiencia nada tiene que ver con las del
cielo...... ¿Cómo será el cielo entonces? -Cómpralo. -¿El cielo? -¡El Carrizal! No le he contestado a eso. Me he
puesto a fabular sobre las cosas hermosas de la vida, ya que son tan pocas. -Cuando muera sé que me dejarán
volver a pasear con mis niños de la mano, aquellos que eran entonces unos
adorables mocosos. Luego todo se estropea, ¿sabes? Resulta que se vuelven
adultos.... El mundo está lleno de adultos insufribles. Y también sé que
volveré a ver a mis perros y a tantos animalitos como he tenido y he amado; y
que me dejarán bajar de nuevo hasta aquel Carrizal de entonces, exactamente
el que era en mil novecientos cuarenta. Todo lo que se acaba no acaba, queda
inmóvil en la eternidad del recuerdo. -¿Pero por qué no llamas a ese
tío, el que lo compró a tus padres, y quedas con él para mañana mismo? -No hace falta. El campo tiene
esa ventaja, que sigue estando donde estaba. He ido alguna vez en estos años. -Yo digo para comprarlo otra
vez, no para verlo. ¿Por qué no? -Porque ya no estamos en mil
novecientos cuarenta. Ha debido sonarle a pata de
banco. Se lo he soltado tan rotundamente que se ha quedado desconcertado. -Lo del “continuo espacio
temporal” no es ninguna tontería, ¿sabes? Si ya pasó aquel tiempo, también
pasó aquel “espacio”, a pesar de que siga estando donde estaba. Lo que tú me
has dicho ahora mismo ya me lo dije yo un día a mí mismo: “Goyo, cómpralo, vuelve a levantar la casa
tal y cómo era y pon otra vez a Vicente, que aún vive. Porque las encinas
siguen estando donde estaban y el sol sigue saliendo por el mismo horizonte”. He tenido que hacer una pausa
por el desaliento. - ......Pero las cosas no son
así. Las cosas, aquí abajo, pasan y se marchan, son eternas sólo en la
eternidad. No pueden volver porque ya no son las mismas. -El Carrizal, que yo sepa, sigue
estando exactamente en donde estaba, a las puertas del Puente del Arzobispo. -El sitio, sólo el sitio, pero
no el Carrizal, no el tiempo, no mi edad, no aquellos ojos míos de entonces.
A veces vuelvo, claro, cojo el coche y vuelvo al mismo camino que arranca a
la derecha de la entrada al pueblo, y llego hasta la misma loma donde sigue
en pie lo poquito que queda del caserío, presidiendo un mar infinito de
encinas, y entro por las ruinas de aquel mismo portón de carros de suelo
empedrado...... Pero ya no me encuentro nunca con Vicente, ni con la mirada
de Paulita, con su horquilla dorada en el pelo. Ya nunca sale Abrumado por tantos
razonamientos, mi amigo no ha osado abrir la boca. No comprende mis fervores,
pero los respeta. -Me gusta regresar alguna vez
para recordar lo que entonces veía, pero que ahora ya no veo, porque por mis
ojos y mi corazón han pasado, como un vendaval, cincuenta años. Intentar
revivir aquello de entonces sería como salir en busca del mismo viento que
entonces azotaba la chimenea del caserón, sería como hurgar en el cielo, a
ver dónde andan las palabras que entonces nos dijimos. Ahora ya es otro el
viento, son otras las palabras y soy otro yo. Si me instalase allí, sin duda
acabaría por deshacer el encanto. Y como él sigue mudo, he optado
por aclararle lo del “encanto”: -La última vez que estuve
ocurrió una cosa tonta que me dejó desencantado. Mira: a la derecha del
caserón estaban las porquerizas, pero más allá no había nada, ¿sabes?, no
había absolutamente nada, el campo se acababa, como si -..... Y ahora has descubierto
que en ese sitio hay una urbanización entera - aventura él, antes de que yo
siga. -La última vez me acerqué a ver
ese borde del planeta Tierra, tras el cual debería hallarse el abismo de la nada.....
Y claro, descubrí de pronto que no, que Reanudamos la marcha. Es un
serenísimo atardecer del otoño, la única y auténtica cara de De aquel Carrizal conservo aún cuatro fotos maravillosas. Son en
blanco y negro, excesivamente pequeñas, de bordes dentados, como en los años
cuarenta las hacían, y en ellas aparezco yo con siete años, flacucho y mal
vestido (como en los años cuarenta se vestía), con un jerseicillo
ridículo pegado al cuerpo, unas rodillas prominentes, unas alpargatas y un
gorrito blanco, de marinero, por si las insolaciones, que era como para
ponerle una multa a mi madre. Hoy, sin embargo, ya no se la pondría. Ese gorrito blanco, tan
ridículo él, ahora lo veo como lo que realmente era entonces, el signo del
celoso amor que mi madre me tenía. El último día que fui a verla al chalet de
mi hermana estaba inclinada hacia delante, apoyada la cabeza sobre los brazos
cruzados en la mesa. Me costó que me atendiera. Cuando al fin levantó la
cabeza, me miró de forma perdida y no se interesó lo más mínimo por mi
presencia ni por lo que le dije. -No es que nuestra madre esté peor, como me habéis dicho, es que
está muriéndose. La internaron en una clínica y murió despacio y en silencio,
como siempre había hecho todo. Pero en ese momento final yo no estaba. Un día
helado y solitario del invierno de Ávila me presenté a pedirle perdón. Metido
en el embozo de mi abrigo, con el alma cansada por mis continuos fallos,
volví a llamarla mamá, como hacía
cuando era niño. Juntos otra vez, ella en su nicho de la pared del cementerio
y yo a sus pies, recordamos aquellas tardes en Jorge Juan, cuando ella
apoyaba la cabeza en el puño, sobre la camilla, mirando sola y abandonada lo
que de la calle Núñez de Balboa se veía a través del balcón. Le recordé todo
eso y le dije que seguía sintiéndome aquel mismo niño que un día fue de ella,
le dije que, de vuelta de la vida, había acabado otra vez en aquel niño suyo
de entonces. Viaje
a lo desconocido Me desperté con la certeza de no estar solo. Permanecí inmóvil,
replegado en mí mismo, escuchando. En el silencio virgen de esas horas me
pareció percibir un roce casi inaudible. Agucé el oído. Suspendí casi la
respiración. Después de unos instantes, el segundo ruidito; y enseguida otro,
y otro más. No eran los chasquidos habituales de la noche, de la madera de
muebles y puertas, que sigue viva y se despereza; no eran porque se parecían
mucho más a un roce que a un chasquido, y además se repetían de forma muy
regular. Así es que no tuve más remedio que sacar la mano cuidadosamente
entre las sábanas y dar la luz..... En los calores de la noche, dos murciélagos se habían colado por
la ventana y no acertaban con lugar de donde colgarse. Recorrían el techo de
pe a pa, rozando en él sus membranosas alas. Ése
era el siseo que había oído. Los desalojé y apagué la luz. La claridad de la noche entraba por el cuadro de la ventana.
Todo había vuelto a la normalidad, todo estaba en su sitio..... las altas horas...... el silencio..... mis
dos eternos compañeros: mi pasado y a su lado mi conciencia, que se obstina
en resucitarlo. Esta vez me ha remontado incluso más atrás de la maravillosa
experiencia del Carrizal, a otra experiencia que a mi tierno cerebro de
entonces le pareció cosa normal, a pesar de que no era tan tierno como para
no darse cuenta de que a los demás chiquillos no les pasaba. Me refiero a la
memoria de mi primer Viaje a lo
desconocido. De eso es de lo que quiero hablar ahora. Y lo he hecho como
siempre, trasladándome al mismo punto en el que dejé a mi
amigo la última vez: al parque, porque la mezquindad de las cuatro paredes de
una habitación no se merecen una confesión así. -Nada más acabar la guerra, yo
tenía cinco añitos. Lo mismo que aún no se estilaba lo del suero intravenoso,
o que el cirujano hubiera necesitado abrirme media barriga para extraer un
triste apéndice, tampoco se estilaba lo de ir al cole con tan poca edad. Todo
era mucho más natural. Los niños permanecían en casa con las mamás mientras
eran solamente eso, niños. Sin embargo, mi madre decidió un día que podría ir
aprendiendo palotes y me llevó a un colegio que entonces había una manzana
más arriba, en el mismo Jorge Juan. Me sentaron en un pupitre tan minúsculo
como yo, me dieron cuadernos con muestras y ¡a dibujar letras! Pero lo que
voy a contarte es lo que allí me sucedió. La intriga merece un breve
receso y lo he hecho. -Al final de cada mañana, la
maestra tenía la costumbre de hacer preguntas a los que ya eran más
mayorcitos, tales como ¿Dos y dos son....?, ¿El primer Mandamiento es.....?
Se ponía en pie sobre el pequeño estrado de tarimas y recorría la clase con
la mirada desde un extremo hasta el otro, me figuro que jugando a la
indecisión, hasta que al fin elegía quién debería responder a la pregunta.
Durante ese protocolo de barrer la clase con la mirada, que a mí se me
antojaba eterno, pero que seguro no sería más de unos segundos, la seguía con
toda concentración, como siempre, porque en esos añitos, separarme por
primera vez de mi mamá y verme en un colegio, entre un montón de gente
desconocida, me parecía un suceso gordísimo. -Sin embargo -añado, volviéndome
hacia él, por si es capaz de adivinar en mis ojos la sinceridad- todavía no
sé por qué seguía a la maestra con tanta atención, porque desde el mismo
instante en que comenzaba a pasear la mirada por los chiquillos, por no sé
cuál maravillosa sintonía, yo ya sabía quién iba a ser el elegido. Y jamás
fallaba. Tantas veces aquella señora buscaba un alumno para sus preguntas,
tantas veces yo ya tenía en mi mente cuál iba a ser. Y así un día tras otro,
un montón de veces. Mi inseparable amigo nada dice. -No sé qué andarás pensando,
pero siempre se ponía en pie para contestar el mismo chiquillo que yo había
pensado. No había ningún orden, ninguna clave que hiciera suponer cuál iba a
ser, ni siquiera el nombre, porque yo era nuevo y no sabía cómo se llamaban;
simplemente los identificaba por el pupitre en el que estaban. Sencillamente,
es que lo adivinaba. Como suena. Y no estaba soñando, estaba en el colegio y
rodeado de gente, a plena luz del día. Tampoco fue una vez, sino cosa que
ocurría a diario. Seguimos andando y sigue sin
decirme nada. No hay más luz que la de las farolas. Sólo se oye el ruido de
nuestras pisadas, escapando de entre las hojas del suelo. Pero él no está
para poesías, está dándole vueltas a la cabeza en silencio. -¿Es que no vas a decirme nada? - Eso es transmisión del pensamiento,
y está admitido que puede ser real. -¡Claro que es real! ¿Por qué hay quién pone
en duda estas cosas? -¡Por qué va a ser! Porque la mayoría nunca
lo ha experimentado. Lo que quiero saber es cómo interpretabas tú mismo lo
que te pasaba, siendo tan niño. Quiero saber si llegaste a pensar que eras lo
que eres, un tipo un poco...... -...... Un poco peculiar, no te cortes -le
he dicho, ayudándole a terminar la frase- No pensaba nada especial. A esa
edad no se hacen análisis. Aceptaba el hecho y pensaba, desde luego, que era
ella la que decidía y yo sólo el que lo captaba, no al contrario. -Me tranquiliza saber que soy tu
conciencia y no tienes ningún poder sobre mí -me ha dicho, con una sonrisa y
una mueca divertida, al tiempo que abandonábamos el inmenso portón del
parque, donde habíamos ido a soñar, huyendo del tedio de las cuatro paredes. -No me lo has preguntado, pero
para tu tranquilidad te digo que aquel prodigio no se ha repetido nunca más,
como casi todos los demás prodigios del pasado. El primer rescoldo de luz del
nuevo día comienza a anunciarse más arriba de las copas de los árboles. La
penumbra llora sobre los hierros, reflejando los haces luminosos de las
farolas. Nos hemos mirado sin decirnos adiós. No hace falta. Realmente mi
amigo jamás se separa de mi. Está dentro. Crónicas
desde Alcolea de Calatrava Aquel pueblo del niño Casimiro se llamaba Alcolea de Calatrava.
Era el pueblo donde llegó mi tío Severino, de joven, con su título de médico,
se casó y se quedó ya para siempre. Pero yo no fui a su casa, fui a la del
“tío” Julián (como dicen en los pueblos, aunque no sea tu tío para nada), el
cual me llevó un verano a su casa. Lo tengo clavado en la memoria con
tristeza. Era yo todavía demasiado niño, demasiado desvalido para que me
dejaran en manos de una gente tan ruda y tan hostil. No sé qué años tendría,
pero recuerdo que ni siquiera me había atado nunca los cordones de los
zapatos solo. Tuve que aprender eso de echar la lazada por mi cuenta, si no
quería perderlos por el camino. El tío Julián era viudo y tenía cuatro hijas, además de
Casimiro. Nos sentábamos a comer alrededor de media mesa muy bajita, donde
colocaban un perol de cocido que acababan de retirar de la lumbre de paja. Te
daban una cuchara y un trozo de pan tan inmenso que tenías que agarrarlo con
las dos manos, ¡y a comer!, todos arreando del mismo perol. Me pilló de
sorpresa. Además no me gustaba por entonces el cocido, y aquel cacerolón familiar estaba hecho con una fanega de
garbanzos como balas, millones y millones de garbanzos unos sobre otros,
donde se hundía la cuchara sin tocar jamás fondo, en un piélago de caldo
insípido y que en nada se parecía al sustancioso cocido que, de tarde en
tarde, nos ponía mi madre a los “malnutridos” de la capital. Y lo peor era
que aquella ceremonia de legumbres duraba casi una hora. Un par de veces me dijeron “come”,
y con eso ya cumplieron. Debieron pensar que mejor sería no hacerle caso al
niño flaco y finolis que les había caído encima, y desde aquel mismo instante
decidieron ignorarme para siempre. Todos los días había cocido, todo el año
había cocido, toda la vida había cocido, perennemente había cocido y había
pan, inmensos trozos de pan en el que yo juraría que se había sentado el
panadero para comprimirlo bien, así es que me pasé las vacaciones sin comer. Regresé a Madrid extenuado, en el "varillaje", palabreja para mí nueva que le oí exclamar
indignada a mi madre al verme, y que jamás ya olvidaría. Afortunadamente,
nunca más aceptaron las invitaciones de aquel “tío Julián”, que en gloria
esté, donde habrá comprobado que no sólo de garbanzos viudos vive el hombre.
La verdad es que todo en aquella casa era igual de viudo: el tío Julián, el
verano abrasador, el cocido, las palabras, el afecto..... He comenzado esta crónica mencionando al “niño Casimiro” porque
ese niño se las arregló para que conserve la experiencia de Alcolea como de
las más funestas de mi vida. El niño Casimiro reventaba de envidia, y yo me
preguntaba qué le habría hecho a aquel guardia civil en ciernes para que
tuviera conmigo una conducta tan poco digna de Alcolea era un pedacito de pueblo todo empedrado, con una
iglesia destartalada en el centro de la plaza y un sol de justicia en el
cielo. Volví luego de unos años, cuando ya sabía hacerme la lazada de los
zapatos solo. Entramos de noche y tirando petardos, en una comitiva que
integraban algunos coches y una camioneta cargada de fuegos artificiales, todo responsabilidad del Valenciano, un amigo de mi padre
que, además de millonario y valenciano, era un perfecto animal. Tanto
escándalo, una hora tan intempestiva en aquellas largas noches del invierno,
un pueblo tan moruno y olvidado del mundo..... que
pasó lo que tenía que pasar: cuando llegamos a la plaza, al pie de la iglesia,
el cabo de -¡Eh, oiga, oiga! Que somos gente de paz. Pero el cabo no se lo creía, seguía con el arma en la mano.
Tuvimos que salir de los coches a toda prisa. -Somos la familia de don Severino, el médico. ¿Es que no nos
conoce? Pues no, no nos conocía. Se vino con nosotros hasta el portal de
mi tío para asegurarse y se quedó tan feliz el hombre, como los sherifs que cumplen con su deber en las películas del
oeste americano. Sin duda, el valiente del cabo no barruntaba el trabajo que
íbamos a darle en los siguientes días, porque las fantasías de las películas,
a veces, son una broma en comparación con la realidad.... o al menos con la
realidad del Valenciano. -¿Pero aquí qué hay? -¡Leche! Hay de todo -protestó el Alcalde, que era también el
Presidente de -Eso no es nada, ¡coyóns! Yo traigo
ahí una “despertá” que es para levantar Alcolea por
los aires. -¿Una qué? -preguntó el Alcalde, confuso. -Una “despertá” -repitió el Valenciano- Las casas de adobe, que las apuntalen. El Alcalde se agazapaba en la duda y no se atrevía a abrir la
boca por no parecer un cazurro. Miraba y remiraba al Valenciano,
lleno de desconfianza. -De estas fiestas se van a enterar hasta en Ciudad Real -remachó
el Valenciano- Y por cierto ¿Cómo andamos de músicos? Más confusión. ¿Músicos en Alcolea? Aquello le desbordaba al
pobre Alcalde. -¡Hombre, músicos, músicos, de esos del papelillo puesto
delante....! Pero alguno hay. El hijo de -¿El qué? -De todo, de todo: España Cañi...... -Que qué instrumentos, ¡coyóns! -La guitarra, la armónica.... Y se ajunta con los mozos y hacen
un grupo muy majo, ¡eh! -Eso no es una banda. Si no hay platillos y bombo no es una
banda. -Es que eso sólo lo hay en Ciudad Real -aseguró el Alcalde- Eso
le pilla demasiado lejos a las posibilidades del Municipio. -Pues a Ciudad Real. -No, no. La fiesta del pueblo siempre se ha celebrado en el
pueblo. ¡No jodamos! -A Ciudad Real a por la Banda de música, ¡coyóns!
La mejor que haya. El Alcalde no podía creérselo. -¿Y -Tocarán donde se les pague, ¡coyóns! -Ahí, ahí iba yo: ¿Quién los paga? Aquí no hay presupuesto nada
más que para farolillos y garrapiñadas. -Los paga éste -afirmó el Valenciano, golpeándose
el pecho- Valencia y Alcolea hermanados. ¡Arriba España! Y en un arrebato de patriotismo le pasó la bota al Alcalde,
ahora que ya empezaba el buen hombre a entrar en calor, barruntando lo que
iban a ser las fiestas aquel año en la historia del municipio. -¿Y cómo andamos de forasteras? -le preguntó luego de sopetón,
dándole un codazo y guiñándole el ojo bueno. Se me ha olvidado aclarar que el Valenciano
pesaba ciento veinte kilos, tenía un ojo absolutamente extraviado, mucho más
que el de Casimiro, y se dormía vivo en cualquier parte. -¡Bien, bien! -picardeó el Alcalde, que había acabado de
calentarse del todo- Hay buenas mozas, buenas. Pero hay una torda, ya
cuarentona..... -¡Ésa, ésa! -interrumpió el Valenciano, que era hombre de dicho
y hecho- Esta misma noche vamos Silencio. -.... Un estrado de madera para subirse -explicó el Valenciano-,
como el púlpito del cura, pero a lo grande, que quepamos todos: el cabo, don
Severino, la madrina, el cura...... Don Severino, que era mi tío, el médico del pueblo, y al cual
este amigote de mi padre le caía fatal, dejó enseguida bien claro que él no
pensaba subirse a ningún estrado. Pero al Valenciano
nada se le ponía por delante. -....Pues el veterinario, todas las autoridades de Alcolea. Pero
allí hay que hablar, ¿eh? El Alcalde tiene que echar un discurso. El Alcalde se metió los dedos por debajo de la gorrilla para
rascarse, como intentando hacerse a la idea. Silencio contenido. Mi padre,
que era el espectador que más gozaba con estas bufonadas, estaba siempre al
quite. En cuanto se producía una situación difícil, como ésta, pasaba
inmediatamente la bota y se superaba el trance. Todos a empinar el codo. Al fin,
el Alcalde dejó de rascarse porque, gracias a la bota, acababa de venirle la
idea. -¡Hombre, yo eso de hablar!.... Pero puedo llevar al Jacinto. -¡Coyóns! Pues te lo llevas escrito y
lo lees. -Es que tampoco me se da. Pero puedo llevar al Jacinto -insistió
el Alcalde. -¿Y qué pinta el Jacinto ese? -Es repentista. En Valencia no se estilaba esa palabreja. -Repentista -repitió el Alcalde- ¡Repentista, coño! Le pones
cualquier cosa delante y te hace un verso, le dices cualquier cosa y te hace
un verso; pero así, al vuelo, en el linte. -¿Sobre la marcha? -Sobre la marcha. Usted le dice, por un suponer, “cerdo”, y él
le contesta con una ristra de versos sobre los cerdos. -¿Pero cuánto tarda en hacerlos? -insistió el Valenciano, que no
quería que le aguasen el programa. El Alcalde se lo pensó detenidamente y sentenció: -La mitad de nada escaso. -Pues eso está hecho. El Jacinto también al estrado. Pero hay
que hacer un programa, ¿eh?, y llevarlo mañana mismo a la imprenta, y
repartirlo en Ciudad Real para que se descuelguen los turistas aquí. Sin dejar de encender cohetes mañana y tarde y sin dejar de
encender tracas todas las noches, se ultimó rápidamente el programa, se
nombró La casa de Don Severino, el médico, mi tío, tenía dos plantas y
un montón de habitaciones en cada una que daban al patio principal, éste con
sus columnas y sus macetas en corro, asomándose a la luz que entraba del
cielo. Allí, contra el evidente malestar de mi tío, reunió el loco del
Valenciano a toda Primero se subieron las autoridades al piso de arriba, el del
balcón. Desde éste se hizo el Pregón de Fiestas, trompetilla en ristre para
que nada faltase, con su madrina ataviada de peineta y mantilla española, y
se dijeron los consabidos discursos, aderezados con las espontáneas
intervenciones de Jacinto, el repentista. -A ver, Jacinto, un repente por las Fiestas. A Jacinto no había que pedírselo dos veces. Después de un amago
de carraspeo para aclarar la voz, se irguió todo él sobre los talones, echó
la mano hacia delante, como matador que brinda la estocada, y se arrancó con
gallarda voz, poniéndole broche al acto: Si beber quieres y
buenas hembras, cógete el burro y la
bandolera y no pares hasta que
veas los arreboles de Alcolea. (Aplausos) Después de este genial colofón del poeta del pueblo, la gente se
fue para dentro, al patio, a meterle mano al vino y a los entremeses, y enseguida
el Valenciano dio orden a la flamante Banda de que acometiese las notas del
Himno Nacional, porque para eso estábamos en el centro de Como en todas las bandas, el gordo era el del bombo, el flaco el
de la flauta, el más sordo el de los platillos y el más bajito el de la
trompeta, que se empinaba sobre los talones cada vez que soplaba por el tubo.
El director, además de la batuta en la mano derecha, tenía dos fondos de
vidrio de vaso colgados de una montura delante de los ojillos, y pasaba
airosamente, con la izquierda, las hojas de la partitura con la mayor
soltura, como quien no hace nada. Todo estaba perfecto. El patio, adormecido
desde tiempo inmemorial en la vida monótona del pueblo, parecía de pronto
asombrado con aquel borbotón de vida que se escapaba, columnas arriba, en
busca del cielo manso de -Goyito, sube a mi cuarto y trae un talego que hay debajo de mi
cama con cohetes -me apremió, musitando las palabras secretamente en mi oído-
¡Anda! ¡Corre! Subí y bajé en un vuelo. El Valenciano
estaba esperándome con sus ciento veinte kilos agazapados detrás de una de
las muchas puertas que daban al patio, donde Abrió el talego. No sé si sería porque yo era todavía muy
jovencito, pero me parecieron unos cohetes inmensos, como auténticos torpedos
de ésos que usa la marina, largos y negros, horrendos. Me recorrió un repelús
por la espalda. Aunque tan valenciano y tan enterado él en estas cosas, me
acometieron dudas sobre si aquel hombre estaba seguro de lo que pensaba
hacer. Pero fue todo un abrir y cerrar de ojos. El Valenciano
aplicó el puro que siempre llevaba entre los labios a la mecha del primer
cohete, desde la puerta entreabierta, y el cohete partió en perfecta
horizontal, como los torpedos de verdad, en busca de la línea de flotación
del mogollón de gente que abarrotaba el patio. Y cuanto más despavoridos
corrían los invitados, con más ahínco los perseguía aquel objeto
maquiavélico. Y detrás del primero, otro, y luego un tercero, y así todo seguido,
sin tregua, hasta que vació el talego. Pude ver como aquellos inventos diabólicos seguían la estela de
quien más corriese con precisión científica, lanzando un chorro de humo. Eran
artilugios realmente demoníacos, que corrían zigzagueando en busca de todo lo
que se moviese, como en la guerra de verdad, a escala de un pequeño patio en
el centro de Al fin, resurgió el patio de entre las cenizas de su propia
destrucción. Yo contemplaba atónito el campo de batalla, y por detrás de mí,
el Valenciano, dándole a su puro como siempre, como
si nada hubiera hecho. Los últimos jirones de humo se elevaban desde los
restos calcinados de los cohetes; la mesa, patas arriba; los vidrios por el
suelo; el vino desparramado; la flauta del flaco, el bombo del gordo y los
platillos del seco por aquí y por allá, abollados, mudos, pisoteados, como
restos de armaduras abatidas en la refriega..... Pero ni un alma. Eso fue
quizás lo más sorprendente, la sensación de ausencia y silencio absolutos
después de aquella galopada de Atila. Nos costó bastante
encontrar a la gente. Abrimos docenas de puertas. Estaban todos en la calle,
algunos vociferando y la mayoría presos de furiosa tos. Tenían las ropas
tiznadas, los flamantes uniformes chamuscados y las caras congestionadas. Se
veía tan negro el panorama que el Valenciano,
cambiando en un santiamén de truhán a millonario, se apresuró a proclamar a
viva voz que pagaría saxofones, uniformes y toda clase de indemnizaciones
imaginables. Y así lo hizo. Pero las fiestas se habían venido abajo y tuvimos
que abandonar el pueblo deprisa y corriendo, protegidos de las iras de unos y
otros por mi propio tío, el anfitrión. El Valenciano encendió su puro de
turno y dijo perplejo: -¡Coyóns! No es para tanto. Todo lo que tocaba el Valenciano acababa igual, digamos que por
un exceso de entusiasmo. Un domingo se lo llevó mi padre al coto de caza que
tenía arrendado, con un puñado de amigos, en Boadilla
del Monte. Mi padre es que era así, se lo pasaba genial con las barbaridades
de este animal de amigo. En mitad de la batida, el Valenciano se volvió para
el caserío y metió una traca debajo del tablero de la mesa del comedor, una
mesa grande, para diez, en un comedor pequeño, donde no había más sitio que
el justo para la mesa y las sillas, tanto es así que los guardas servían la
comida desde la puerta, pasándose los platos los comensales de unos a otros. Cuando andaban por el café, con todos los perros debajo de la
mesa, bajó el puro, que era su arma de guerra, y prendió la traca. El guarda,
asustado, pensando que en el comedor habría estallado alguna canana de
cartuchos, salió despavorido, y a cierta distancia, cuando su prudencia se lo
permitió, se detuvo a contemplar el espectáculo de perros y cazadores
desalojando a porfía el caserío por ventanas y puertas, en medio de una
humareda digna del día del Juicio
Final. Como habían regado la comida con buen vino y la cacería además se
había dado muy bien, la mayoría lo tomó a chacota; pero los perros no, a los
perros, sin excepción, les pareció muy mal. Alguno hubo que no apareció hasta
varios días después, en otros caseríos, a kilómetros del lugar de autos. El
viaje a lo desconocido nunca ha cesado Después de aquel primer colegio, el de la maestra de los
pensamientos de cristal, donde yo leía sus decisiones antes de que ella
abriese la boca, me llevaron a otro del que recuerdo las planas donde aprendí
a escribir y leer correctamente, y el corro que el maestro nos hizo formar un
día, de pie, ya al final de la mañana, para someternos a una especie de
examen. Se situó en el centro del corro, planteó una cuestión en una pequeña
pizarra que había puesto sobre un caballete y comenzó un riguroso turno,
señalando con el índice, a ver cuál de los discípulos era capaz de
resolverlo. De la cuestión no tengo ya ni idea, pero sí tengo clavada en la
memoria la reacción, absolutamente imprevista e indeseable, que provocó en
mí, como si desde lo más hondo de aquel niño que entonces era surgiese otro
niño, hasta entonces desconocido. Aquel maestro, que aún recuerdo con el pelo ya canoso, señaló
con su índice al chiquillo que tenía yo a mi lado y fue recorriendo el
círculo, en sentido contrario, sin que ninguno acertase con la respuesta.
Recuerdo mi estupefacción por tanto fracaso, tanto error, ante una supuesta
“cuestión” que para mí no lo era, que me parecía la mayor obviedad del mundo.
Así es que me dije: Goyo, te va a tocar. Y me tocó. Era ya el último del corro. Me señaló con su índice, salí al
centro, cogí la tiza y escribí la solución correcta....... como pude. No sé
si los demás fueron capaces de entender lo que acababa de garrapatear yo, con
mano temblorosa y letra ininteligible. El maestro sí, el maestro lo entendió
por completo, incluido el mar de fondo que había detrás de mi temblorosa
mano. Me dirigió una mirada benévola, me puso una mano cariñosa sobre la
cabeza y me dijo con ternura: ¿Pero por
qué te has puesto tan nervioso? Aquella pregunta del maestro no supe contestarla entonces ni he
sabido contestarla nunca jamás a lo largo de mi vida, en tantas y tantas
ocasiones idénticas que han ido surgiendo. ¿Por qué? No, nunca he sabido ese porqué tan sumamente ridículo, incomprensible, irracional; pero
sí me hizo recordar entonces ese mismo porqué
en las manos temblorosas de mi padre, tantas y tantas veces, ante los
pizarrines que la vida iba colocándole delante, un día tras otro. A mi padre,
aunque tan corpulento, de personalidad tan arrolladora y tan respetado, resulta que le temblaban las manos y le corría
el sudor por la frente ante cualquier
“pizarrín”, ante cualquier “cuestión”. Tenía pocos añitos yo entonces, pero aprendí algo que luego me
ha indignado ver contradicho en los libros de psicología de la universidad.
No es cierto lo que dicen los libros. Al hombre no le forma, ante todo, el
roce social y el aprendizaje a lo largo de los años, la llamada “circunstancia” de Ortega y Gasset.
Todo lo que es recibido desde fuera es como un pesado ropaje que la sociedad
cuelga sobre los hombros; pero el de dentro, el hombre desnudo que habita
bajo los ropajes, ése nada tiene que ver con el de fuera, con el que aprende;
el de dentro es un calco, una copia heredada de los genes que le hicieron y
que se repite incansablemente por todas las generaciones. En mi casa y en toda
la familia de mi padre (padres, tíos, hijos y sobrinos) casi todos padecemos
ese “porqué” emocional tan invalidante. Lo profundo
del alma no se forma, se hereda. En aquel primer colegio de la maestra de los pensamientos de
cristal había adquirido yo conciencia de mis poderes paranormales, y en este
nuevo colegio acababa de adquirir conciencia de mi invalidez ante la
sociedad. En el tercero parecía ir todo muy normalito. Era uno de Maristas
que había entonces en la calle Claudio Coello, en el que nos daba clase, a
Vicente y a mí, un marista de cara sonrosada y redondísima que nos enseñó a
cantar: “Tengo dos cabritiñas,
arriba en la montaña, le-le-lerelerelé. Una me da
la leche, y otra me da la lana, le-le-lerelerelé”.
A estas alturas de mi vida me he quedado con las ganas de saber si el marista
era realmente de la otra acera o solamente un tío muy delicado. Lo que más recuerdo es que con él todos los días leíamos El
Quijote y que, por primera vez en la vida, experimenté lo que es el afecto
por un amigo, por Vicente, el único crío que había en Los Sagrados Corazones,
porque los demás han quedado como manchas sin rostro en el recuerdo, gente
menuda, como yo, que me disputaban el balón a puntapiés en el patio, en el
recreo de la media mañana, pero gente sin nombre y sin alma, como suelen
aparecer con el paso del tiempo quienes no han dejado huella. Solamente
Vicente permanece en mi memoria. Todo parecía ir muy normalito, hasta que en la capilla de ese
colegio hice La preparación para recibir Mi madre me había comprado un traje entallado, de chaquetilla
corta, color azul oscuro, como un capitán de marina, y me había dejado como
un cromo: guantes de un blanco purísimo, cruz al pecho, distintivo en el
brazo, un kempis de cantos dorados en las manos, el
cuello de la camisa almidonado.... Hay, en donde las cosas antiguas, un
retrato a todo color (aún no había fotos en color, pero las coloreaban), con
su marco dorado, en el que estoy hecho un pincel. Cuando me tropiezo con él,
intento meterme de nuevo bajo esa piel aniñada y virgen y acabo,
invariablemente, por sentir una piedad infinita por aquel niño inocente, al
que le quedaba aún tantísimo por sufrir. |
|
|
|
Aquella noche de la víspera lo pasé mal, muy mal. El despistado
cura me había largado un poema a Al abrir los ojos a la mañana siguiente, con el primer
movimiento protestaron las cuartillas bajo el peso de mis hombros, y los
acontecimientos de la noche anterior se me vinieron de pronto, como una
compuerta enorme que alguien abre despiadadamente y te anega sin remedio.
¡Dios mío! Recogí las cuartillas con mano nerviosa, las plegué sobre el
pecho, clavé la mirada en la blancura de las paredes y me puse a recitar
hasta donde sabía que sabía, que no era más de unos pocos versos..... ....... Pero resulta que el poema salió entero. Dudé,
desconcertado. Abrí las cuartillas y
vi escritos los mismos versos que yo acababa de recitar. Las doblé nuevamente
y comencé otra vez. No era sólo que, de pronto y sin saber por qué, me
supiera el poema entero; era además la enorme seguridad con que lo sabía, la
firmeza con la que las palabras surgían de una memoria que había sido incapaz
de apresarlas la noche anterior. Me llené de paz. Interpreté que era
El Bachillerato lo comencé en el Calasancio,
que estaba en la calle Velázquez arriba, en un palacete que hoy es una
embajada, creo. De entonces me quedó un poso amargo y oscuro que fue
enconándose a medida que las aulas eran cada vez más grandes y más
atiborradas de muchachos. El rebaño me producía (y me produce) sarpullido y
yo lo combatía acumulando barricadas, levantando trincheras....... y con las
trincheras el aislamiento...... y con el aislamiento el rechazo...... y con
el rechazo el fracaso estrepitoso en los estudios y, al final, la más
absoluta de las indiferencias por lo que allí se trataba, que me parecía
estúpido y tedioso. Pero de la calle Velázquez, camino al colegio, conservo un
recuerdo espléndido. Era entonces un ancho y tranquilo bulevar, con sus dos
filas de árboles en la acera central, sus bancos de madera y su plácido sol
de todas las mañanas. En Velázquez todavía subían y bajaban los tranvías,
amarillos, sucios, renqueantes, con el trole pegado al cable y las ruedas de
hierro chirriando en las cuestas abajo. A mí me encantaba situarme junto al
tranviario y ver como la arena se deslizaba del depósito a las ruedas, cada
vez que la cuesta era importante y que aquel animal cansado no era capaz de
frenar a tiempo. Y me entusiasmaba el gorjeo súbito y breve de la campanilla
en las paradas. Unos años después los sustituyeron por los Fiat 1001, que eran
como una versión galáctica de aquellos otros tan entrañables, ya jubilados.
Cuando los automóviles todavía eran cuadrados, los tranvías de Velázquez y de
Goya ya tenían la estructura aerodinámica, las puertas accionadas desde la
cabina y una intrepidez de torbellino eléctrico en las arrancadas. Pero a pesar
de tan brusco salto a lo sideral, tanto los alocados Fíat 1001 como sus
ancianos predecesores tenían el mismo encanto poético. Madrid se derrumbó para siempre cuando desaparecieron los
bulevares y los tranvías. ¡Y qué le vas a hacer! Es el resultado de los
tiempos modernos, tan “progresistas”, amamantados a los pechos de las dos
castas parásitas de la sociedad: los políticos y los periodistas, y de esas
otras castas borreguiles de las modas sociales: los Picassos,
los Nerudas, los Beatles ( y
si los “beatles” está mal escrito me da igual, no
me interesa) . Del colegio no quiero acordarme. Es un capítulo del que se ha
liberado la mente, como un producto de desecho que conviene soterrar cuanto
antes. Pero de Velázquez, de la maravillosa experiencia de los cuatro paseos
diarios, bulevar arriba, bulevar abajo, aspirando a capricho entre no sé
cuántos metros cúbicos de aire, perdiendo la vista en la lejanía, en la
lejanía siempre, donde están las grandes cosas de la vida..... de eso es imposible que me olvide. Quizá desde entonces me
ha quedado este afán placentero de caminar por las calles, sin prisa, con
cualquier disculpa, caminar los espacios abiertos sin final, justamente
aquellos que le infundían terror a mi padre, que era víctima de una
agorafobia invalidante. En la esquina siguiente a la de nuestra casa, pero no en nuestro
Jorge Juan, sino en la transversal
Núñez de Balboa, había una gasolinera. Mi padre salía todas las mañanas de
casa a trompicones, apoyándose a veces en las paredes, como si huyese de
algo, y se metía de cabeza en el primer taxi que parase a repostar en la
gasolinera, siempre con el mismo rumbo: -Por lo que me has dicho tenía
fobia social ¿Y también agorafobia? -Los nombres son lo de menos.
Hay quien ha nacido para pasar corriendo, huyendo de la vida, sintiéndose
perdido, y uno de ésos era mi padre, como ahora lo soy yo. Ya te dije que los
genes no fallan. -Pero estabas en lo del bulevar
de Velázquez -me ha recordado. -Te decía que desde aquella
madrileñísima Velázquez, con sus viejos tranvías, me ha quedado un gozoso
placer en lo de caminar por las calles. Unos años después, mi amigo Munden, que era inglés, que era alto y rubio y que era,
ante todo, un borrachín sin remedio, decía que ni siquiera el alcohol le
resultaba tan placentero como el caminar bajo una fina lluvia, en un día
encapotado y sereno, al estilo de su London. Y esto nos lo decía en Coruña
cuando íbamos a examinarnos de Marina Mercante, a la par que llovía fino y
sereno, como a él le gustaba, y mientras nos lo llevábamos a dormir la mona a
la habitación del hotel. Los demás estudiantes recalábamos en humildes
pensiones, pero él manejaba los fajos de billetes más que nosotros los fajos
de cuartillas, y paraba en un hotel, cosa que en aquellos años tan pobres y
en un chico tan joven resultaba un sibaritismo ofensivo. -¿Seguimos en el bulevar de
Velázquez o nos vamos a la lluvia fina de -Seguimos. Te he contado que mi
primer amor inmaculado fue Paulita, -Hables de lo que hables, al
final siempre aparece una de ellas. Me he encogido de hombros, con
un gesto de impotencia. -Piense lo que piense, mire
donde mire, delante de mí siempre aparece Eva. A pesar de lo solemne de la
sentencia, él nada ha comentado. Le resulta una obviedad. Jamás ha tenido
otro amigo que no haya sido su otro yo (o sea, yo) y me conoce demasiado
bien, claro. -Además, aquella nueva Eva tenía
el regustillo picante de sacarme unos cuantos años. Creo que todos los amores
inconfesables de los niños no son con niñas, son con mujeres. -Le fuiste infiel por primera
vez a tu inolvidable Paulita -me ha reprochado. -Lo confieso. Pero es que esta
nueva Eva del bulevar de Velázquez estaba en otra dimensión antes
desconocida. -Eso dicen todos los adúlteros. -Quizás. Pero si me dejas seguir
lo vas a entender enseguida. Un año después, al empezar el bachiller, los
escolapios me pasaron al nuevo colegio que todavía hoy persiste, arriba de la
calle Hermanos Miralles, y perdí de golpe el contacto con la irrealidad
luminosa del bulevar de Velázquez. Hermanos Miralles, entonces, era todo lo
contrario, una calle estrecha y maloliente en la que se amontonaban las
banastas de verduras y frutas, colonizada por mujeres gordas y malencaradas que decían palabrotas como carreteros y que
se metían conmigo todas las mañanas. "Vamos, zángano, dile a tu madre
que te compre pantalones largos, que tienes en las patas más pelos que en los
sobacos". ¿Lo comprendes ahora? -No, no comprendo nada, no acabo
de saber qué tiene que ver tu debilidad por el otro sexo con la debilidad de
tu amigo Munden por la lluvia gallega. Vas de un
recuerdo a otro y ya no sé si estoy en Ha hecho un brevísimo alto y me
ha dicho todo casi seguido, con una solemne y cómica seriedad: - Y por cierto, no me has
aclarado que pasó por fin con el problema de los pantalones largos. ¿Te los
compraron o no? No sé nada sobre la conciencia
de los demás, pero desde luego la mía me gasta a veces estas bromas. Soy
capaz de pasar de Hamlet a Rinconete y Cortadillo,
y claro, protesta. La verdad es que sé algunas cosas, pero sobre mí mismo no
sé nada de nada. Recordar es poner otra vez la vida patas arriba, y la vida
es así de incoherente y sorpresiva. Así es que me callo. El
proceloso mar de “ Desde mi casa a En las callejas de Barquillo, sin embargo, la gente está parada,
como si acabaran de bajarse de un cuadro costumbrista del siglo anterior.
Esta gente vecinal, de bata y zapatillas, no parece tener otra misión que
juntarse en las tiendas, en las esquinas, en las puertas oscuras y húmedas de
los caserones, y hablar incansablemente unos con otros, mientras el perro,
igual de enfermizo y cansado que el barrio, levanta la pata y se orina en las
banastas de la fruta. Es una pirueta que recorro todas las tardes y que nunca
acabo de asimilar. Tengo la absurda sensación de que entre mi casa y la
academia caben Manhattan, los bulevares parisinos, las Hurdes y todas las
castas de Empujo la puerta pesada y chirriante, y hasta que no está
enteramente abierta la hoja hacia dentro, hacia la luz interior, no se puede
leer la placa que tiene colgada por fuera, blanca, oval y abombada, como una
gran concha de huevo, donde se lee: Don Anselmo, el profe de inglés, es todo un repollo de hombre:
bajito y regordete, comedido y silencioso, cursi y educado. Como es aún
invierno, siempre aparece con bufanda de cuadros escoceses y la mano en la
boca, so pretexto de sujetar el cigarrillo. -Usted fuma demasiado, ¿no? -le dice un compañero, muy en serio,
como si de verdad lo creyese. -No, no; yo no fumo. Es muy perjudicial. -Pues no se baja el pitillo de la boca. -No, verá usted: es que el cambio de temperatura, al salir a la
calle, es un peligro. Enciendo un cigarrillo, me lo llevo a la boca y procuro
conservar el calorcito. Pero no me trago el humo, ¿sabe? No ha acabado de hablar y ya está toda la clase encendiendo
cigarros, de dos en dos. -.... Pero el tabaco así, en serio, como lo hacen ustedes, es
muy malo, muy malo. Produce cáncer, esclerosis, enfisema, asma, infarto ..... Y todos dándole al cigarro con saña, echando humo como
cafeteras. -....Y hasta en el
estómago, fíjese, produce hiperacidez. Incluso Pato, que jamás fuma, ha encendido un cigarrillo. -....Y lo peor es que no
es preciso que uno se ponga a fumar para todo ese desastre. Basta que lo haga
alguien, dentro de una estancia cerrada como ésta, para envenenar a todos los
demás. -Si quiere, abrimos el balcón -dice Pato, haciendo intención de
irse a ello. -¡No, no, por Dios, no! -conteniendo con las manos a Pato-
Prefiero el humo al frío, prefiero el humo, de verdad. Al pobre don Anselmo me lo traen mártir con esto del tabaco. Tan
delicado él y tan metódico, no puede con las bocanadas de tantos tíos, todos
puestos a una. Y es que en cuanto entra en la clase, se ponen a echar humo, a
mala leche, hasta que consiguen espabilarle quince minutos antes de la hora. -Bueno, aprovechemos el poco tiempo. No me cansaré de insistir
sobre el genitivo sajón. ¿Lo recuerdan? Don Anselmo, en tan adversas circunstancias, practica
el difícil arte de hablar sin respirar por la boca, de manera que, cada dos
palabras, se interrumpe discretamente, cierra los labios y aspira con suma
suavidad y parsimonia por la nariz. -....... Siempre que el poseedor es una persona o ser animado-
pausa para aspirar-, se le añade un apóstrofe, una ese
-más pausa- y la cosa poseída. Por ejemplo.... -El tabaco -le apunta alguien desde el fondo de la clase. Don Anselmo, entre sus muchas particularidades, también tiene la
irresistible de rimar todo con todo, al estilo, salvando las distancias, del
repentista de Alcolea. -.... El tabaco de Paco -concluye don Anselmo, rimando y señalando al alumno
más cercano- A ver, usted. -Paco`s tábaco-
contesta a todo pulmón el compañero interpelado. Don Anselmo se echa la dos manos a la
cabeza, incapaz de soportar la ignorancia de sus discípulos. -¡Por Dios, por Dios! Usted no se llama Paco, se llama Frank. -¿Yo? -pregunta el compañero, llevándose el dedo pulgar al pecho
con incredulidad, haciéndose el ofendido. -Claro, claro. Usted, en inglés, es Frank. -¡Ah, bueno! ¡En inglés! -Pongamos otro ejemplo. Hay que practicar. -El pato de... El que acaba de proponer esto es un compañero al que apodamos,
precisamente, “Pato”. Don Anselmo busca y rebusca febrilmente en su magín un
nombre propio con el que rimar pato; pero nada, no es capaz de encontrarlo. -El pato de Pato -remata, con toda naturalidad, el propio
Pato, echándole una mano. -Eso, eso: el pato de Pato. -Pato`s pato -traduce otro a viva voz. -Menos cachondeo, ¿eh? -amenaza Pato- De mí me río solamente yo,
nadie más. -Silencio, silencio -ordena el profe, carraspeando y llevándose
la mano a la garganta- Yo creo que por hoy ya está bien. Total, sólo faltan
unos minutos. Pero sin poder evitarlo, al tiempo que anuncia el fin de la
clase agita las manos a su alrededor, intentando espantar la espesa nube de
nicotina que le envuelve. Fumar fuerte y marcharse el “Inglis”,
es todo una. El hombre se enrolla en su bufanda, tan
regordete, como si fuera una auténtica croqueta, si no fuera por lo de los
cuadros escoceses, y sale lo más urgentemente que es capaz de aquel ambiente
envenenado. No todos los profes de El señor Tenreiro, subdirector de Con el señor Tenreiro no hay trucos ni
bromas, entre otras razones porque padece del estómago y se pasa el día
engullendo pastillas. A diferencia de Felipe IV, Tenreiro
siempre aparece con las comisuras de la boca, de esa boca apretada y
vertical, ligeramente manchadas de blanco, como un síntoma de la contención y
hostilidad interior que le aflora hasta los labios, aunque realmente se trata
de un poco de bicarbonato nada más. Son ya las nueve cuando salgo de la academia cada noche. En los
bajos del mismo caserón hay un tugurio que hace esquina y está rodeado de
vidrieras, sucias y llorosas, que lo incomunican con el mundo. Aunque la
verdad es que no hay nada que ver; no hay nada que ver en ninguna parte, ni
fuera ni dentro. La calle es sucia y arrabalera, como esas de las letras de
los tangos, asaltada por prostíbulos y tascas malolientes, deambulada por
mujeronas que chistan a los transeúntes y les proponen su negocio. Yo apenas acabo de cumplir los catorce. He colgado el bachiller
y los colegios de frailes para meterme a marino mercante. Así ha sido toda mi
vida, andando, andando sin llegar nunca a ninguna parte. El título que acabas de leer sé que no te ha dejado indiferente,
dependiendo de a cuál de las dos Españas pertenezcas: o te atrae o lo
deploras. Yo soy tan antiguo que puedo contarte cómo se vivía de verdad en
aquel Madrid pobre, pero amable y placentero, de los años cuarenta. Otros,
los de la izquierda cerril, sé que te dirían otra cosa, pero casi siempre de
oídas, porque que la vivieran en sus carnes como yo quedan ya muy pocos. Esta sociedad borreguil y bamboleante va de derecha a izquierda
y de izquierda a derecha según sople la moda. A la caótica España de Si eres joven seguro que aún no conoces en qué reside la
felicidad de un pueblo, pero si tienes canas es más probable que me
comprendas: me refiero a eso de las “libertades”. La única libertad (¡la
única!) entonces censurada era la política, lo cual “va de suyo” en una
dictadura, pero fuera de la libertad política, en aquel país sobraban a
espuertas todas las demás libertades, las que realmente interesan. En ese Madrid de mi juventud se podía ver a las taquilleras del
Metro acudiendo solas a su trabajo cuando todavía era noche cerrada en
invierno. ¿Esa seguridad era simplemente el producto del imperio de la ley? Sin duda. ¿O quizás era también el adoctrinamiento moral del pueblo?
También, por supuesto. Y las dos causas confluyen en el mismo milagro:
seguridad, orden, felicidad. Esto es lo que se disfrutaba bajo la “satánica”
mano del Dictador....... a cambio, por supuesto de que te olvidaras del
veneno político. Todo lo demás que te han contado son mentiras. “España es diferente”, dicen en Europa, con
los ojos como platos, en cuanto pisan nuestro solar, tanto entonces como
ahora. El milagro de este país tan sorprendente en lo social no es realmente
ningún milagro, es la consecuencia lógica de un gran puzzle
de razas, lenguas, historias, culturas....., dentro, a su vez, de otro gran puzzle geográfico, desde el húmedo y sombrío norte hasta
el cálido y soleado sur, pasando por el estepario paisaje de su corazón, ése
que iluminó a Cervantes. El milagro no es que España sea así de original y diferente, el
milagro es que, a pesar de tantas piezas, el puzzle
supo encajarse y convertirse en nación antes que ninguna otra en Europa. Y si
se me apura, además, este confuso “puzzle” fue
capaz de cerrar la puerta de Europa al Islam, hace seis siglos, y al
comunismo hace cuatro días, de lo cual todavía estamos esperando la gratitud
del resto del Continente. El gran problema del original y entrañable “puzzle
hispano” es que, a la hora de constituirse como sociedad, por no sé qué
conjuro maléfico, solamente ha sabido parir dos clases: la del hidalgo
caballero desfacedor de entuertos sobre su flaco rocín y
su mente repleta de ideales, y la del orondo Sancho, sobre su borrico con las
alforjas repletas. No busques ningún híbrido en nuestra original España: o te
topas con el caballero del honor y los ideales o con el rufián de la hogaza y
la bota de vino..... pero con la lamentable circunstancia
de que por cada Quijote hay veinte Sanchos. Por supuesto que éste es un problema que se da en todas las
latitudes del globo, pero no de forma tan grosera como aquí. Cervantes, más
que el gran escritor en lengua española, fue el gran sociólogo de España. Don
Quijote y Sancho Panza no son ningún invento novelesco, son el testimonio de
las dos irreconciliables Españas, vistas entonces como dos clases sociales y
vistas hoy como dos credos morales. Esta realidad bipolar de nuestra vieja patria está en el origen
de tantas sentencias populares. Antonio Machado advirtió que “una de las dos Españas ha de helarte el
corazón”, pero es que Machado era de izquierdas (a pesar de estar más
cerca de Quijote que de Sancho en lo personal) y arrimaba el ascua a su
sardina con esta tan neutral como falsa posición. Digo que lo neutral es
falso porque, ante cualquier problema, la posición equidistante es la
posición cómoda (y falsa) de quien no quiere mojarse. No existe en todo el
orbe problema que esté justamente en el “centro de la balanza”. La verdad
nunca es equidistante. Se supone que Caín también tendría algunos argumentos
ciertos; pero, desde luego, él fue quien alzó la mano y asesinó, no Abel.
Colocar a las dos Españas como equidistantes en el conflicto es la
escapatoria de esa media España cainita que se sabe culpable. Era yo entonces tan niño que del conflicto no recuerdo nada más
que la angustia de los bombardeos sobre Madrid (que los hacía la aviación de ¿Cabe más neutralidad en el ambiente vivido en Jorge Juan 34?
Cuando se escuchaba la voz de Franco en la radio, mi madre aprobaba y mi
padre apagaba la radio. Tampoco es que mi padre fuera de izquierdas por
convicción personal, lo que le provocaba aversión al “Régimen” era el rencor
por haberse visto en la cárcel sin haber hecho jamás nada malo...... a no ser
que se tenga como maldad la de haber cumplido con sus deberes de funcionario
público y haber seguido sosteniendo a su mujer y sus cuatro hijos. La “cuenta
pendiente” de mi padre contra el Dictador no era la de las ideas, era la del
oprobio de la cárcel sin motivos reales. Quiero con esto decir que ni los unos ni los otros influyeron en
la formación de mis ideales, ni jamás lo hubieran conseguido de intentarlo.
Si de algo tengo que gloriarme es de la independencia y la rebeldía de mi
carácter. Son éstas, la rebeldía y la independencia, las que me llevaron,
cuando aún era un jovencito imberbe, a distinguir con toda claridad donde
estaba el fiel de la balanza entre un bando y el otro. “ Por sus actos los conoceréis”, y los actos de las dos Españas
eran estos que resumo en los dos párrafos siguientes: ·
Durante la guerra, la zona “roja” sembró Madrid de checas
en las que se torturaba, violaba y asesinaba a familias enteras, incluidos
niños y fieles sirvientes, todo ello a manos de los conocidos “milicianos”
del Frente Popular, sin intervención de autoridad ni orden gubernativa ninguna.
Milicianos eran también los que incendiaban conventos, después de violar a
las monjas, y sacaban a los curas de las iglesias en procesión, con
campanilla y monaguillo, hasta los paredones de fusilamiento. En la media
España republicana no había ni ley ni orden ni seguridad, solamente reinaba
el odio de las masas descontroladas, la hez de la sociedad. ·
La otra media España también era sucia, pero ni parecido a
lo que acabo de escribir en el párrafo anterior. Durante la guerra, la zona
“nacional” jamás armó a las masas ni parió macabros inventos como el de las
checas. La mayoría de los asesinatos incontrolados se produjeron después del
paso de las tropas franquistas. La historia tan aireada por la izquierda
sobre los “enterramientos en las cunetas” es la triste historia de la
venganza y el ajuste de cuentas de los nuevos liberados (derecha) contra los
anteriores opresores (izquierda) dentro, casi siempre, de pueblos y pequeñas
ciudades donde todos se conocían. Esto en cuanto a lo que sucedió durante los
tres años de la guerra. Dejo para los párrafos siguientes lo que ocurrió
después de derrotada la izquierda. Visto lo anterior, parece, efectivamente, que “una de las dos Españas ha de helarte el
corazón”........ pero no parece que sea
exactamente la misma forma de helar la empleada por los unos y la empleada
por los otros. Porque desmanes como los cometidos por las tropas
“liberadoras” abarrotan las páginas de cualquier libro de historia universal;
no son, en absoluto, un hecho singular de las tropas liberadoras de la
derecha en nuestra guerra civil....... Sin embargo, la entrega de armas al
populacho para que ejecutase libremente a curas, monjas y “señoritos” de la
clase social alta, eso fue una satánica realidad hasta entonces desconocida,
luego emulada por el nazismo con los judíos y hoy conocida en todo el orbe
con el nombre de terrorismo. A los
milicianos civiles del Frente Popular de Y una vez dicho cómo se movió la balanza durante ·
La leyenda negra antiespañola fue urdida por la envidia
británica contra una España que dominaba el mundo...... y la leyenda de los
instintos satánicos de Franco fue urdida por el rencor y el odio de la
izquierda derrotada. Por supuesto que, durante los años que siguieron al
final de la contienda, fueron perseguidos, encarcelados, juzgados y
ejecutados aquellos milicianos que acuñaron por primera vez en la historia el
concepto, hoy tan de moda, del terrorismo
urbano, pero con esa salvedad que diferencia lo que es puro asesinato de
lo que es pura justicia: aquellos primeros terroristas europeos que no se
exiliaron , los milicianos de La legitimidad de cuanto acabo de exponer no es gratuita. Aún
guardo las páginas, entonces garrapateadas con tinta, en unos folios hoy
amarillentos por el paso del tiempo, del proceso que Franco (ese “genocida”,
según el odio de la izquierda) siguió contra mi padre, a instancias de
algunos “compañeros” del propio Ministerio de Hacienda que le denunciaron por
haber seguido prestando sus deberes profesionales de Interventor en el
Gobierno de De aquella España de mi niñez, No se trata de hacer un panegírico de la figura del Dictador, en
absoluto, se trata de poner el acento no solamente sobre lo malo, como ahora
se hace, también sobre lo bueno de aquella mano férrea que nos rigió durante
tantos años. Había orden, paz y justicia, que son los únicos valores
inamovibles de cualquier convivencia social. El que era honesto nada tenía
que temer..... siempre que no se aventurase por la
senda prohibida de las ideas políticas. Porque un dictador es un dictador, y
si encima el dictador era el general más joven de Europa, razón de más. Pero
eso era pura fachada, como ha ocurrido con casi todos los que han intentado
emular el prototipo histórico del poder, ésos que luego, en casa y en pijama,
no son nada. Franco, desde luego, no era Alejandro Magno, Francisco Franco
era bajito, regordete él, de voz aflautada y semblante amable, lo cual le
acarreó el sobrenombre de “Paquito Culón” entre sus compañeros de carrera. Querido lector de estas memorias, si eres demasiado joven y no
tienes más visión de aquel pasado que la que te han contado en la actual
democracia, te aseguro que el General
era un General que tenía poco de General y menos del coco Camuñas, pero,
eso sí, rodeado de una camarilla de aduladores que le hicieron creer que era
no solamente General, sino el General Mesiánico enviado por el dedo mismo de
Dios para salvar a España. Evidentemente no era una figura mesiánica, pero se puso manos a
la obra y resulta que la salvó. ¿Cómo? Pactó con quien tenía que pactar para
ganar aquí dentro, pero acto seguido se puso de perfil cuando fue solicitado
para participar allí fuera, en la guerra mundial. Franco era un hombre
inmensamente irrelevante, pero también inmensamente pragmático. Una vez
sorteado el barullo de las dos contiendas con éxito, la de dentro y la de
fuera, tardó poco en granjearse la amistad de los vencedores, sus anteriores
adversarios, las democracias de Occidente. Quizás aquello del gallego cauto
que, puesto en una escalera, nunca se puede saber si sube o si baja, fuera
ideado para describir a este insigne gallego de El Ferrol. Franco no era el coco, ni siquiera aprendiz de coco, Franco era
un pobre personaje gris y rematadamente iluso. ¿Piensas que esto es una
auténtica exageración por mi parte? Basta con recordar la seguridad bíblica
de su afirmación más conocida, cuando ya el pobre estaba para sopitas y buen
vino. Rodeado de su séquito de aduladores, este patriarca de la posguerra
dijo solemnemente para tranquilidad de las dos Españas: “Me marcho, pero dejo todo atado y bien atado”. Pues bien, acto
seguido de tan sesuda proclamación, no habían tenido tiempo ni de decirle
unas misas y ya estaban otra vez las dos Españas a la gresca: Un paréntesis inolvidable. Junto al Arco de Cuchilleros y las Cuevas de Luis Candelas, de
tal lugar tan castizo parte la línea que lleva hasta Talavera de De la ruta yo no me entero en absoluto. Es lo mismo que me
lleven a Talavera que a Mongolia, con tal de salir de Madrid, de la rutina.
Hay un sol clarísimo y helado que se cuela, empujado por el aire, a veces
huracanado, por las infinitas rendijas de las puertas y de las ventanillas,
que empaña los cristales y nos obliga a echar el aliento sobre las puntas de
los dedos y restregarlas contra la ropa. Es un sol de invierno que, sólo
verlo, da frío. De ahí lo de la tortilla y el vino. Las costumbres no son
porque sí, son por el clima, por el paisaje y, a lo mejor, hasta por el
influjo de -¿Qué pasa ahora, Fidel? Fidel es el conductor. Esta gente se conocen
unos a otros de tanto manosear la ruta. Pero que Fidel atranque el motor,
abra la chirriante puertecilla y eche pie a tierra, es un episodio que, a
pesar de repetirse inexorablemente en cada viaje, tiene su morbo y crea
expectación. -Algo se habrá roto. -¡Vaya tiempecito para averías! -Si a lo mejor es que se ha bajado para orinar. -¡Que no, hombre, que no! Fidel le está dando con media patata a
los cristales porque se empañan. Acabo de aprender que en la caja de herramientas de las líneas
pobres se lleva media patata cuando el invierno arrecia. A mí, que soy de
ciudad y de pocos recursos prácticos, me maravilla la imaginación de esta
gente y pienso que jamás sabría llevar un autocar desvencijado, nada menos
que hasta Talavera, en vísperas de Navidad. Fidel retorna de su urgente intervención, saca de la pelliza de
cuero la navaja, le rebana una oblea a la patata para dejarla otra vez en
buen uso, cierra la navaja, guarda la patata en la caja de herramientas y
andando; y sin explicar ni media al personal, porque Fidel es un tío tan
hermético como competente. Y el personal tan feliz en su nidito de maderas y
hierros oxidados, todos bien juntitos, arrullándose con su propio aliento y
haciendo saco de vecindad y consanguinidad. Todos hablan a la vez y todos se
preguntan unos por otros, en un trasiego social que a mí, tan ajeno a los
círculos sociales, me anonada. Talavera de La iglesia es destartalada y llena de tenebrosas sombras. Mires
hacia donde mires, ves los muros lejísimos unos de otros, separados por una
oquedad negra y virginal. No sé qué tiene esa iglesia, pero nunca he conocido
otra que tanto me haya intrigado. El parque está lleno de bancos coquetones,
barrocos, vestidos de la cerámica del lugar. Por el día lo pateamos todito
mil veces en ambos sentidos, o nos vamos a jugar al billar, que es el deporte
del municipio. Por las noches nos metemos en el Casino, con todo Talavera en
una piña, y yo la gozo en ese ambiente de humos, de música atronadora, tocada
en vivo, y de frases perdidas que no es necesario que nadie conteste. Todo el
mundo habla con todo el mundo y nadie escucha a nadie, mientras la charanga
acomete los valses, los pasodobles, los tangos y la conga; sobre todo la
conga. Eso de plantarle a la señora de delante las dos manazas en la cintura
era una picardía en aquellos tiempos. Hoy, a fuerza de tenerlo todo al
alcance de la mano, ya no tiene interés nada. Pero en estos bailes
nunca estaba Raquel. A Raquel no la conocí
en estos bailes, me figuro que porque era una chiquilla demasiado
sensata y con vocación inevitable de novia formal. A mí Raquel me miraba con
el sosiego y la sencillez de un ángel, y le descubría irremediablemente el
alma en los ojos, y tenía que dejar el grupo y marcharme solo, y me daba
rabia y apretaba los puños porque no era capaz de sentir eso mismo por ella. Un día le dije a Lorenzo, el novio de su amiga, las dos parejas
que salíamos juntas, que no volvía más porque no estaba a su altura, porque
no era sincero con ella. No tuve valor para decírselo personalmente. Y al
pasar unos momentos después por la plaza, la vi detrás de las vidrieras, en
el comercio de sus padres, de pie, apoyada la espalda en la pared, todavía
con los zapatos de tacón puestos y las manos en los bolsillos del abrigo,
desolada, mirando al suelo, desolada por la despedida que acababan de
transmitirle de mi parte. Ahora, ya viejos los dos, me han dicho que ha vuelto a preguntar
por mí, que quería saber qué ha sido de mi vida. Pues qué iba a ser de mi
vida, Raquel: nada, nada, lamentando haber pasado por la tuya sin enterarme.
¡Si supieras de cuánto infortunio te has librado con mi huida! Los tíos vivían en un caserón destartalado, desparramado, de
ésos llenos de puertas y cuartuchos sin objeto, todos interiores, llenos de
sombras, comunicados todos con todos, un caserón laberíntico y aplastado,
como los tentáculos de los pulpos. Perico me contó que una vez tuvieron una
criada que era un pingo, y que él se levantó una noche para robarle el tarro
de la miel, pero que no llegó jamás a su cuarto, porque se perdió en la
oscuridad y en el laberinto, a pesar de ser su casa y conocerla desde que
nació. Mi primo me lo contó impresionado y agradecido a Yo, con los debidos respetos y sin quitarle su mérito a El tío Pedro, sin embargo, nada tenía que ver con la casa de la
que era propietario, a él lo diseñaron todo vertical y muy bien definido. Era
un hombre largo y silencioso, con unas manazas inmensas, como las de todos
los que tienen el natural concentrado y parsimonioso. Apenas se le oía meter
la llave en el portón y subir los peldaños de la escalera y todos enmudecían. Tenía la pisada lenta, espaciada,
inconfundible, como movida por una maquinaria pesada. Y hasta que él se sentaba
a comer, nadie se sentaba; y hasta que él comenzaba a comer, nadie comía. La
primera vez me pilló de sorpresa y me quedé maravillado. Jamás había asistido
a una comida familiar sin escuchar una sola palabra, como hacían ellos. Enseguida aprendí que cuando este hombre estaba en casa todos
perdían la voz. Esperaban que cogiera las escaleras abajo para decretar
asueto y abrir fuego. Y por el grado de soltura en la conversación también
aprendí, sin preguntarlo, si el tío se había alejado solamente hasta su gueto
particular, el despacho de la planta baja; o si se había ido más allá, hasta
el Círculo de Labradores, al final de la calle San Francisco; o si
verdaderamente se sentían en vacaciones porque se había marchado a ver sus
tierras, al campo. Sin embargo, algunas veces cometíamos lamentables errores de
cálculo. Un día de los que pensábamos que estaba en el Alamillo, Perico se
puso a fumar por la calle. Apenas habíamos llegado al cruce, camino del
Prado, cuando oímos como se abría a nuestras espaldas la puerta del Círculo,
y escuchamos la voz cavernícola del tío ordenando: ¡Perico! ¡A casa! A Perico se le atravesó el cigarrillo en la
boca y dio media vuelta como en la mili, a botepronto, tan súbita media
vuelta que nos dejó a todos con el paso cambiado, colgados en mitad de la
calle. La tía Caridad no, la tía Caridad estaba acostumbrada a estas
batallas. Cuando llegamos a casa, sentó a Perico en el ángulo mismo del diván
que hacía esquina, nos repartió a los demás a ambos lados y puso la mesa
delante. No es que la tía hubiera leído ningún manual de cómo perder la
guerra con honor, simplemente llevaba tantos años en ese frente que lo de
atrincherarse era ya una rutina. Y luego resulta que no ocurrió nada. Cuando
entró el tío nada dijo, pienso yo que precisamente por mí, porque era su
invitado y también iba fumando con Perico por la calle San Francisco. Como estábamos en Navidad, compró una botella de anís del Mono.
¡Una tentación es una tentación, oye! El tío Pedro no sólo explotaba las
tierras (y sabía hacerlo muy bien), es que, además, le habían enseñado que el
mejor medio de que la caja engordase era tapando la salida. De despilfarros,
nada. Pero las Navidades son las Navidades y bien merecían una canita al
aire, ¡demonio! Sacaba un manojo de llaves, abría el aparador, se servía una
copita, cerraba de nuevo, y allí no bebía nadie más, porque la bebida era un
hábito muy perjudicial para los jóvenes. Se la bebía él solito, que para eso
tenía ya sesenta, dando al anís vueltas y más vueltas en el paladar, a ver si
así perduraba el aroma hasta las Navidades del año siguiente. Mientras, se jugaba con mi hermano unas perras a las cartas.
Perdía todas las noches, pero no importaba, porque nunca pagaba. Apuntaba el
resultado meticulosamente en un papelito y lo guardaba junto al Mono (el
anís), en el aparador, porque las deudas son las deudas (esto es lo que yo
pensaba, quiero decir). Pero yo estaba equivocado. Al llegar la noche del
treinta y uno y antes de que nosotros nos marchásemos a correr el tacón por
Talavera, sacaba el papelito de la cuenta de las perras que le debía a mi
hermano, proclamaba solemnemente eso de Año
nuevo, vida nueva, lo rasgaba una y otra vez en pedacitos y pelillos a la
mar. Un día dijo que iríamos al Alamillo y fuimos primero a recoger
el coche en el mecánico. El "coche" era un cajón negro con cuatro
ruedas de radios, de aquellos que se veían en las películas de Charlot. -¿Pero vamos a llegar con esto? -le pregunté a Perico. -¡Chist! ¡Calla, calla! -llevándose el
dedo a los labios- ¡Cómo te oiga..... Me arrugué en el asiento, me parapeté avergonzado, anonadado de
ir en una cosa así por la calle, y envidié a los terneros, que tienen la
suerte de viajar en furgonetas sin ventanillas, en la clandestinidad. Gracias
a Dios, Talavera es pequeño y el Alamillo estaba solamente a un puñado de
kilómetros. -Lo malo son los
pinchazos- me confesó Perico, en voz muy bajita y confidente. Pero a pesar de lo confidencial del comentario, apenas dicho
sonó el primer "pppsssss" inacabable, largo y mantenido, el "pppsssss"
del aire escapándose despacito de la rueda, muy despacito, como todo en
aquel artilugio tan anciano. -¡Vamos! ¡Todos abajo, a la rueda! -ordenó el tío. La operación, mil veces ensayada en tantos viajes, se llevó a
cabo a la perfección....... aunque al gato, que era de la misma quinta del
auto, había que ayudarle con una palanca de hierro y con piedras, en una
complicada sucesión de precisiones mecánicas: aquí te empujo, aquí te trabo y
aquí te doy a la manivela otra vez. Pero al fin, quedó todo resuelto. -Todo el mundo al coche -ordenó. Y todo el mundo al coche. Pero con las prisas, Perico se dejó
los dedos imprudentemente entre el coche y la puerta y soltó un dolorosísimo "ppppsssss"
igualito al anterior del aire escapando de la rueda. El tío dio un manotazo
brutal sobre el volante y soltó el primer gran taco desde que había nacido.
Porque el tío se permitía vergonzosas licencias, como ésa de echarse un trago
de anís en Navidad, pero lo de hablar mal nunca en todo el año. -¡La jodimos! Ahora la otra. Pues no tenemos más ruedas. A mi primo se le olvidaron los dedos en el instante, a pesar de
que eran suyos. -¿Y quién le dice que el “pppssssss” ha sido mío? -me confesó, aterrado- Échame una mano. -¿Yo? ¿Y qué quieres que haga? -¡Vamos! Todos abajo -ordenó el tío. -Dile que has sido tú, dile que has sido tú -insistía Perico. Yo ya estaba abajo. Perico no, Perico seguía empequeñecido, a
punto de desaparecer en el asiento. -¡Perico! ¿Qué haces ahí? -Es que se ha pillado los
dedos con la puerta -le expliqué al tío. -De eso no se ha muerto nunca nadie. -No, si no se muere. No le ves porque está encogido. Pero....
¿Para qué va a bajarse, si no hay ninguna rueda pinchada? -Lo he oído yo, ¡coño! -Que no, tío, que no, que el "pppsssss" ha sido de Perico, al pillarse los
dedos. Pero tampoco pasó nada, como el día anterior, cuando le pilló
fumando en la calle San Francisco. Perico es un chico insignificante para su
edad, y el tío es un varal. El uno lo mira desde abajo, siempre a punto de
desaparecer de miedo, y el otro lo contempla desde arriba, a punto de
engullirlo. Hay entre los dos una distancia infinita, pero la cubre por
entero la tía, a pesar de que es una especie de bolita redonda. La tía, tan pequeñita, con sus cejas en forma de dos uves
invertidas y su carita enharinada, tan feliz siempre sin saber por qué, está
encantada con esa simpleza de tener un hombre tan hombre, medio metro más
arriba de los demás. Todos los días se va hasta el Prado, a ver a -¡Abajo! ¡Abajo! ¡Deprisa! La orden repentina, lógicamente, es del tío. -¿Y ahora a qué se debe? -le pregunté a Perico, en cuanto me vi
abajo. -Pues a que esto, para el Abuelo,
es peor que Y apenas lo dijo, el Abuelo,
como él lo llamaba, lanzó dos o tres ronquidos desesperados, dio dos o tres
envites y desfalleció. Como Perico ya lo sabía desde siempre, trajo dos
cantos gordos, los colocó de calzos detrás de las ruedas, se asomó
discretamente a la ventanilla del tío y le oí decir, con la mayor
naturalidad. -Voy a por la yunta -y salió como un cohete. Yo tengo leídos todos los relatos de los tomos Novelas y Cuentos que hay en la
librería de casa, pero ninguno tan sorprendente como esta historia en vivo.
El trayecto Talavera-Alamillo, a lomos del Abuelo, es una especie de show en
versión hogareña. Si Granada tanto espoleó la imaginación de Irving es porque
el anglosajón se equivocó de escenario y no asistió a la epopeya del traslado
de los Martínez a su casa de campo, en la vieja Toledo, a bordo de un vetusto
renault. Parecía inaudito, pero no, era verdad. Mi primo Perico se había
ido solo y ahora había regresado con un gañán y dos bueyes uncidos. Nadie le
hablaba al tío Pedro, nadie se atrevía a mirarlo a la cara, ni siquiera el
gañán, que se puso inmediatamente a enganchar la yunta delante del coche, sin
saludar siquiera, con la cabeza baja y el gesto mohíno. Luego pinchó a los
bueyes en las nalgas y el Abuelo,
que quieras que no, avergonzado pero seguro, se fue cuesta arriba. El tío,
sentado dentro y al volante. Perico y yo, a pie, con las manos en los
bolsillos del abrigo, porque el aire es helador. A nuestro lado, el Abuelo, tan negro y tan cabizbajo. Y
por delante los dos bueyes siguiendo los pasos del gañán, que, pica al
hombro, dirigía la comitiva, camino del caserío. En el Alamillo hacíamos vida salvaje. Estaba el caserío a
orillas de un riachuelo tan lleno de juncos y mimbreras que a mí me traía a la memoria los versos de Lorca “Me la llevé al río pensando que era
mozuela, pero tenía marido...". Se me antojaba que no podía existir
mejor río para una tarea así que aquél, siempre con el cauce seco y
muellemente enarenado. Pero la verdad es que no sé por qué digo tonterías
como ésta, porque está claro que las chicas me entontecen y me las tomo muy
en serio. Eso del alma femenina no sé de qué botica salió, pero me parece la
única fórmula magistral realmente existente. El caserío del Alamillo era largo, estrecho y enlazado sobre sí
mismo, dejando un corral enorme y cuadrangular en el centro. Visto desde ese
corral, en dos de los frentes estaban las cuadras y gallineros; en otro, los
guardas; en otro más, las habitaciones y cocina de lumbre baja donde nosotros
nos alojábamos. Perico y yo dormíamos juntos en una cama enorme y llena de
tubos dorados, como órgano de catedral. Nos daban café, matanza, sopas de ajo
y éramos rabiosamente felices porque éramos rabiosamente libres. El tío se
había vuelto a su Talavera y a su copita del Mono. -He mandado aviar el caballo -me ha dicho Perico. -¡No me digas que también hay caballo! -Claro, el de mi padre. ¿Es que quieres montar? Yo no sabía montar. Solamente había estado cuatro veces encima
de un caballo, pero suficientes para que eso de pasear tan arriba y tan
inseguro me pareciese el colmo de la aventura. Éste era bayo, con un lucero
en la frente, como casi todos los caballos, y no paraba de piafar y de
patear, lenguaje de los caballos que yo, por supuesto, desconocía..... Y así
me fue. -Ahí lo tienes. Tuvieron que ayudarme para subir a lo alto. -A ver hasta dónde te vas a ir -me ha comentado Perico, con una
sospechosa sonrisita -Sólo pienso dar una ..... Pero no tuve tiempo de más. Quería decirle que sólo pensaba dar
una vuelta por el camino, a orillas del riachuelo ese que inspiró a Lorca,
llegar hasta el pueblo, que está al ladito, y volver...... Pero el caballo,
al que sin duda le tenían sin cuidado mis intenciones, así que se vio con
jinete encima enfiló el portón del corral y partió a toda pastilla, dejándome
con la frase a medias en los labios y casi con los sesos a medias en el
dintel del portón. Cogió una trocha, luego giró ladera arriba, y al fin me llevó
junto a un pastor que yo no tenía ni idea de quién era. Y allí se paró, todo
como un autómata. Me vi de pronto de visita, sin saber con quién ni por dónde
empezar. "¿Y de qué hablo yo con
éste, que parece que he venido a verle?”. Me quedé como una estatua....
una estatua ecuestre. El hombre me miraba y me miraba igual de sorprendido,
sin duda pensando lo mismo: “¿Y quién
será este señorito de la leche?” -Soy sobrino de Don..... Pero aquel caballo loco estaba claro que la había tomado
conmigo. El programa lo ponía él y yo debería limitarme a permanecer encima y
calladito. De repente y sin dejarme terminar la frase, volvió grupas y enfiló
la misma trocha por la que acababa de llevarme, pero ahora tocaba al revés,
cuesta abajo. Yo no sabía montar, pero pesaba muy poco, tenía nervios de
alambre y me agarraba donde fuera: a las crines, a la montura, donde fuera.
Harto de cuadra y pesebre, con la misma galopada loca que acababa de subirme
de visita al pastor, me bajó otra vez hasta el caserío. A las puertas estaban esperando, intranquilos y metidos en una
agria discusión. -Se ha podido dejar los sesos en el travesaño del portón al
salir -le decía el guarda a Perico, muy alterado. Perico nada decía, Perico tenía una sonrisilla estúpida. -Te había advertido que el caballo no está para bromas, que está
“sobrao”, que lleva encerrado quince días. Hemos
podido tener una desgracia, ¿lo sabes?, una desgracia. Y no se lo voy a
contar a tu padre, pero debería. A mi primo Perico le corroe la envidia. Es listillo y socarrón
y, a veces, malintencionado. Cuando llegó la noche y me metí en la cama,
traté de comprender por qué hace estas cosas. A lo mejor solamente se trataba
de que tenía un par de años más que yo y andaba
atrasadillo de estatura entonces. A lo mejor se trataba de que le torturaba el complejo de pariente pueblerino. Perico era
un calco de Casimiro, el de Alcolea de Calatrava. No es que los dos se
pareciesen entre sí en nada, se trataba de que yo, sin quererlo, parece que
había sido capaz de despertar en los dos la misma envidia ponzoñosa, como son
todas las envidias. En muy pocos días volví a Madrid en el mismo autocar de línea,
con las mismas redecillas en los respaldos de los asientos y la misma patata
en la caja de herramientas del conductor, por si las nieblas. Sin embargo, en
esta ocasión no me enteré de nada, me hice el viaje sin salir realmente de
Talavera del todo, paseando aún por la calle San Francisco, dándole al taco
en la mesa verde del billar del casino o tomando vinos por ahí. Y por
supuesto, también me acompañó la imagen de Raquel, aquella chica que entonces
pasó por mi vida desapercibida, pero que, luego de pasada, se ha quedado en
la memoria para siempre. Miluca Todos los años salíamos en los expresos de la noche. Hasta que
un día me puse a escribir "El
Expreso de las 4,30" y un jefe de estación me ilustró, nunca supe
que la diferencia entre rápidos y expresos se debía únicamente a que
circulasen de día o de noche. Los estudiantes de Marina Mercante éramos
adictos al expreso, y todos los junios y todos los septiembres de todos los
años nos presentábamos en la estación de Atocha, o en la del Norte, y
cogíamos uno de éstos, rumbo a Cádiz, a Barcelona o Hace unos capítulos conté todo lo referente a mis estudios en la
" Aquel año salimos del Norte unos cuantos. El primer tercio de la
noche se iba en chistes. Luego los bocadillos y a fumar. De los exámenes nada
o casi nada se hablaba. La mayor parte eran estudiantes pésimos, el desecho
de otras carreras, que se arrimaban a De junio del cincuenta, en el expreso a Coruña, además del humo
asfixiante de los cigarrillos en la estrechez de los compartimentos, recuerdo
a Arribas, desgalichado, feo y picado de viruelas, apoyado en el marco de la
ventanilla y soltando al aire una voz densa, gangosa, con la que arrastraba,
en perfecto estilo porteño, las tragedias de los tangos. No sé si porque la
suya era de carne y hueso y la tenía a mi lado, pero esa voz me causó mayor
impacto que la del propio Gardell cuando la escuché
la primera vez. Pero la monotonía de los trenes es demasiado, acaba con el más
valiente. El traqueteo interminable va ahogando poco a poco las palabras,
luego los silencios y, al fin, se engulle a todos tal y como los pilla,
vencidos unos sobre otros, las bocas de par en par y las manos colgando en
cualquier parte. El sopor de la marcha y la escasez de luz pudieron más que
la locura de aquel montón de potros a los que se da puerta. Cuando el último
se encontró a sí mismo hablando solo, decidió que esta vida era un asco, se
revolvió en el asiento y también cerró los ojos. Todo se quedó como estaba,
con ese vaivén estúpido de manos y rodillas repitiéndose indefinidamente a lo
largo de la noche, al compás de las sacudidas del tren. Abrí los ojos cuando amanecía, y en ese amago de luz que se
extendía por los campos todo era rabiosamente verde: los árboles, las cercas,
la tierra, las acequias.... hasta las piedras, sí, hasta las piedras,
cubiertas de musgo. El horizonte despoblado de Castilla se había derrumbado
por un precipicio saturado de cosas, el pardo color de mi Castilla se había
teñido de pronto de un verde insultante. La humedad y el olor del mar
trascendían desde lejos. Estaba en otro mundo. En aquel expreso del norte, un
amanecer de junio del año cincuenta, aterricé en Galicia, y aterricé de paso
en este mundo, del que había vivido hasta ese momento rabiosamente
divorciado. Era profundamente morena y profundamente vital, estaba empapada
del realismo que a mí me faltaba. Miluca, Emiluca, tenía ojos oscuros y llenos de vida que miraban
de frente y con insistencia, como si quisieran acaparar las cosas para
siempre. Pero era en la voz donde su persona se vertía incontenible, llena de
urgencias por salir fuera. En mis oídos nunca podrá apagarse la melodía de
aquella voz, ondulante como Galicia, como los frescos vaivenes del mar. Miluca reía continuamente con mis ocurrencias
y parecía feliz, como si nuestra peripecia le encantase..... al menos de momento. Pero no sé cuál de aquellas tardes
fue capaz de abrir la puerta, salir y mirarme desde fuera. Sus ojos oscuros me vieron de pronto como
realmente yo era a mis dieciséis añitos, y la peripecia se le vino abajo.
Viví en el año cincuenta la primera historia de amor con una mujer que me
sacaba, según el bautismo, cuatro años, pero que podría llevarme veinte en su
currículum. Ahora, con muchos más años encima, vivo la definitiva historia
con una mujer que es rubia, de ojos claros y veinte años menos que yo. La
vida es un misterio continuo. En los siete días que duró la aventura hicimos de todo..... y con lo de "todo" no me refiero a nada malo.
Las mujeres de entonces tenían, gracias a Dios, otras costumbres que no
tienen las de ahora. La acompañé a misa un domingo, charlamos sin freno ante
un café en cualquier terraza, vimos una película de Cary
Grant, la cogí de las manos y le di un larguísimo
beso una sola vez, solamente uno, al despedirnos en el portal, porque era la
última noche. Al siguiente día volvió lo que quedaba de mí a casa en otro
tren, pero las piezas ya no se recompusieron nunca. Con los años, conseguí
pegar las partes, pero quedaron unas cicatrices que pueden tocarse con las
manos. En aquel desastre que explotó dentro de mí, sin embargo, lo de
menos fue aquella mujer. Miluca no fue la culpable,
sólo hizo de detonante. Miluca me quedaba demasiado
lejos y demasiado mujer. Cuatro años de diferencia entre ella y él, a esa
edad, no sé muy bien si es un muro o un abismo; en cualquier caso algo
difícil de ignorar que los dos percibíamos y los dos silenciábamos. Lo de
menos fue la corta aventura con Miluca. Nunca llegó
a ser la mujer de mi vida, y menos en una corta historia de siete días. Se
trata de que aterricé de sopetón y me dejé la piel
en las piedras. Resulta que el mundo real existía y nada tenía que ver con el
que yo me imaginaba, desde allá arriba, por encima de las nubes. Ha pasado medio siglo y aún suena en mis oídos. Siempre que
llego al mar y me paro un momento, creo que con el vaivén del viento y el
vaivén del agua va y viene también la melodía de su voz. Tenía las manos
carnosas y rojas porque estaba enamorada de la vida. Entre las suyas se
perdían las mías, largas y frías, enamorado de nunca he sabido qué. Sus ojos
oscuros indagaban sin descanso en los míos, en un intento desesperado de
confirmar lo que ya había de hombre y lo que aún quedaba de niño dentro de
mí. Hoy, después de ese medio siglo, mis ojos los miro yo solo ante el espejo
y me asusta lo que ya hay del hombre en ellos, y me encanta descubrir,
todavía agazapado, lo muchísimo que aún queda del niño. Pero a ella, claro, no le gustó mucho lo que descubrió en mi
mirada todavía aniñada y se llenó de desilusión en una sola tarde, aquella
última, la del beso, la anterior a la mañana que cogí el tren y nunca más
volví a verla. Se llenó de desesperanza porque acertó a ver en mis ojos que
lo de la diferencia de edad era cierto, y pensó que todo se podría arreglar,
menos esto de cuatro años de vida a la zaga en el hombre. Lo que ella no
puede saber es que aquella aventura tan corta se escribió en una esquina de
mi vida, donde el camino se quiebra y arranca otro. De haber continuado,
hubiera sido un fracaso. Pero esa certeza no evita que siga habiendo un cruce
allí, en el cual me estrellé. Hoy, después de tantísimos años, he buscado su teléfono en la
guía de Coruña con emoción y sin saber por qué. He comprobado que solamente
hay un racimito de apellidos como el suyo, entre ellos su hermano, y he
llamado. -Sí, sí, mi hermana vive y sigue soltera. Es que en la guía
sigue figurando el teléfono a nombre de mi madre, pero es el de ella -me ha
dicho, dándome el número. No he podido evitar un estremecimiento, porque eso de seguir
soltera me daba libertad para llamarla, en otro caso no me hubiera atrevido.
Se ha puesto una voz desconocida. -Por favor, querría hablar con Miluca. -Sí. -¿Está Miluca? -Yo soy. Ha habido un momento de silencio, porque yo no era capaz de
reconocer aquel mismo vaivén de voz de entonces. -¿Quién es? -me ha
preguntado -No te lo figuras -le he
dicho, y he dejado transcurrir unos segundos-
Soy Goyo, Goyo Corrales. El silencio ha sido entonces tan largo que ninguno de los dos ha
sabido cómo cortarlo. -Te llamo desde Ávila. Ya sé que han pasado demasiados años .... Perdóname, pero no he podido evitar el impulso. Miluca ha seguido en silencio. Aunque ya
estaba preparado para el impacto que iba a causarle, no he tenido más remedio
que preguntarle. -¿Estás ahí? -Sí, sí -No sé qué ha sido de tu vida. Dime algo. Al fin, después de un leve titubeo, me ha contestado. -Perdona, pero es que no sé quién eres. ¡Dios mío! Con esto sí que no había podido contar jamás. Me he
quedado mudo un tiempo, no sé cuánto de largo. -Miluca, soy yo. ¡Cómo no vas a
recordar! Estuve en junio del cincuenta. Fui a examinarme de Marina Mercante
y me alojé en el hostal que tenía tu madre, donde vivíais. ¿Recuerdas?
Salíamos juntos todos los días. -La verdad es que no sé con quién hablo -me ha confesado. Y como me lo ha dicho con una convicción terrible, me he puesto
a darle datos desesperadamente, sin llegar a creer lo que me estaba pasando. -Era moreno, muy delgado....... Estudiaba Marina Mercante, pero
lo que me gustaba realmente eran los toros ¿Te acuerdas ahora? Quería ser
torero y tenía más aires de torerillo que de estudiante de Marina.....
Llevaba las patillas un poco largas y mi pelo era fosco.... Tú trabajabas
entonces en el despacho de un abogado por las tardes. Yo te acompañaba y
luego iba a recogerte. Nos íbamos al cine, a las cafeterías, y si no llovía
me enseñabas tu Coruña. ¡Cómo no vas a recordar!..... Te reías como una loca
con mis ocurrencias.... -Lo siento, de verdad, pero no recuerdo nada de todo eso que me
dices. Me he sentido perplejo, confundido, helado. -No es posible, no es posible. Pero Miluca,
si la verdad es que nos quisimos, fuimos novios -me he atrevido a decirle al
fin- ¿Cómo puedes haber olvidado eso? Seguiste escribiéndome por un tiempo a
Madrid. Creo que en ese momento ella ha llegado a sentirse culpable. -No te disgustes, por favor -ha vuelto a titubear, antes de
sincerarse- Es que he pasado mucho, ¿sabes?, y he desalojado parte de mi vida
de la memoria. Hace años que decidí vivir sólo del presente y he borrado todo
lo de atrás. Perdóname, perdóname. No soy capaz de entender como puede
borrarse la memoria con sólo un acto de voluntad, pero ella me lo ha dicho
enteramente convencida. Ahora me he dado cuenta de por qué no he reconocido
su voz. Miluca parece ser que murió hace ya años.
Al otro lado del teléfono tenía una mujer que quería parecer normal, pero que
estaba tan perpleja como yo, intentando poner en pie un pasado que no
reconocía. No sé cuáles serían las graves razones que tuvo para decidirse a
olvidar toda su vida anterior, pero con eso también se ha perdido la magia
del recuerdo que de aquello nuestro guardo yo. Le he mandado un libro, una carta larga y mis fotos de entonces,
confiando en que con eso pueda resucitar el año cincuenta. Una de ellas es
una fotografía de estudio, un perfil, con mis patillas, mi pelo fosco y mis
aires de matador de toros. Viendo aquel que entonces fui, quizás ella sea
capaz de reconocerme.... aunque yo, desde luego, no me reconozco. Cuando
decidí ser torero se me puso cara de torero, y cuando empecé a tomar en serio
la escritura se me puso una cara de gravedad de la que yo mismo me burlo, al
verme por las mañanas. Miluca no ha sido capaz de resucitar al del
año cincuenta ni viendo la fotografía. Dejó al muerto tan muerto en su
memoria que no hay posibilidad ninguna de hacer de él un nuevo Lázaro. Fueron
solamente siete días, pero nos quisimos y siguió escribiéndome durante algún
tiempo. ¿Puede acaso olvidarse eso? Recordando a Paulita, a la que quise con
sólo siete añitos, a la que recuerdo como si ahora tuviera delante aquel año
cuarenta y uno en el Carrizal, no puedo aceptar que esta mujer haya olvidado
a quien quiso cuando tenía veinte. Lo que para mis dieciséis años de entonces
tanto supuso, para ella parece que no fue nada...... ....... O eso cree ella, porque me ha revelado algo que parece
apuntar mucho más adentro en los pliegues del alma. En una de las dos o tres
cartas que nos hemos cruzado con las fotos, se me ha ocurrido echar mano del
último detalle en esto de refrescarle la memoria, le he contado que cuando
entonces me escribía, no me mandaba las cartas a Ávila, me las mandaba a la
casa familiar, en Madrid, por si eso le ayudaba a recordar. Miluca me ha llamado inmediatamente, un poco impresionada
y un poco confusa, para confesarme una cosa que le resulta incomprensible: Me ha dicho que sigue sin recordar
absolutamente nada, pero que al leer en mi carta la dirección “Jorge Juan Después de oír esto que le ha pasado, ya no sé qué es lo que
realmente vio en mis ojos aquella última tarde, si sólo al niño que yo era
entonces..... o vio algo mucho más profundo que,
deliberadamente, se apresuró en sepultar. El azul cegador y pedregoso
de Ávila Era yo un niño flacucho y con alpargatas blancas, de suela de
cáñamo, cuando llegamos al “Puente”
sobre el río Adaja, a los pies de Ávila, a una casita alquilada para pasar el
verano. Le llamaban así al pequeño barrio construido alrededor del puente
sobre el río.... en realidad, alrededor de los “puentes”, porque aún
persiste, junto al nuevo, el otro, el puente medieval, estrecho y jorobado,
como entonces los hacían, levantado con los mismos sillares de piedra rojiza
que se ven en la muralla. Ávila ha cambiado a lo largo de los siglos, pero la mayor parte
de su alma medieval sigue encarcelada en esos sillares rojizos, en los que se
estrella la luz del poniente. Ávila es tres cosas: piedra, luz cegadora y soledad, sobre todo soledad, paisaje en el
que se torneó mi alma para siempre. De sus moradores, sin embargo, no quiero
acordarme: mezquinos, envidiosos....... Vivo entre ellos, pero los mantengo
dichosamente olvidados, tan olvidados como ellos de mí. Guardo un puñado de recuerdos de ese tiempo muy apretado en el
corazón. En lo más alto de todos está (¡Vaya novedad! ¿Qué habría hecho yo en
este mundo sin las Evas?) una
niña, Paloma. Ella era, como yo, la benjamín de una
familia. Pasaron un par de veranos en una casita que tenían las monjas, tapia
con tapia, al final de la huerta. Éramos vecinos. Paloma me miraba con una
candidez coquetona que nunca podré olvidar. Intentaba hacer como que no me
veía, pero si al abrigo de la situación se sentía capaz de hacerlo, yo la
sorprendía siempre. Entonces ella sonreía tímidamente y retiraba la mirada,
como diciendo: Me has pillado.
Paloma era, ya entonces, una niña de ensueño, y tiene que haber llegado a
ser, con el tiempo, una maravillosa coquetería de mujer. Un día, al atardecer, un día en el que debieron concertarse
todos los astros por lo inesperado, se atrevió de repente a pedirme: Llévame en tu bicicleta...... y se
paró el universo. Porque hay momentos en los que el universo se detiene, por
mucho que lo niegue la ciencia, y se hace un cliché para el archivo de los
tiempos, como cuando se oye la voz del fotógrafo gritando: Un momento, por favor, y todo se
detiene y queda fijo para siempre en un cartón, como deberían ser todas las
cosas y, desdichadamente, no son: fijas, inmóviles, eternas. Se atrevió a pedirme que la llevase en la bicicleta. No sé si
habrá sido por aquel idilio tan fugaz por lo que a mí me ha quedado esta
pasión por las bicicletas. La cosa es que me lo pidió sinceramente, como
violentándose mucho para hacerlo, como que estaba deseando, pero que a la vez
era consciente de que aquello no quedaba muy bien, que sonaba a coqueteo
descarado. Quizás no habría montado jamás y no pudo reprimirse. Yo la invité,
ella se sentó en la barra, yo me incliné hacia delante, hasta poner las manos
nuevamente en el manillar, casi abrazándola, y partimos por el camino de la
huerta. Hoy he vuelto a bajar al Puente y he recorrido de nuevo aquel
paseo estrecho, cubierto de parras y orillado de azucenas blancas, y me he
preguntado cómo pudo caber tan larga emoción en un camino tan corto y,
encima, recorrido en bicicleta. Hoy, en ese mismo paseo, completamente solo,
con los ojos de la imaginación he llevado otra vez a Paloma entre mis brazos,
su espalda contra mi pecho, su pelo castaño
en mi cara; la he llevado por el mismo camino largamente,
indefinidamente, hasta que el frío del atardecer me ha sacado de los
recuerdos. La sede
del hampa: “El Churrero” Toda mi vida ha estado ligada a esta tierra, a la que tan pronto
amo como aborrezco. A Ávila le faltan unos grados en el termómetro y le sobra
la inmensa mayoría de su vecindario, no porque sean demasiados, sino porque
son deleznables. Una cosa es la ciudad, que es como un cuento de hadas
medieval, y otra cosa es su gente, hosca y envidiosa. Ávila, vista desde
lejos, en la quietud de la noche, encaramada más arriba del primer convento
de Teresa, iluminado ese lienzo norte de la muralla, es para enlazar las
manos y esperar el final de los tiempos sin moverse, sin decir nada, como
quien se halla ante el cuento más fantástico jamás escrito. No sé qué podría
yo contar de este Ávila desnuda y fría, levantada en piedra sobre una colina,
colgada del cielo inmaculado de Castilla, sostenida por el brazo poderoso de
su muralla. Junto a la catedral hay
un callejón que siempre está vacío, tan angosto que es del todo vertical
entre dos murallones, tan frío y tan oculto que es como un alma que transita
eternamente entre las piedras. Un día le hice un romance, quizás de lo mejor
que haya escrito. Pero en Ávila solamente el romántico Constantino Benito se
lo aprendió de memoria, de un tirón. Constantino, además de romántico, era
médico, y como tantos médicos extraordinarios le tenía pasión a esto de las
Letras. Me contó que un día se fumó un congreso por asistir a la versión
cinematográfica de Los Santos Inocentes, de Delibes. A Constantino me lo tropezaba siempre a la puerta de misa, donde
esperaba la salida de los suyos. Un día me dijeron que tenía cáncer y no lo
creí. Pero ya no me lo tropecé nunca más a la salida de misa, sino dentro, y
comprendí inmediatamente que la noticia era del todo cierta. Poco antes del final me escribió una carta como sólo saben
escribirlas los que se sienten morir. Me contaba en ella que toda su vida
había practicado la medicina para poder un día jubilarse y no parar de leer;
y que ahora, llegado ese momento, se sentía cruelmente defraudado. Hoy estará
en el Valle de Josafat, plácidamente sentado, al fin feliz, releyendo el "Callejón de A Constantino le ha tomado el relevo, en esto de las devociones
por mi romance del callejón, Isabelo Pindado, y
anda por Torrevieja recitándolo y contándole a la
gente cómo es Ávila. Hace no mucho me llamó y me dijo que los cuatro versos
del estribillo de ese romance mío deberían estar esculpidos en la entrada del
callejón. Que mi calle está vacía, que mi calle es toda
ausencia y tiene el alma
esculpida a puro golpe de piedra. Isabelo es un alma apasionada y cándida que ya
se ha olvidado de cómo son sus paisanos. En vez del estribillo de mi romance,
han esculpido un reconocimiento a Enrique Larreta. Y es que hay palabras
bíblicas que se cumplen a la perfección: “Nadie
es profeta en su tierra”. En este pueblo, incluso la universal Teresa
tuvo que soportar las envidias y oposiciones de sus paisanos. Eso sí: una vez
aceptada por el universo entero, lo que les molesta ahora es precisamente
eso, la “universalidad” de su paisana. -¿Teresa de Jesús? ¡Ni
hablar! Teresa es “Teresa de Ávila”
-me han llegado a decir alguna vez esta paletería
de gente. Yo hice el camino a la inversa. Nacido y educado en Madrid, un
buen día llegué y me quedé para siempre. Es Ávila, este Ávila austera y
solitaria, la que me ha hecho cómo soy y luego se ha olvidado de mí, me ha
cincelado a su imagen y semejanza y luego me ha dejado agonizar entre sus
piedras. Después de frecuentarla desde niño todos los veranos, a los
veinte años desembarqué en ella para siempre, para trabajar en Nos reuníamos en “El
Churrero”, un tabernucho indecente que había a quince pasos del Mercado
Grande, angosto y tenebroso, un agujero donde nos escondíamos del mundo los
que no estábamos de acuerdo con el mundo. Éramos jóvenes, estrafalarios,
hacíamos una multinacional confusa, desde señoritos desarraigados hasta
quincalleros y hampones. Yo entonces no lo sabía, pero lo único que nos unía era el
desprecio por ese mundo que comenzaba de las puertas de la tasca para fuera.
Además de no atrevernos con él (con el mundo), no nos interesaba, y nos
encerrábamos allí para denunciarlo entre nosotros al calor de la frasca, como en las letras de los tangos. Y cuando ya
andábamos calientes, a lo mejor hasta nos salíamos a la calle a cantar
nuestra protesta, aunque realmente nosotros pensábamos que lo que cantábamos
eran fandanguillos de Álvaro de La calle del Churrero era la calle Estrada, esa misma en la que,
unos metros más allá, se asomaba a la fachada el mirador de la que había
sido, antaño, casa de mis abuelos y en la que habían estrenado su matrimonio
mis padres. La calle Estrada, con sus adoquines abajo y sus estrellas heladas
en el cielo, entre el Mercado Grande y la plaza de Italia, recta, breve y
entrañable, como el pasillo de una casa de vecindario, era nuestro hogar en
las noches ateridas del invierno. |
|
|
|
Aún hoy persiste el Churrero contra el ventarrón de tantísimos
años por medio, con su fachada que quiere venirse abajo y su puertecilla de
tablones de madera ocre, cerrada a cal y canto. Dentro, entre las telarañas y
el agrio olor a moho, todavía estarán flotando nuestras palabras de entonces.
No puedo entrar, pero le he hecho unas fotos a la fachada y a la puerta para
que nunca pueda olvidar donde se quedó mi corazón por un tiempo, antes de que
la excavadora municipal arremeta contra los recuerdos y los eche abajo para
siempre. Había en aquel Ávila un señor cincuentón, con su corbata, su
camisa blanca y su traje gris de funcionario, un poco macilento él, con el
rojo pimentón y berrugoso de los alcohólicos en la
cara, que, según venía andando por Estrada todas las tardes, pegadito,
pegadito a la pared, daba, de pronto, un empujón lateral al cuerpo y se
colaba en medio de la tasca. Visto y no visto, como los prestidigitadores.
Para quien estuviera en la calle en ese momento, sería talmente como si
alguien se hubiera desintegrado de pronto. ¡Zas!, desapareció. Y en el mismo
instante aparecía dentro, al calor de aquella gente que le trataba con mucho
respeto y le nombraba con el don por delante, Don José. Pero el pobre Don
José, a pesar de todo su don, entraba siempre desmoralizado, con el peso
insoportable de sentirse un borrachín y pensando que, a pesar de su
habilísima finta lateral al llegar a la puerta de la tasca, le habría visto
todo el vecindario. -¡Vamos, Tomasa! Ponnos la frasca. Y
convida aquí, a don José. Tomasa no era Tomasa, realmente era Tomás, un tío pequeño y feo,
con todas las facciones seguidas, apelotonadas, pero muy anchas, aplastadas,
como si le hubiera hecho su madre con un enorme esfuerzo. Todo él estaba
blanco y enfermizo, y nunca pude llegar a saber por qué le llamaban en
femenino al bueno de Tomás. El Baruta y el Guille eran, conmigo, los señoritos
del grupo, los que practicábamos la cosa de la automarginación
sólo por hoby, para dejar clara nuestra protesta
social. El Latiguillo se encargaba
de organizarnos las cenas a escote. Nos subía al comedor del Churrero y nos
preparaba unos “conejos” al ajillo que era meterles el diente y comenzaban a
maullar. Sin embargo, entre aquella turba también estaba El Guerra, un tío con pelo canoso y
dos agujeros en la nariz. Éstas eran las dos cosas que dominaban su rostro al
mirarlo de frente. Había sido torerillo en su juventud, y ahora había acabado
en lo de llevar maletas en la estación. Dentro de su enorme pobreza, el
Guerra vestía impecable, todo raído, pero impecable, bien planchado. Llevaba
siempre un terno negro como el azabache y una camisa y alpargatas blancas
inmaculadas. Se estiraba todo, como los gallos de pelea, y solía portar una
varita de mimbre fino en la mano, lo mismito que el Antonio Vargas Heredia de
la copla. A mí me dijo mi madre un
día que, muchos años atrás, cuando ella era joven, había un "guapo"
que se paseaba por aquel Ávila de rosarios y campanas vestido de flamenco a
todas horas, con chaquetilla corta de terciopelo y botos
camperos. Ese tipo pintoresco de las memorias de mi madre no era otro que
nuestro entrañable León, El Guerra.
A pesar de tan “plantao” como se le
veía, León no era sino un pobre soñador, un despistado, por eso me caía tan bien.
Viéndolo así, de frente, con su varita, su terno negro y sus dos agujeros
inflados de la nariz, podría pensarse que uno se encontraba ante un chulo,
pero en cuanto abría la boca todo se venía abajo. Era un inocente que iba por
la vida de flamenco por despistar, porque esa tonta vanidad le hacía una
ilusión loca. Una pieza fundamental en
la camarilla era el Chonero,
apodo que yo le puse cuando comencé a frecuentar su barbería. Chon, en calorré, es el nombre
que le dan los gitanos a la barba. Era un tío electrizante, con manos
crispadas como alambres, que hablaba también en sacudidas, como los rasgueos
de su guitarra, y que reía nerviosamente por cualquier fruslería. El Guille era un señorito
pintoresco, inteligente y de sonrisa amable; el Guille, Guillermo, tan
callado, con sus gafitas y su aire intelectual y apacible, resultaba un tío
profundamente enigmático. Por las tardes le daba a la frasca
en el Churrero, con los desalmados; pero por las noches pasaba por el Grande,
bajo los soportales, con un terno azul oscuro, una corbata a juego y un par
de guantes, de un amarillo rabioso, en la mano; y de esa guisa se metía en
Pepillo, a tomarse un pernaud. Esta osadía le revolvía las tripas al Escudero (el bajito de voz
aguardentosa) y le corría por los soportales afeándole su deslealtad para con
el ilustre mundo del hampa en cuanto lo veía transformado en señorito, con
sus guantes amarillos y su aire de vizconde, camino del pernaud,
en Pepillo, el café de más postín en aquel Ávila de entonces. Al Guille le encantaba filosofar, o más que nada le encantaba
liarla, y cuando más al rojo estaba la noche con cualquier tema tonto, se
saltaba él de pronto con la existencia de Dios y desesperaba al personal. ¡De
Dios, en medio de la mugre y la oscuridad semiinfernal
del Churrero! Lo hacía sólo para dárselas de escéptico, como buen
intelectual; pero a mí ese tema siempre me ha tocado en el alma y no podía
pasárselo por alto. Todas las noches se liaba la cosa, hasta que en las
sesudas esferas de la camarilla se produjo, al fin, un cisma: los discípulos
del Ateo y
los discípulos del Apóstol. Y
cuanto más tintorro y más humo de tabaco picado, más cisma...... Visto desde hoy, me produce ternura aquel ilustre nombre con el
que me rebautizaron los camaradas: el Apóstol, el Apóstol del Churrero..... Supongo que me produce tanta ternura
porque me va un montón y nunca he conseguido ser apóstol de verdad. Guillermo ha muerto hace ya muchísimos años. Al fin estará
paseando por los soportales del cielo con sus flamantes guantes amarillos.
Fue el primero que se marchó. Luego le han seguido Latiguillo, el Baruta y el
Chonero. De aquella santa hermandad de hampones y
señoritos renegados me han dicho que sólo queda el Escudero, viviendo en
Pamplona, al ladito de la plaza de toros. En aquellos años, cuando todavía
era mozo (pero ya bajito y cabezón) se apuntó a un festival con becerros y al
primer achuchón se nos desplomó entre horribles convulsiones. Cundió la alarma. Hicimos corro. El médico saltó a la arena y
entre todos le bajamos los pantalones camperos a viva fuerza, porque él
gimoteaba medio desmayado, pero se agarraba con la desesperación de un
náufrago a los calzones. Cuando al fin lo conseguimos, nos cruzamos entre
todos una rapidísima y piadosa mirada y se los subimos otra vez corriendo. -¿Que tiene? -preguntó el comisario. El médico era un tío concentrado que apenas abría la boca. Le
costó hacerlo, pero al fin la abrió. -Está fatal. -¿Fatal? -repitió el comisario, alarmado- Llamo ahora mismo a la
ambulancia. -Mejor a la lavandería. -¿Pero qué es lo que tiene, coño? -Caquepsia -le dijo el médico, con
toda la seriedad de un profesional. Sangre
y arena |
|
|
|
“Estocada y
Vuelta al Ruedo” de “El Piyayo” ¿Tú conoces
al Piyayo? ¿Un
viejecillo renegro, reseco, chicuelo, la mirada
de gallo pendenciero y el hocico
de raposo tiñoso que pide
limosna por tangos y maldice cantando fandangos gangosos? A chufla lo
toma la gente. A mí me da
pena y me causa un respeto imponente. Esto se dice de “El Piyayo”, el personaje que inventó José Carlos de
Luna, y así me llamaban a mí en el mini mundillo de la torería. En Ávila no
había toreros, y yo, al menos, venía de la escuela taurina de Madrid y tenía carnet
de "Aspirante a Novillero", como entonces rezaba en aquellos
carnets que expedía el Sindicato. Fue en uno de esos festivales de entonces,
en la vieja plaza de toros de Ávila, donde llegué a conocer personalmente a
Mario Cabré, que asistió como invitado, y de ese mismo día son también las
dos fotografías en las que aparezco entrando a matar y dando la vuelta al
ruedo. La escuela taurina de Madrid estaba en la vieja plaza de toros
de Carabanchel. La regentaba Saleri II, un viejo
enjuto y cetrino, siempre con la colilla en los labios, impecablemente
vestido él, y que sabía de toros menos que los alumnos, a pesar de haber sido
matador en sus tiempos. Nos daba los trastos y los carretones, se sentaba en
barrera, encendía un nuevo cigarrillo, antecedente obligado de una nueva y
eterna colilla, y esperaba pacientemente a que nos cansáramos de darle al
trapo. Nadie podrá nunca imaginar la inmensa ilusión con que me metí
entonces en esto de los toros. Fue el primer gran amor de mi vida (después de
los amores femeninos, claro). El embrujo fascinante que sentía por el mundo
del cante y de la gitanería lorquiana, nunca habría sido tan auténtico si no
hubiera ido acompañado del trágico rito de la sangre y la arena. Y la verdad
era que, si no había nacido para cantar como Manolo Caracol, que era lo que
más me fascinaba, sí había nacido, al menos, para manejar la muleta y el
capote con mucha más gracia que el propio Saleri lo
había hecho nunca. Vivía en ese narcótico mundillo de la copla y del toro, que nada
tenía que ver con la realidad lóbrega y aburrida de un jovencito nacido en la
calle Jorge Juan, de aquel Madrid. Pero, no sé por qué oculta ley
camaleónica, a mí siempre me ha asomado a la cara el color del corazón.
Ahora, de pensador y escritor, tengo la calva, las gafas y el rostro afilado
de la mayoría de mis colegas......pero entonces tenía el perfil agitanado con
el que murió, de “tres golpes de
sangre”, Antonio Vargas Heredia. Creo que fue en esa misma tarde de la
estocada y vuelta al ruedo de las imágenes anteriores, cuando Chon Tapia me hizo unos versos apasionados que todavía
conservo, después de unas copas de fino en la bodega, celebrando el éxito. |
|
|
|
Dos años antes de abandonarlo todo, en una exhibición que
organizaron en la placita de -¿Pero quién es ese tío
que no te ha dejado seguir? -fue lo único que me comentó por la noche,
bastante indignado, refiriéndose a Saleri, que casi
tuvo que entrar en el ruedo a por mí, porque no obedecía sus órdenes. Estaba claro que mi padre soñaba con que su nene fuera capaz de dar un salto en el vacío y romper el ambiente
funcionarial y oscuro de la familia. Mi madre, en cambio, se angustiaba, como
todas las madres. Un día que volví con el capote hecho jirones de las fiestas
patronales de San Fernando del Jarama, me obligó a desnudarme para comprobar
que no tenía el cuerpo como el capote. Mi padre no, mi padre gozaba
secretamente con las locuras de su hijo y con la ilusión de verlo un día en
la prensa. Nada decía, pero yo sé que soñaba con que su hijo pudiera
alcanzar, al fin, las grandezas que él nunca había podido por culpa de su
indomable neurosis...... sin darse cuenta de que, junto con el delirio por
las grandezas, también se hereda la personalidad neurótica, que ya entonces
estaba a punto de aflorar. De aquella camada de
torerillos que le dábamos al trapo en la plaza de Vista Alegre, ninguno llegó
a nada. Solamente Roberto Cardo recorrió Castilla dando novilladas sin
picadores, y mira por dónde fue a caer en Ávila cuando yo ya me había cortado
la coleta. Pero como no había otro "profesional" con carnet del
sindicato en la ciudad, me llamaron para pedirme por favor que cubriese el
cartel como Sobresaliente de Espada. Y a los dos días estaba la ciudad empapelada
de carteles por la novedad. El revuelo en el Churrero estaba garantizado. Baruta apostaba
por que mi nombre en los carteles era un puro trámite y que ese día no me
verían torear, que una novillada era demasiado para mí y que no me atrevería
a asomar del burladero. El Escudero, sin embargo, casi blasfemaba por la
falta de fe entre colegas. La mayoría dejaba las cosas en el aire,
recordándole al Baruta que el sobresaliente de espada no tenía obligación de
torear si a los matadores no les ocurría nada. Yo les dejaba en la
incertidumbre y me decía que ese día era el último de mis pasados sueños y no
podía fallar. La plaza, como se ve en las fotos, era un vetusto montón de
piedras, como su muralla, como todo Ávila, tan carente de madera que ni
siquiera disponía de barreras y callejón. Unas gradas para el público, el
palco de la presidencia y, abajo, en el ruedo, unos pocos burladeros; ése era
todo el ajuar. Antes de que abriesen el portón de cuadrillas me acerqué a
Roberto Cardo. Él, como todos los matadores en esos angustiosos momentos,
tenía la boca apretada y no sabía dónde poner la mirada que no se le notara
el miedo. Le pedí que me dejara dar unos lances al novillo. Descansó la
mirada huidiza por un instante en mí para decirme que bueno, que estaba de
acuerdo. Quizás vio el cielo abierto. Cualquier cosa era buena con tal de que
alguien “rompiese aguas” antes que él. Salió el primer novillo. Los peones lo recibieron como siempre,
corriendo de burladero en burladero para ver las querencias del animal y se
retiraron. Era agosto. De la tierra abrasada del ruedo se levantaban nubes de
polvo. Había un silencio contenido. Resulta que el Piyayo
estaba en el cartel y tendría que hacer algo. Yo sabía que mi ex colega,
Roberto, estaba en ese instante crítico en el que cualquier torero daría el
mundo entero por irse corriendo a casa, y tenía que aprovecharlo. -Sólo tres verónicas- le dije, y me adelanté. Al novillo lo había cerrado la cuadrilla tan poquito, y en una
plaza tan chiquita, que realmente se había adueñado del centro mismo del
redondel, con la cabeza levantada y las dos astas apuntando al cielo. No era,
desde luego, la situación adecuada en los manuales de la torería, pero eso
que se dice de que “una vez que ya
estás ante el toro, nada existe que no sea el toro”, nada, ni el silencio
expectante, ni la plaza, ni la gente,
todo eso es absolutamente cierto. Lo cité, lo llamé, me engallé frente a él y el novillo se vino
derecho. Le di la primera verónica. Se revolvió casi a la distancia justa.
Enmendé un poco en la segunda. Y ya desde ahí las que pude....... Hasta que
Roberto se sintió empequeñecido, se cruzó, a punta de capote, y se llevó el
novillo. Sin duda, él no había venido desde Madrid para que un sobresaliente
de espada, por muy amigo que fuese, le robara la tarde. Pero es que esa inolvidable tarde acababa yo de robársela para
siempre. ¿Qué más podía pedir? En primera fila del tendido estaba la
parroquia del Churrero al completo, acompañando mis capotazos con sus olés. En la placita de Ávila, por supuesto, no había
banda de músicos, pero en mis oídos sonaba España Cañí. ¡Qué más podía pedir!
Aquellos lances fueron los primeros y los últimos que le di a un novillo en
una plaza...... pero sin toro ¡cuántos! Me ha quedado esa tonta manía.
Siempre que me veo con un trapo entre las manos, surge de mis sótanos aquel
torerito de entonces y le doy al bicho la media verónica final con la que, en
aquella tarde calurosa, no me dejó rematar la faena el compañero de En aquellos años me iba al Rastro a rebuscar discos antiguos.
Fue entonces cuando descubrí voces míticas, como la de Manuel Torre, pero
sobre todo descubrí, en los discos y en el cine, el hechizo de Imperio
Argentina. Han transcurrido decenas de años y no puedo evitar que el dramático
desamor de Por qué nunca he sido
solo, por qué hay en mí
tantos hombres si me pusieron un
nombre, tan sólo uno por todos. Por qué nunca he sido
solo, por qué, si anhelo ser uno. Nunca me veré desnudo. Nunca sabré cuál de
todos. El Once de
Artillería -Gregorio Corrales -voceó el sargento. -Sánchez de -Aquí pone Parra -dijo él. -Sánchez de -Acércate más. Era una nave enormemente sucia y llena de luz. Avancé hasta
primera línea, como si estuviera ya en el frente. -¿Cómo te llamas? -Gregorio Corrales Sánchez de -Pues aquí pone Gregorio Corrales Parra. Yo no comenté nada, claro. En todo caso, me pateaba que toda la
nave tuviera los ojos en mí. -¿En qué quedamos? -me preguntó de pronto, como si fuera yo el
causante del problema. -Yo sólo sé que me llamo así. Se quitó la gorra, la depositó en la mesa, se rascó preocupado
el cuero cabelludo y se arrancó el lapicero de la oreja. Lo del lapicero en
la oreja únicamente se lo había visto a Domingo, el
que despachaba las merluzas a mi madre, que tiraba del lápiz de la oreja y le
hacía la cuenta en el papel de estraza del pescado en un periquete. -Es que aquí yo no puedo rectificar nada,¡leche! Esto es una lista oficial. Yo me quedé mudo, claro. -¿Sabes qué quiere decir eso? Pues que ha sido hecha en
Comandancia. ¡Cómo voy a rectificar yo a Y en medio de la bronca se me quedaba mirando lleno de ira.
Definitivamente, mi madre era la que tenía la culpa de todo, por haberme dado
un segundo apellido distinto del que -Vamos a ver, dime de una cochina vez cómo te llamas. Según me lo preguntó, pensé si no sería mejor cambiarme el
apellido y hasta el nombre de pila, lo que quisiera. Estuve en un tris de
decirle que por mí no había problema, que si es que no cabía entero en la
casilla, pues que abreviase por donde quisiera, que para los amiguetes yo era solamente Goyo. Pero resulta que a lo
mejor me declaraban prófugo en la lista. Con -Pues Gregorio Corrales Sánchez de -Pero es que aquí pone sólo Parra. Y esto es de -Pues como usted diga, mi sargento. Lo de “mi sargento” me sonó rarísimo porque era la primera vez
que lo soltaba en mi vida. Lo había aprendido en las películas. -¿Cómo que como yo diga? -gritó- Yo soy nada más que un
sargento, recluta. Te estás enfrentando a Me quedé donde estaba. ¡Cualquiera se movía! El sargento, grandullón y con un ojo entero y el otro sólo a
medio hacer, continuó la lista sin más incidentes. Pero antes de concluirla,
ya estaba allí el alférez. “Ya me la he cargado”, pensé, viéndoles
hablar en voz baja. -A ver. Gregorio Corrales -preguntó el alférez, tomando la lista
en sus manos. -Sánchez de -Aquí pone solamente Parra. -Ya le he advertido yo -recalcó el sargento- que esto ha venido
de -Los datos vienen del Ayuntamiento, del empadronamiento. Pero
claro, puede haber un error -se explicó, todo seguido y en voz alta el
alférez. Tiró de estilográfica y se puso a corregir. -Pero es que -¡Quién va a saber mejor que él sus apellidos! El sargento me miró no sé cómo, pero a mí me pareció que nada
más le faltaba echarme las manazas al cuello. ¡Pues si que empezamos con buen pie!, pensé. Se había calado otra
vez el lapicero en la oreja. Sólo le faltaba el mandil a rayas negras y
verdes para despachar merluzas, como Domingo, el pescadero de mi madre. Desde allí nos confinaron en un campamento que me parece
recordar que se llamaba Campamento de San Pedro, y todo cambió. A mí me
enloquecía aquello de la instrucción al aire libre. Era capaz de escuchar el
himno nacional en lo más íntimo del alma mientras seguíamos al veterano que
marcaba el paso, aunque a mí no me parecía para nada un veterano, me parecía
que yo estaba desfilando a las órdenes directas del mismísimo Millán Astray en persona. Aquello de llevarse el mosquetón desde
el suelo hasta el hombro en cuatro movimientos exactos, coordinados con los
primeros cuatro pasos al arrancar, me llenaba de tanta marcialidad que no me
extrañó el día en el que apareció el teniente, a comprobar cómo íbamos, y se
puso a dar voces, desesperado. -¿Esto es el Once de Artillería o es un desfile de señoritas? Si
todos pusierais el nervio que pone Balmes, esto saldría como Dios. Balmes también era yo. No sé qué tendría mi nombre que nadie me
llamaba por él. Desde aquel primer accidente en la nave donde pasaron lista
para asegurarse de que no faltaba nadie, yo era para todos “El Parra”..... menos
para el teniente, que un día me pilló leyendo El Criterio, de Balmes, y le causó tal impacto un recluta leyendo
filosofía que para él fui ya siempre “El
Balmes”. Emilio aprovechó el “rompan filas” para convocarnos a Cotallo, a Tena, a Gamboa, y a mí. Emilio era empleado de
banca y usaba un bigotito pinturero, al estilo de Clark Gable.
Nos metió en la habitación que había hecho las veces de despacho y en la que
él había hecho las veces de secretario para el nuevo alférez, que era de los
de "complemento" y venía de licenciarse en Sociología. Aquellos
“alféreces de complemento” de entonces eran como un soplo de frescura en un
cuartel, porque nada tenían que ver con la brutalidad militar. Dado que era
sociólogo, a éste le pirraba hacer exámenes, encuestas, estadísticas y otros
experimentos de ese tenor con la tropa. Pero a partir de ese día ya nunca más
volvimos a verlo, porque el capitán no había estudiado Sociología y no
entendía qué coños tenía que ver eso con las trincheras, el mosquetón, los
disparos y la bandera. Tampoco volvimos casi a ver al teniente, Luis Benavidez.
Salvando las distancias, Volvamos al despacho donde nos había convocado Emilio, en
ausencia del alférez, para reírnos un poco con las contestaciones de la
tropa. Tiró del cajón y puso sobre la mesa las cuartillas del último de los
exámenes que habíamos hecho. El ejercicio había consistido en una sola
pregunta, "¿Qué es el
teatro?", tan escueta, tan directa y tan al grano que al personal le
había desconcertado. ¿Y a qué viene ahora esto del teatro?, se habían
preguntado desconcertados unos a otros. En la contestación de un recluta, con
letras temblonas y grandes, se leía "Un
local con sillas". En otra, con letra garrapateada, "Adonde se meten las mozas de los
pueblos que se escapan". En una tercera, con lápiz gordo, se leía "Suben un telón y hablan". Evidentemente, no podía negarse que en En la mayoría de las cuartillas se veía el mismo tachón hecho
con trazo enérgico, de esquina a esquina, por la indignada mano del alférez.
En la mía se veía un diez gordo, dentro de un círculo, y más abajo lo que yo
había contestado al alférez sobre qué cosa es el teatro: “El teatro es una representación escenificada de la vida misma”.
Siempre que me viene a la memoria este recuerdo pienso la cantidad de veces
que luego, como escritor, he intentado construir eso mismo, “una
representación escenificada de la vida misma” sobre las tablas de verdad de
un teatro...... Pero nadie nunca ha vuelto a premiarme con un diez, como hizo
el alférez. ¡Que Dios los perdone! Realmente, en la mili hubo muchas más cosas que éstas, todas
ellas sórdidas y tristísimas. Allí aprendí que la desgracia mas intolerable
que puede caerle a uno es la pérdida de la identidad. Verme vestido igual al
resto del rebaño, diferenciado sólo por un número, me resultó una ofensa que
nunca podré perdonar a la sociedad. Sufrí con los inadaptados (que también
los había) y odié a los pequeños tiranos, a los reyezuelos. Recuerdo haber
visto a un campesino de casi dos metros, en la dura instrucción de los
primeros días, soltar el mosquetón, sentarse en la tierra, allí mismo, donde
estaba, delante de las barbas del sargento, y arrancar a llorar a moco y baba
con el desconsuelo de un niño abandonado. Recuerdo eso y también recuerdo el ruido metálico y espeluznante
que hace un mosquetón al ser cargado por alguien que venía hacia mí en lo más
negro de una noche sin luna, aparentemente dispuesto a disparar, alguien de
quien se oían los pasos acercándose al puesto en el que yo hacía guardia, sin
identificarse y cargando el arma por toda respuesta a mi requerimiento del
“Santo y seña”, un veterano, un tipo cuartelero y repugnante que gozaba torturando
a los reclutas. Gracias a Dios acabé optando por no disparar, aunque esa era
la orden que nos habían dado. También hice amigos, a pesar de mi habitual soledad. El más
entrañable se llamaba Joaquín de Tena Puerto. Aún no sé exactamente la causa,
pero Joaquín me inspiraba una piedad infinita. Con su humildad, su prudencia
y sus bolsillos siempre vacíos, me parecía haber sido diseñado para pasarlo
mal en la vida. Había nacido en la tierra de los conquistadores, en Quintana
de Tampoco puedo explicar cómo llegamos a intimar, porque él jamás
alternaba, nunca salía del rincón de su litera en las horas libres. A esta
entrañable persona no puedo recordarla si no es con sus cuartillas y su
pluma, taciturno y enamorado, escribiendo permanentes y larguísimas cartas a
su Manuela del alma. Tengo ahora más de sesenta y jamás he conocido otro
hombre tan obsesionado por una mujer a lo largo de mi vida. Tenía yo la
oscura sensación de que Joaquín lo pasaba mal, y tanta piedad me inspiraba
que recuerdo que, para evitarle un gasto y facilitarle su amorosa obsesión,
cuando volvía los lunes de pasar el fin de semana en casa con el
"pase-pernocta", le llevaba una tira de sellos de correos. Un inesperado día, al cabo de treinta años, descolgué el
teléfono y me tropecé nuevamente con aquella voz, ya casi olvidada, de mi
entrañable Joaquín. Recorrimos Ávila, comimos otra vez juntos. Había venido a
hacer turismo y a verme con su Manuela y su hija. Por fin aquel día y con más
de treinta años de retraso, llegué a conocer a la destinataria de tantas y
tantas cartas amorosas, algunas recibidas gracias a mis sellos. Fue una
gratísima jornada..... Pero a mí nada podrá quitarme la sensación de que Tena
seguía siendo aquel muchacho infeliz que entonces conocí, a pesar de haber
conseguido casarse con su Manuela del alma. Bajo su humildad, sus escasas
palabras y su sonrisa, a mí me pareció que seguía latiendo el mismo muchacho
lastimero y desconcertado de entonces. Siempre he adorado a los humildes, sin
duda porque nada de humilde tengo yo. El Íncome Tax Hace un montón de años que ya no leo nada, no tengo tiempo, me
paso la vida escribiendo y escribiendo, que es mucho más interesante que
leer. De aquel hartazgo de libros ajenos (quiero decir, escritos por otros)
recuerdo uno que, años después, cuando aterricé en Ávila ya para siempre, me
volvió inmediatamente a la memoria porque mi aterrizaje fue en la estrecha
pista de Pérez Galdós, en su novela “Miau”, retrataba un angustiado
funcionario que se debatía entre el servicio activo en En mis tiempos ya existían oposiciones, pero todavía pululaban
por las oficinas los vejetes que habían conseguido el sillón gracias al
dedazo de algún jefecillo, como en “Miau”. Nada más entrar, me destinaron a
la sección de Rentas Públicas y llegué a tiempo de conocer a una
“funcionaria”, destinada ella en lo más sencillito: registrar todo lo que iba
entrando en un libro muy gordo, en el cual, invariablemente, podía
comprobarse que, al llegar al documento nº 999, el mundo matemático se
extinguía y se volvía nuevamente a empezar con el documento nº 1. Este misterio aritmético pude resolverlo el día en el que la
susodicha compañera me contó su historia. Al llegar al mil se empezaba otra
vez en el uno porque ella había nacido y había ido a la escuela en un pueblo,
en el cual, una de las infernales noches del invierno abulense, el coche de
un jefazo de “Pídeme lo que quieras
y te lo daré”, le dijo a la mañana siguiente Su Señoría, al estilo bíblico.
Pero el humilde Alcalde no aspiró a la cabeza de Juan el Bautista, como hizo
Salomé en el relato bíblico, se conformó con que Su Señoría le hiciera un
huequecillo a su hija en algún Ministerio, porque, aunque solamente había ido
a la escuela de chiquitilla, era muy espabilada. Hete aquí la causa del
misterioso nº 1 que sucede al 999. Volviendo al Miau de Pérez Galdos,
resulta que el desolado Villamil, ése al que en el
Ministerio despreciaban, era un iluminado que ya entonces (mil ochocientos
y....) preconizaba nada menos que el Íncome tax, un nuevo y único impuesto que sustituiría a
todos los demás, es decir, el germen embrionario de nuestro Impuesto General
sobre En el año cincuenta y cuatro, cuando llegué destinado a Ávila,
nadie aparecía en Abajo, en el sótano, dormitaba la mastodóntica caldera de la
calefacción, con la puertecilla y las rejillas tapadas de telarañas por falta
de uso; y a su lado, la diligente calderita que enviaba calorías al hogar del
Ilmo. Sr. Delegado. Ésa sí, ésa bramaba a todo trapo. Un Delegado de Hacienda
era un Delegado de Hacienda, en aquellos tiempos. Por entonces había un susodicho (o sea, un Delegado) llamado Don
Gorrón. Se apuntaba a todos los ágapes, patronas y jolgorios y jamás
preguntaba qué debía. A causa de esto me sentaban mal todos los banquetes y
celebraciones de fraternidad. Los comenzaba lleno de ilusión, como todos;
pero cuando ya andábamos por el postre y el coñac, me daba irremediablemente
por pensar que la parte alícuota correspondiente, quizás un espárrago o
quizás la guinda del corazón de la tarta que le servían a Don Gorrón, acababa
de sufragarla yo con mi modesta paga del mes. En Ávila, entonces, no se veían coches por las
calles, tan pocos que en -Mañana me voy a Madrid contigo, si no te importa llevarme -le
dije. -Encantado. A las nueve en la puerta de -Pero si mañana es sábado, despistado, no hay oficina. -Es que todos los sábados llevo a don Gorrón. Cuando llegué a la puerta de -¡Vaya helada que ha
caído! Acababa de anunciarse un amanecer gélido en lo alto de los
tejados, empujado por el viento del norte, y desde los tejados se
desparramaba sobre el empedrado de las calles de forma inmisericorde. -Se me están quedando los pies como planchas -le dije. -Es que este tío siempre
con las mismas -protestó Germán-, me cita treinta minutos por delante de la
hora en la que realmente piensa salir. En una situación así de gélida, hasta un gorrón se torna en un
ser deseado. Los dos mirábamos anhelantes las escalinatas de piedra y el
portón de hierro de -Ahí está -dijo Germán de pronto, saliendo del coche. Pero yo no pude entender lo que aconteció acto seguido: el dueño
del coche, Germán, saliendo y dando la vuelta al vehículo, fue a sentarse en
el lado derecho, el del acompañante, mientras Don Gorrón, en la puerta
izquierda, se había despojado del gabán, se había enfundado un par de guantes
impecables y se había sentado al volante. - Buenos días -dijo con cara de vinagre, al verme dentro. - Buenos días, don Gorrón -contesté yo (traducido, claro). Le dio al contacto, luego un par de acelerones y partimos a todo
gas. Yo no podía dar crédito a lo que veía. Todo tan natural que parecía cosa
habitual de todos los fines de semana. No solamente le llevaba el funcionario
Germán a Madrid, es que, además, se posesionaba del vehículo y lo conducía
con sus impecables guantes. Todo en -Ha quedado muy bien el patio después de las obras, muy bien
-comentó Germán en seguida para demostrarle que sí, que estaba encantado por
todo, incluido el alquiler gratis del coche. -¡Ya era hora de acabar con las goteras en el dichoso patio!
-sentenció Don Gorrón -Pues no sé, no sé
-aventuré yo-. Lo de las goteras, por supuesto. Pero podría haberse buscado
otra solución un poquito más estética para solucionar el problema. Germán rebulló en el asiento, todo alarmado. ¡Qué osadía la de
este Corrales! ¡Hablarle así al Delegado! -Otra solución.... ¿Cuál? -me escupió don Gorrón, irritado. -A un patio de mármol, con columnas de capiteles de bronce,
quitarle la claraboya de cristales de colores, con la imagen del escudo de
España, y colocarle un gorro de hormigón armado como el de los urinarios
públicos....... -Ése no es asunto mío,
pero sobre todo no es asunto de usted. Para eso hay un arquitecto. Y lo dijo con tal contundencia que opté por no contestarle.
Podría trasladarme de negociado, podría abrirme expediente disciplinario, y
hasta pensé que podría abrir la puerta del coche, que consideraba suyo, y
echarme fuera en marcha. Don Gorrón, a pesar de su gabán Flómar
y sus impecables guantes de conductor deportivo, no tenía formación ninguna,
no sé si tendría quizás Bachiller, era uno de esos ascendidos desde la puerta
trasera, a través de la escalera de servicio, hasta el salón principal,
dentro de un colectivo en el que abundaban los paisanos del pueblo, los
amigotes y las ex-amantes de turno, según la procedencia geográfica de los
peces gordos. En aquellos años, los peces gordos habían recalado todos desde
las rías gallegas. En los enmoquetados despachos del Ministerio de Hacienda,
en los cuales se hablaba con el dulce acento galaico, justo el que tenía Don
Gorrón. Había llegado yo al tajo administrativo, con mis veinte añitos,
desde Jorge Juan 34, 2º izquierda, y desde las páginas del Quijote, y creo
que algo de ese personaje se había quedado conmigo para siempre. Comprobar
los mecanismos de servilismo-pelotilleo que se
urden en el interior de la maquinaria burocrática fue el primer molino de
viento que tropecé en el desierto solar de la Administración. He perdido la
cuenta de los expedientes disciplinarios que me han instruido a lo largo de
mi odiosa vida administrativa. ¿Cuatro? ¿Cinco? ¡Qué más da! A Cervantes, que
también era funcionario, hasta le encerraron en
mazmorra. A mí no porque no la había en la Delegación, y confinarme en la
caldera de la calefacción les pareció demasiado. -¿Cuál te parece a ti que es el primero de los deberes de un
Delegado al llegar a su nuevo destino? Esta pregunta no corresponde al momento que estoy narrando, el
de mi llegada a Ávila, esta pregunta se la hice, algunos años después, a un
nuevo compañero llegado de Valladolid, ante la maquinita que despachaba café
con sólo oprimir un botón (¡Qué cosas!). -Supongo que lo primero
será conocer bien al personal. -No sé para qué gasto el
tiempo contigo. Eres bien intencionado, pero estás en offside. El primero de
los deberes de un Delegado como Dios manda, al pisar la nueva Delegación, es
desenrollar el plano del edificio y buscar a ver por dónde puede meterle mano
para justificar todos los millones en obras que se pueda. Habíamos tirado los vasitos del café a la papelera y caminábamos
por el patio. -Me han
dicho que fue ese Delegado el que hasta hizo desaparecer la escalera -me
comentó el compañero, quizás un poco incrédulo. -Sí señor, una escalera que
era un primor, que valía un capital, toda de madera, con sus balaustres así
de gordos, rematados en bronce, una escalera digna de un palacio -le comenté
yo- ........ Y en un palacio acabó....... en el
palacio que se hizo el contratista de las obras. Estábamos en el centro del patio. Le retuve por el brazo y le
señalé hacia arriba. -Pero si lo de la
escalera fue un pecado capital, eso que ahora ves fue una blasfemia contra
toda la corte celestial. Ahí arriba había una cristalera divina, en colores,
como las de las iglesias góticas. Era de esos cristalitos que van ensamblados
en junquillos de plomo. Una delicia. Pero Don Gorrón se la cargó porque
aquella joya hacía goteras, y él no estaba para perder el tiempo en tonterías
de ese tipo. Hablando, hablando habíamos llegado al despacho del compañero,
en la planta de arriba, y apenas habíamos tenido tiempo de sentarnos cuando
sonaron unos nudillos muy discretamente en la puerta, pero no entraba nadie. -Pase, pase -instó el compañero. Entonces se entreabrió la puerta muy despacito, muy despacito,
desesperadamente despacito, como en las películas de suspense, y comenzó a
asomar una humilde y chistosa nariz, gordinflona y blanca, que miraba hacia
arriba en vez de al suelo, de puro respingona. Luego avanzó un poco más, y un
poco más, y al fin, detrás de la repimpolluda
nariz, apareció toda la faz rubicunda de una mujer cuarentona y gorda, que
preguntó enseguida, sin atreverse a entrar del todo, con voz insegura: -Oiga. ¿Es aquí donde hay que “desbragarse”? Ni el compañero ni yo contestamos una palabra, no podíamos. La
mujer se cansaba de esperar. Luego se decidió a explicarse, cada vez más
insegura. -Es que he ido a la ventanilla, para lo de Los dos respiramos con alivio. -Por supuesto, señora, por supuesto. Tiene usted todo el
derecho. Pero se trata de desgravarse, señora, de desgravarse, no de “desbragarse” -la corrigió el
compañero- Pase usted, pase. Anécdotas de este tipo en Quizás alguien del
Ministerio leyese la novela. ¡Quién sabe! La cosa es que el caso “Villamil” llamó a las conciencias y se acordó que, haga
lo que haga, un funcionario es un funcionario, sí señor. Así es que, en lo
sucesivo, todas las ventanillas pasarían de ser propiedad del Ministerio a
ser propiedad vitalicia de cada funcionario. Eso sí: el caso de la clausura
de la numeración al llegar al 999 seguía siendo un suceso misterioso ocurrido
en Volviendo al principio, a cuando llegué destinado y dispuesto a
quedarme para siempre, Ávila me recibió con treinta centímetros de nieve.
Todavía conservo una fotografía con Sánchez y Jaime en todo lo alto de una
bola de nieve descomunal, en medio del Mercado Grande, a la salida del
trabajo el primer día en -Podemos decirle que Sánchez es distraído, que le recuerde que
hay señoras. -¡Eso! ¿Y qué le explicas cuando te pregunte qué clase de
distracciones? -Pues se puede mirar en el diccionario. Todas las palabras
tienen sinónimos. -Para sinónimos de distraerse no hace falta diccionario, mujer. -No, si yo me refería a sinónimos de bragueta. A Tere se le iba la mano por la risa y se plantaba un tiznón
vertical encima del ojo, como ése que llevan los del circo. Tere desplegaba
todas las mañanas un escuadrón de tarritos a lo largo del borde del lavabo,
en perfecta formación, esgrimía en la diestra una especie de brocha diminuta
y, aquí me unto y allí me doy, se repartía por toda la faz un montón de
toques preciosos: los azules, los salmones, los ahumados...... que así
enumerados suenan a pescadería, pero la verdad es que la dejaban de portada
de revista. -Tengo la solución. Se pega un cartelito en la puerta del
servicio y ya está. -¿Y qué pones? ¿”Antes de salir, abróchese”? -Os participo que ahora, de abrocharse ya nada. Están poniéndose
de moda las cremalleras. -Pues como comprenderás, no vamos a poner “Súbasela”. Esta Administración de ahora, tan mecánica y tan impersonal,
nada tiene que ver con aquello de entonces. Inmediatamente después de firmar
en la entrada, lo reglamentario era celebrar el primer corrillo del día:
ellos, alrededor del fútbol, ellas en el lavabo, mientras Tere desplegaba su
escuadrón de tarritos y “aquí me unto y aquí me doy”. -Vamos, niñas, ya está bien de cháchara, que es la hora del
café. -Pues un café rapidito, que hoy es viernes, hay mercado. -¡Jesús, todo se junta! Una es que no para. El centro de la ciudad hacía infinidad de años que se había
trasladado al Mercado Grande, que ya no era mercado, sino plaza con
soportales y dos cafés clásicos: Pepillo
y el Águila; pero el Ávila medieval
seguía dormitando en la antigua placita presidida por el Consistorio, ahora
normalmente desierta, pero que llegado ese día de la semana resucitaba al
abrigo de los tratos, el vocerío y la cháchara. La media provincia todavía
labriega (la otra media ya no existía, se había ido, de uno en uno, a
trabajar a Madrid) arribaba al Mercado Chico con sus gorrillas, sus chalecos,
sus pantalones de pana y sus balanzas al hombro para pesar lo que traían de
la huerta del pueblo. Verlos a todos juntos era una delicia. Las mañanas de los viernes, por tanto, las funcionarias lo
tenían muy duro, las agendas a tope: sesión de maquillaje, tertulia social,
cafetito y ¡hala!, a la plaza, con el monedero en la mano y una gran bolsa.
En En aquel tiempo (como comienzan todas las citas bíblicas),
teníamos en -Mira, no seas torpe, eso de la jardinería es muy romántico,
pero no produce. De tanto regar te va a salir musgo en la barba -me dijo un
día. Y a lo mejor tenía toda la razón y acabaría por salirme musgo,
¡quién sabe! Estábamos en la oficina. Tiró de papel de oficio y de bolígrafo
y me hizo, en un santiamén, todo un proyecto. La verdad es que Gómez, además
de decidido, era un tío competente. -Nos hace falta medio millón para levantar el local, de dos
plantas. Y nada de meter a la gente a sudar en un agujero, como hacen otros.
Sauna con galería en la segunda planta, desde donde puedan contemplar el
valle Amblés mientras adelgazan. Yo, claro está, alguna vez intervenía modestamente, le hacía
alguna pequeña observación. -¿Pero no se empañarán los cristales? Estas pequeñeces, la verdad, le desconcertaban. Gómez era un tío
con muchísima imaginación y nunca se paraba en detalles tontos. -Bueno, bueno, no te fijes en pijadas -protestó- Ya lo haremos
cómo sea, pero tiene que verse el valle. Es un detalle capital para el
proyecto. Apuntó el medio millón en el papel y comenzó una serie meteórica
de operaciones matemáticas. Gómez era profesor mercantil, nada menos. -...... Al equis por ciento (ahora hay una oferta inmejorable
del Banco de Crédito Industrial).... tanto, que sumado a lo anterior,
tanto.... Hay que contar con un equis por ciento de encarecimiento de
materiales.... Sé de buena tinta que ese sector productivo está para
subir.... Más los diversos.... Ya me entiendes: licencias, impuestos,
tramitaciones.... Echó, de repente, una gruesa línea horizontal y siguió con otro
capítulo. -..... Ahora el acondicionamiento interior, que son dos
apartados: el de instalación propiamente dicha y el de mobiliario. Y así, como quien no quiere la cosa, en un abrir y cerrar de
ojos pergeñó todo lo que pudiera concernir al montaje e inauguración de un
complejo, dedicado fundamentalmente a sauna. Vamos, que yo ya estaba viéndolo
todo en pie. -...... Ahí lo tienes:
tantos millones, amortizables en tantos años, a tanto por ejercicio. Una
operación redonda. Porque, amigo Corrales, yo no sé si tú has caído ya en el
quid de este asunto -me dijo de pronto, agarrándome por el brazo, con ojillos
chispeantes y cara de pícaro. Yo, sin embargo, seguro que ponía una cara de imbécil tremenda,
porque ni remota idea de cuál podría ser ese quid del asunto que me
anunciaba. Entonces Gómez se acercó más y me anunció, con un incontenible
gesto de satisfacción empresarial. -...... El secreto de este negocio está aquí -me dijo
rotundamente, apuntando con el dedo con el mismo vigor con el que Hitler
plantaba su dedo sobre las líneas enemigas en el mapa- Éste es el secreto del
éxito: el espacio reservado en el presupuesto al capítulo Cafetería. Éste es el punto capital para que no nos
quedemos en cuatro días con un Ávila llena de flacos. ¿Me comprendes? Quería comprenderle, pero no del todo. -Mira, siéntate aquí y sígueme. Tiró de nuevo del papel de oficio y se puso a hacer números con
velocidad de ordenador (aunque entonces todavía no había ordenadores). -Ávila tiene cuarenta mil habitantes, de los que son
potencialmente clientes de una sauna un tal por ciento.... Y teniendo en
cuenta otros imperativos diversos, como el clima.... Total, que nos va a
visitar un cogollito de treinta o cuarenta como media diaria..... ¿Cuándo se
nos acabará el negocio? -me preguntó, de improviso. Yo me encogí de hombros. Lo mío era la literatura y los toros. -...... ¡Pues nunca, hombre, nunca!, porque el quid del asunto
está aquí -y volvió a estampar su dedo grueso y rojo en el espacio reservado
a cafetería- Se monta con hilo musical, todo muy íntimo, todo a media luz,
con un servicio impecable, de lujo, y se le ponen unos precios moderados.
¿Qué pasa entonces? Pues que salgas de la sauna, del vestuario, de la
piscina, de dónde salgas...... -¡Ah! ¿Pero es que también hay piscina? -Sí, sí, por supuesto. Estas cosas, o las montas a lo grande, o
no te metas en ellas. Es un capítulo que no he incluido antes por olvido,
pero que enseguida lo metemos en el presupuesto..... Bueno, pues como iba
diciendo, vengas de dónde vengas, de la sauna, del vestuario, de la piscina,
el secreto está en que todas las salidas tienen que pasar por la cafetería,
que se monta a todo trapo. Y ahí está el asunto. Se contrata a un experto
dietético, se le mete a las consumiciones una sobredosis de calorías -me
dijo, dándome un codazo de complicidad- y a engordar en la barra lo que se ha
perdido en la sauna. ¿Comprendes ahora? Esto está diseñado para que no se
acaben los gordos en la vida. Todo Ávila bañándose y todo Ávila echando kilos
y más kilos. El secreto de la planificación de los negocios, amigo mío, está
en prever que no se agote el mercado. La verdad es que Gómez era un tío fenomenal y en negocios no
había cabo que se le escapase. No acometí yo su propuesta
piscina-sauna-cafetería, con su bien pensado circuito de retorno
cafetería-sauna-piscina, porque no soy hombre de negocios; pero, vamos, que
Gómez era un lince en esto de la cosa mercantil estaba fuera de toda duda. Le iban, más que nada, los proyectos faraónicos. Sánchez, ese
niño grandullón que se abrochaba la bragueta por el patio, vino a verme una
mañana todo asustado. Como era hombre tan candoroso, le causaba impresión
tener un compañero de tan alto estandin. Me dijo,
en tono confidente y sorprendido, que Gómez estaba hablando en esos momentos,
por teléfono, con no sé qué país de extremo oriente, para fletar nada menos
que un barco entero con productos españoles de exportación. Luego me enteré de que, por una cochina casualidad, la coyuntura
económica en ese país se había venido abajo justo en ese tiempo; en vista de
lo cual, me explicó el propio Gómez que había decidido sustituirlo por
hamburguesas con destino a Ibiza, que con eso de la explosión turística se
había disparado la demanda. Poco más tarde y por no sé que
problemas de aviación comercial, resulta que acabó por verse obligado a
repartir las hamburguesas en Ávila. Pero bueno, eso se debía a los
imponderables que rodean la actuación de cualquier hombre de negocios. Sus
proyectos, no cabe duda, siempre eran geniales. ¿Futuro?....... ¿O
pasado? ¿Qué fue del futuro? Esta pregunta se la hace, decepcionado, todo el que tiene la
santa costumbre de mirar hacia atrás. El futuro no está en ninguna parte.
Cuando se es joven se piensa que ha de llegar, y cuando se es viejo se sabe
que nunca llegó. El futuro es la fantasía tonta y necesaria para poder seguir
cumpliendo años y creer que has vivido. Por eso en la eternidad se es feliz,
porque se acabaron los futuros. Allí todo es presente. Cuando miro a mis hijos, cuando miro a la gente joven, para nada
veo en ellos el futuro. Al revés. Es como si me pusieran delante el espejo de
mi olvidada juventud, solamente acierto a contemplar en ellos aquél que un
día fui y que ya, gracias a Dios, he dejado atrás. Nada me cuesta adentrarme
en su piel, en sus pensamientos, en su lógica, en sus sentimientos, nada me
cuesta porque ya estuve bajo esa misma piel, vana y vacía, hace muchos años.
Mirando ahora desde la meta, sólo puede verse lo único que existe en el
camino: lo que ha sido ya hecho y ha ido amontonándose atrás, el pasado. Ellos, en cambio, por esa lógica simplista que desarrollan
mirando el mundo desde la cinta de salida, imaginando una carrera azul y
feliz, lo que ven en el molesto personaje de facciones marchitas y pelo
blanco que tienen delante de los ojos ahora, lo que ven en el viejo no es su
propio y calamitoso futuro, sólo aciertan a ver un error de la naturaleza que
no comprenden y que les resulta ajeno. Se mire desde dónde se mire, desde
delante o desde atrás, el futuro no se ve nunca porque el futuro sólo está en
la imaginación. Lo único que se ve es lo único que existe, lo ya vivido, el
pasado. ¿Que
de dónde, amigo, vengo? De una casita que tengo allá abajo, en el
trigal; de una casita chiquita para la mujer bonita que me quiera acompañar. Como yo había venido al mundo para eso, para una mujer bonita que me quiera acompañar, para compartir con
ella una casita chiquita, allá abajo en
el trigal, tan lejos del mundo y tan a solas, lo que me cantaba la
sugerente voz de Imperio Argentina era la felicidad perfecta, el paraíso que
me esperaba en la tierra. En aquella canción, arrastrada y dulzona, que
llegaba como un soplo desde el continente andino, nada se decía de la única
compañía que cabe entre el amor de un hombre y una mujer, pero tampoco hacía
falta, se sobreentendía: una casita chiquita, allá abajo, en el trigal, en la
que se oirían las voces inocentes de unos cuantos chiquillos. Eso era
exactamente lo que yo esperaba de la vida: un rincón lejos del ruido del
mundo, donde consumir los días envuelto en la
felicidad de los míos para siempre. Cuando esperas la felicidad la esperas así, duradera..... más aún,
sin fin, la esperas eterna: una casita allá abajo, en el trigal, donde nadie
llame a la puerta jamás, en donde a nadie se espere nunca, donde se viva un
amor inagotable a solas con una mujer y con los hijos que ella te
regale....... Así es la felicidad perfecta. Pero, sin que nadie te lo diga,
ni siquiera Imperio Argentina en su canción, sin que tú mismo llegues
siquiera a planteártelo, lo más importante de ese edén no es el propio edén,
lo más importante es que esté hecho así para siempre, es que nunca se pueda
pasar de hoja porque no haya más hoja que ésa, no haya álbum. Cuando yo soñaba con la felicidad, de muchacho, no me planteaba
que sobre ese edén caen luego los años, la casita chiquita se llena de
grietas por el tiempo y los musgos que le nacen en los canalones taponan el
paso del agua, la dulce compañera se llena de arrugas y pierde la ilusión por
tu amor, y los niños crecen, se olvidan de ti y desaparecen. Allá abajo, en
el trigal, donde la dulce voz de Impero Argentina le cantaba al amor y la
felicidad, todo se viene en ruinas y la foto fija que tenías en la conciencia
se desintegra al sol. Un buen día compruebas que has dejado de ser joven precisamente
porque has dejado de soñar las mentiras que la tropa humana cuenta. -¿En qué consiste la felicidad? -¡Hombre, qué pregunta más tonta: ser feliz consiste en eso, en
sentirse feliz, es un sentimiento! Pero, al tiempo que esto te decían, le daban cuerda al reloj
para que no se parase y cambiaban la hoja del calendario cada noche. Felices,
muy felices...... hoy. ¿Y mañana? ¡Quién sabe! Todo es cuestión de seguir
dándole a las manillas del reloj y a las hojas del calendario como si nunca
fueran a agotarse. Cuando eras jovencito nadie te contaba que ser feliz no
consiste en lo que acabo de preguntar y contestarme yo solo, unos renglones
más arriba. No, en absoluto. Ser feliz no consiste en ser feliz, consiste en
que la felicidad jamás se acabe. Imperio Argentina cantaba a la casita
chiquita como si siempre fuera a estar ahí, abajo del trigal, ajena a relojes
y calendarios. Fui, sin duda más que otros, un niño desvalido, expuesto a los
vaivenes y a las brutalidades de los demás. Y fui más tarde, también sin duda
y como reacción a lo anterior, un joven intransigente y arrogante. Luego me
hice un hombre lleno de las mismas renuncias de todos los hombres. Y al
final, me ha invadido el cansancio y me he quedado solo, como se quedan todos
los viejos aunque estén acompañados. Hoy, visto desde aquí, desde el final, me pregunto si alguna vez
he llegado realmente a crecer, si no sigo siendo aquel niño desvalido de mi
madre, “expuesto a los vaivenes y a las
brutalidades de los demás”. Es como un sonrojo de desnudez que te empuja
a ocultar, a ocultar afanosamente, a ocultar siempre quién eres en realidad.
No me reconozco en aquel de los veinte años, con sus chaladuras y sus
desplantes. Debajo no veo otra cosa que el niño desvalido, jugando a mayor. Y
en el hombre taciturno y perplejo que, unos años después, se esforzaba en
guardar el paso en el desfile, sigo descubriendo al niño desorientado,
repleto de preguntas sin respuestas. Si felicidad se llama a la temeridad del alma; si felicidad se
llama a ser sinceros y nobles por ingenuos, no por virtud; si felicidad se
llama a esas cosas tan ciegas, ser joven es ser feliz. Pero, desde dentro de
esas cosas, resulta la vida tan trivial, tan vaporosa y tan tonta, de una
luminosidad tan huidiza, es todo tan fugaz y tan inconsistente, que aquello
que hacemos a los veinte años lo hacemos como el perro que aúlla siempre que
oye la campana en el pueblo, sin saber por qué. Quien no tiene experiencia, no conoce alternativas y no se
entera de lo que vive. No puedo evitar que, vista desde lejos, me parezca
tonta la felicidad que yo pude sentir de joven, la felicidad de los jóvenes.
Y en todo caso, suponiendo que me equivoque y sí que sean felices, desde
luego no se enteran de que lo son. El que está inmerso en algo no puede
valorarlo hasta que sale, se distancia y lo pierde. He ahí las dos
coordenadas necesarias: la distancia para comprenderlo y la pérdida para
valorarlo. Y la juventud, ¿con qué puede comparar su naciente existencia?
La vive sin enterarse. Lo que vivió a los veinte no lo comprendió entonces,
lo comprende al cumplir los cincuenta. Lo vivió entonces, pero lo entiende
ahora. Por eso me parece tonta y vacía la juventud y no la añoro en absoluto.
Pletórica de cuerpo, pero vacía de alma. |
|
|
|
El peso del pasado “Lo comprende al
cumplir los cincuenta”, acabo de escribir, dos renglones más arriba, a propósito
de la capacidad del hombre para comprender el pasado....... Y así suele ser,
pero no siempre. A veces el pasado nos lastra, nos sentimos confusos ante él
y no llegamos jamás a comprenderlo, como si eso que entonces hicimos no
hubiera sido escrito por nuestra mano, sino ya redactado desde antes por el
destino. Ésta es la dura sensación que me acomete cada vez que vuelvo la
vista a los años cincuenta, al comienzo de un largo episodio que siento como
algo ajeno, nunca conscientemente aceptado por mí. -Cuando te pones así de
trascendente intuyo que, en ese nuevo episodio de tu vida que vas a contarme,
también estaba Eva. Mi inseparable amigo, a pesar de
inseparable, desconoce los detalles de mi vida porque él solamente es
conciencia, no memoria, y yo siento un desahogo infinito vaciando esos
recuerdos en él, como todos hacemos con el doble “yo” que nos acompaña por la
vida. -Por supuesto que también en
este episodio estaba Eva, la que nunca falta en todo lo que yo vivo, pero con
la salvedad de que esta Eva no había sido elegida libremente por mí, todo lo
contrario, me había elegido ella, lo cual no era ningún obstáculo. Ya me
conoces. Sabes que una mujer tiene que ser verdaderamente aborrecible para
que me sienta incapaz de amarla. Todas las Evas del
universo tienen siempre “algo” que las hace más o menos maravillosas y
únicas. En ésta también vi un cierto “algo”, aunque demasiado pequeño. Como siempre que me desahogo con
mi amigo estábamos en el parque, un parque húmedo y otoñal que invitaba a los
recuerdos y a las confesiones, sobre todo a las confesiones. Aunque
confesarse es siempre un episodio desagradable, en este caso no tenía otro
remedio. Cerrar el libro de mi vida sin lo que voy a contar ahora sería una
tonta traición a mí mismo. -Con aquella Eva que me llevó a
los altares conviví más de veinte años, veinte años de penurias y
estrecheces, pero bien llevados. Ella, dentro de su limitada cabecita, sin
duda pensaba que yo era su marido. Lo que no puedo asegurarte es que yo
hubiera llegado nunca a casarme realmente con ella. Entonces, sí, entonces lo
creía, era demasiado joven. Pero han pasado tantos años de madurez que hoy
día nada tengo que ver con aquél de los veinticinco añitos que creyó casarse
ante el cura. Mi amigo hizo una divertida
mueca y me pidió calma. -Calma, calma. Explícame
despacio esa boda tuya tan original en la que uno se casa pero el otro no. -¿No has leído aún mi “Teosofía
de -Me siento culpable, lo
confieso. Pero ahora me lo cuentas tú y ya está. -No, no te lo cuento. He venido
preparado. Toma y lee en un momento esto que un día escribí en ese libro que
tú has tenido la desconsideración de no interesarte por él. Le di una copia de ordenador de
poco más de una cuartilla. Mi amigo se sentó en uno de los bancos del parque
y lo mismo hice yo. La copia de ese recorte de mi libro dice así: - - - “Los que contraen matrimonio lo contraen
ante Dios, ante el altar y ante los hombres .......,
pero pudiera ser que Dios se hubiera ausentado de la ceremonia por la falta
de compromiso limpio y sincero de los contrayentes, lo cual sólo Él ve; y
también pudiera ser que Dios, sin altar y sin testigos, acepte el compromiso
limpio y sincero de quienes optan por casarse sin iglesias ni ceremonias. No otra causa puede tener el significado radicalmente literal que da
Jesús a sus palabras acerca del matrimonio. En el Evangelio de Marcos se
relata como unos fariseos le plantearon la validez o no del divorcio, y Jesús
les contestó, como siempre, de una forma para ellos desconcertante e
inesperada: primero, por la prolija contestación, a todas luces excesiva y
minuciosa; y por otro lado, por ser la contestación de un auténtico
visionario que tiene toda la verdad en su mente. Les dijo esto: “Desde el comienzo de Como puede verse, en sólo un párrafo lo expuso absolutamente todo,
nada se dejó: - Las naturalezas diferentes de las
criaturas: varón y hembra. - El marco del matrimonio: La ley natural. -
La raíz del matrimonio: El amor. - Por esa atracción natural entre ellos,
“dejarán a su padre y a su madre”. - Si quedan unidos por el amor en cumplimiento de una ley impuesta
por la naturaleza, quien ha establecido esa ley natural es el único oficiante
de la unión entre ellos: El Creador. Y ahora vamos con los formalismos, que es lo que tanto subyuga a Con frecuencia, los contrayentes se acercan al altar no movidos por
el amor, sino por toda clase de intereses (conveniencia, miedo a la soledad,
prestigio, riqueza, posición social, deseo carnal…) y es obvio que Dios no
los une en el cielo, por mucho que lo haga el sacerdote en la tierra, porque
Dios no santifica actos de prostitución, y prostitución hace quien se casa
por razones bastardas. Solamente une a los que se casan por amor”. - -
- -Entendido -me dijo,
devolviéndome el recorte- Antes me dijiste que "te llevó a los altares
ella”, y ahora acabo de leer “que Dios solamente une a los que se casan por
amor”. Deduzco que tú nunca te sentiste casado con ella. -Tampoco lo interpretes al pie
de la letra. Desde luego ella sí que me amaba..... “a su estilo”. En cuanto a
mí, no es exactamente que no la quisiera nada de nada. Recuerda lo que antes
te dije: “una mujer tiene que ser verdaderamente aborrecible para que me
sienta incapaz de amarla”. Simplemente, creí entonces que la quería........
Pero luego desfilan los años, unos detrás de otros, y es ese tiempo
inmisericorde el que remueve las cosas y acaba colocando cada una en su
sitio. Ha sido entonces, repasando la película de todas las que he conocido y
me he sentido atraído por ellas, cuando he comprendido que no, que aquella
que me llevó a los altares es, precisamente, la única que jamás me inspiró
esa emoción incontenible que he sentido por las demás. -Me planteas un problema que no
sé cómo solucionar: Que uno de los dos esté casado pero el otro no, según la
autenticidad o no de su amor...... -Pues no sufras por ese
problema, porque aquí abajo la vida da tantas vueltas y es tan provisional
que resulta que la que se casó quizás del todo (o sea ella), luego resulta
que también se cansó del todo (o sea, también ella), lo cual, ¡tontito
de mí!, ni lo esperaba ni lo comprendí. -Soy tu inseparable, tu
conciencia, pero a veces no te comprendo -me dijo, incapaz de digerir tanta
novedad-. Contra todo pronóstico, ahora resulta que la que se cansó fue ella,
la que te amaba, pero no tú, que casi nada sentías por ella. Le miré fijamente y eché mano de
toda la sinceridad de la que soy capaz. -Y así fue. Te juro que entre
ella y yo todo era normal. Me hice a la idea de que era mi mujer y que la
amaba. Te juro que de repente y sin que supiera por qué, la ilusión
desapareció en ella, solamente en ella, le cambió el carácter y comenzó a
hacerme la vida imposible, que es la táctica invariable de todas las mujeres
para acabar con la unión. -¿De repente? -me dijo,
protestando, no creyendo que estas cosas tan serias puedan caer de pronto. -Cambia el “de repente” por unos
pocos meses, no sé cuántos, no lo recuerdo, pero desde luego menos de un año.
Fue una guerra sorda y rápida, como si la hubieran dado la vuelta. Todas las
mujeres tienen adición a eso de controlar a los hombres, pero sin
reciprocidad. Ellas jamás cuentan sus cosas, y menos cuando se trata de cosas
que entienden que no sólo van a cambiar sus vidas, sino que temen que también
puedan cambiar la de ellos. Si estuvieras casado sabrías que las mujeres
jamás hablan con claridad. Estas últimas palabras le
llevaron a mi amigo a pensar en algo escabroso y me dijo: -Aunque yo sea tu conciencia, no
te sientas obligado a contármelo todo. Hay cosas personalísimas de las que es
mejor no hablar. -¿Por qué no habría de
contártelo? Es que no se trata de nada inconfesable, es mucho más simple de
lo que estás pensando. Resulta que esa causa tan repentina y extraña de su
cambio de carácter estaba ya prevista en el calendario. Me miró por enésima vez,
desconcertado. -Resulta que estaba en el
calendario -repetí-, resulta que la causa de su repentina transformación
consistía en que le había llegado la edad de la desaparición de los
estrógenos, el fin de la feminidad, el declive de la atracción hacia el
hombre, el deseo repentino de independencia y, en resumen, la vuelta al
origen de -Dejando culpables aparte,
supongo que el problema a que te refieres es que tardaste en descubrir lo que
pasaba. -No, no. Me refiero a que en
este problema, no previsto en el Génesis, es de suponer que aquella primera
Eva, la de Adán, se conformó con su nueva situación hormonal, pero las Evas de hoy no. ¿Ves a los hombres con faldas, los ojos y
labios pintados y moviendo las caderas porque les ha llegado la impotencia? Me miraba sin decir nada. -Pero sí que ves a las mujeres
con pantalones, el cigarrillo en la boca, dando al acelerador del automóvil y
diciendo tacos. Adán sigue hoy siendo el mismo del texto bíblico. Eva se ha
rebelado por segunda vez contra el Creador y ha decidido ser “él”, en vez de “ella”, sobre todo cuando
cumple los cuarenta y ocho y se le agotan los estrógenos. A esa edad empuña
la batuta, se sube al entarimado y se pone a dirigir el concierto, como si le
corriera prisa vengarse del montón de años ejerciendo el papel de
complaciente compañera. ¡Es durísimo comprobar cómo a la dulce Ofelia se le
va el amor a chorros al llegar a esa edad, es durísimo! La confesión había acabado. Nos
levantamos a la vez y sin decirnos nada. Pero igual a como de niño adivinaba
el pensamiento de la maestra, también ahora adivinaba la desolación de mi
amigo. Tenía que darle una explicación que faltaba, algo que él necesitaba
preguntarme y no se decidía. -Para entonces, ya teníamos seis
hijos -le aclaré, aunque no se había atrevido a preguntármelo. -Me lo figuraba. Y me causa una
enorme tristeza -dijo, desolado. Recogí las dos cuartillas que
todavía estaban sobre la piedra helada del banco y echamos a andar. -Este es el largo episodio de
veinte años que, cuando vuelvo la mirada atrás, te dije que siento como algo
ajeno, nunca conscientemente aceptado por mí. Después de haberme enamorado de
tantas Evas, resulta que fui a caer en una que me
dejó este oscuro fracaso del que nunca me he sentido protagonista, como si
eso que entonces pasó no hubiera sido escrito por mi mano, sino ya redactado desde antes por el
destino. -Si no te causa demasiado dolor,
cuéntame qué pasó al final. -Después de muchos años ninguna
cosa hay que puede ya causar dolor. Aquello, simplemente, lo contemplo con
tristeza y vuelvo a dejarlo en su esquina olvidada del alma, la esquina en la
que siempre estuvo y de la que nunca salió. El desenlace no sé por qué te
interesa, porque también está escrito. Para los jueces no existe más ser
humano que la mujer. El hombre es un animal abominable. A mí me desterraron
fuera de mi casa con los cuatro hijos que quisieron venirse conmigo. Me detuve para hacerle una
aclaración importante. -....... Ten en cuenta que la
casa era solamente mía, ¿sabes?, heredada de mi madre, no era de los dos. -¿Y ella? -A ella la dejaron viviendo en
el “hogar familiar” (así decía la sentencia, para más escándalo) con sólo dos
hijos. Supongo que mi madre, la donante
de la casa, ya en la tumba, se indignó ese día. Habíamos llegado al final y nos
dimos la vuelta. Seguro que él tendría infinidad de preguntas que hacerme,
pero caminaba a mi lado sin decir nada. -Te lo agradezco -le dije,
refiriéndome a su silencio- No me gusta hablar de esto, pero tenía que
contártelo y te lo he contado. ¿Me comprendes? Es algo que no podía faltar en
mis memorias. Pero, una vez contado, prefiero dejar que ese triste recuerdo
vuelva al rincón oscuro del alma en el que siempre estuvo, y ahí duerma ya
para siempre. Todo
esto le dije y nos despedimos sin
mediar ni una sola palabra más. Avivé el paso, huyendo de mí mismo. Tenía
ganas de llorar
Himar y Charisasi Hay una sentencia en los labios de Jesús que cruza el mundo de
un lado al otro a cada paso, pero que el mundo pisotea y ahuyenta: El que ama su vida la perderá; pero el que
aborrece su vida en el mundo la guardará para la eternidad (Juan
12,25). ¿Alguien ha escuchado una denuncia más radical de la idolatría
del hombre hacia el mundo? Nos dice que esta clase de amor es de necios,
puesto que ya nos consta que se “pierde”.
La vida del mundo acaba en la sepultura y de la sepultura nadie regresa.
Sabio únicamente es el que comprende esta verdad tan simple y, precisamente
porque ama la vida y la quiere para siempre, no la malgasta en el
mundo, donde necesariamente se acaba. Esto de renunciar a lo de aquí y guardarlo para el más allá
¿parece utópico, incumplible? Los monasterios están repletos de vírgenes y
castos que desmienten esta pregunta. Los grandes amores no son cosa sólo de
las novelas románticas, también se viven en el mundo amores intocados,
deseados pero nunca consumados....... y a veces, amores consumados a los que
se pone fin para que no se corrompan más. Esto es lo que voy a traer a la
memoria de los descreídos, lo que un día hicieron Himar
y Charisasi para salvar su amor. Hace un buen puñado de años saltó a la actualidad la noticia. En
Canarias, una pareja de jóvenes, Himar y Charisasi, vivían repletos de ilusión su reciente
flechazo. La vida para ellos empezaba y terminaba en esa travesía tan
luminosa que acababan de emprender de la mano y en la que el sol nunca se
ponía....... hasta que un día inesperado comprobaron, con tristeza, que el
sol reiniciaba su camino hacia el horizonte y se oscurecía. Ella, alarmada,
preguntó a su madre si es que el amor no era para siempre y, claro está, su
madre optó por decirle la verdad. -El amor, como absolutamente todas las cosas de la vida en el
mundo, nace, transcurre y acaba muriendo. Y si alguien te cuenta otra cosa, o
es tan joven como tú o es que te miente. Creo que es mejor que conozcas la
verdad. -¿Y entonces vosotros.....? -preguntó ella, como no queriendo
comprender la trágica realidad de ese anuncio. -Tu padre y yo también nos conocimos muy jóvenes y nos quisimos
mucho. Pero lo que hay que hacer con el amor es respetarlo y añorarlo cuando
se va, no pretender mantenerlo atrapado para siempre, porque eso es
imposible. Estas palabras tan sinceras acabaron por disipar las dudas de la
pareja, que contemplaban desolados la huida lenta del sol camino del
horizonte, del cual ya no volvería nunca. ¿Qué hacer con su tesoro? El desenlace final de esta historia tan dramática es por el que
comenzaron la prensa y la radio de entonces: Himar
y Charisasi, una pareja de jóvenes enamorados,
incapaces de comprender la fugacidad de la vida, decidieron inmortalizarla en
ese momento para siempre. Se abrazaron y, abrazados, se dejaron caer al vacío
desde el puente en el que estaban. De su acto heroico no dejaron más huella que
el casco de la bebida que los ayudó a ejecutarlo y sus cuerpos abrazados para
siempre, como ellos querían. Los juicios de Dios nadie los conoce, pero desde luego Dios es
el bien, no el mal, así es que no puede ser que castigue la cosa más grande
que Él mismo ha creado: el amor. Himar y Charisasi seguirán viviendo hoy y para siempre su
felicidad en eso que obsesiona absolutamente a todos los hombres, aunque
pretendan ignorarlo: la eternidad. Titulé este libro Relato
Inacabado porque, cuando lo comencé, hace tantos años, pensaba que
seguiría escribiendo hasta mi último día y que la muerte me sorprendería con
la pluma en la mano; pero hoy, a los ochenta y cuatro, es tal el cansancio y
la decepción por todo lo que ocurre aquí abajo, que creo que mi mano ya no va
a ser capaz de seguir contando cosas que luego el viento se lleva, no se sabe
dónde...... como se lleva los amores consumados, tampoco se sabe dónde. La habitación en la que duermo está llena de fotografías: unas
en blanco y negro, otras en color; unas en las paredes, otras en los
muebles; unas de personas que ya no
están porque pasaron por mi vida y murieron; otras de personas que ya no
están porque pasaron por mi vida y se marcharon...... que es lo mismo que morir,
porque lo que ahora son nada tiene que ver con lo que antes de marcharse
eran. Éste es el problema de todos los padres ante los que fueron sus hijos:
¿Quién los reconoce? Una vez que pasaron por la siniestra mano del mundo,
¿qué queda de la antigua dicha? Frente a mí, sobre la mesilla, está la fotografía de la única
mujer que, después de todo lo contado, apareció en mi camino, la que yo soñé
que sería para siempre, la que pretendió apurar la vida junto a mí todos los
días, a pesar de tener veinte años menos que yo, la única mujer con la que
llegué a casarme de verdad, en un atardecer de verano, sin altar, sin cura,
sin invitados, porque “la unión la hace Dios
en el cielo de los que se aman”.
Ella se llama Carmen. |
|
|
|
“La vida empezaba y terminaba en esa
travesía tan luminosa que acabábamos de emprender los dos de la mano y en la
que el sol nunca se ponía......”. El nuestro también fue un amor así, por eso
lo cuento repitiendo las mismas palabras con las que he descrito la historia
de Himar y Charisasi,
porque todos los amores comienzan así, no importa a qué edad....... “Hasta que, pasados unos años, comenzamos a
comprobar con tristeza que el sol iniciaba otra vez su camino hacia el
horizonte, del cual ya nunca volvería”. También nuestro final fue así, y
por eso con las mismas palabras lo repito. El sol no volvió ya nunca para nosotros, pero los dos hemos
continuado vivos y en el mundo, no nos hemos arrojado al vacío desde ningún
puente porque ninguno de los dos tenemos ya los dieciséis añitos de Himar y Charisasi. Hemos
soportado la realidad, hemos visto declinar el sol hasta ocultarse en el
horizonte, que es como acaban todos los amores consumados: “con respeto y añoranza hacia el pasado”,
como le dijeron en su casa a Charisasi. Tengo una hermosísima sentencia que resume en pocas palabras lo
que estoy intentando contar: Solamente aquello a lo que se renuncia
permanece intacto y jamás se agota. Lo que se consigue no, porque lo que se
consigue se vive, y la vida es fugaz. La mirada de una mujer enamorada solamente perdura si se guarda
en el alma cómo es en ese instante y se pone fin a la historia. Pero cuando
esa mirada se pretende seguir viéndola a diario, en el fondo de esos ojos va
apareciendo el hastío y acaba por no verse nada. Esta verdad tan natural y
tan odiosa, aunque ya la conocía, es la que me empeñé en ignorar cuando me
casé con ella en “aquel atardecer de
verano, sin altar, sin cura, sin invitados, porque la unión la hace Dios
en el cielo de los que se aman”. Compramos dos
alianzas en las que decidimos no grabar ninguna fecha, como todos hacen,
decidimos grabar la palabra “siempre”
porque para siempre pensamos que serían, y aún las llevamos en las manos,
quizás porque sea ésa la única rebeldía que aún nos quedaba contra la
fugacidad de la vida. Ella, al igual que yo, también se afanaba en seguir
manteniendo al menos las cenizas......., pero era tan joven que quizás no
había contado con que aquí abajo, cuando llega el otoño, ni una sola hoja
queda con vida. Ni una sola. No hay excepciones. Y así ha sido. Cuando
ha comprobado que todas las hojas del otoño han muerto, que ya ninguna
ilusión le aguarda al final del camino, que de aquel hombre al que tanto amó
ya no queda sino una leve sombra a punto de extinguirse, cuando todo eso ha
llegado, entonces ha pensado que quizás se equivocó, que a ella, con veinte
años menos y una familia esperándola, aún le quedan otras primaveras y otros
otoños para vivirlos junto a los suyos. Cuando todo eso ha llegado, su
conciencia no le ha permitido decirme simplemente adiós después de una
historia en común tan larga, pero ha urdido que todo será más fácil si lo
nuestro lo dejamos en una especie de “relación
a distancia”. Las mujeres son maestras en ponerles lacitos de colores al
fracaso. No la culpo, desde luego, porque más tendría que culparme a mí
mismo. No quiero marcharme de la vida con esta verdad amarga que de nadie es
culpa. El mundo está hecho así, huidizo, inconsistente, despreciable. No puedo saber qué clase de muerte me reserva el destino ni puedo
saber cuál será mi última palabra con la pluma, si es que llego a cogerla
otra vez; pero releyendo hoy todas estas páginas anteriores, escritas a lo
largo de tantos y tantos años, he comprobado la terrible inconsistencia de cuánto
creemos saber. La vida no es nuestra, nunca es nuestra, es de quien la hace,
es de Él. Nunca sabremos cómo amanecerá mañana....... .......... Y así se
ha cumplido. Carmen, mi amada Carmen, cuando ha visto tan cercano el final
del hombre al que tanto había amado, veinte años mayor que ella, ha decidido
volver a ser quien siempre fue, dispuesta a renunciar a todo por hacerme un
poco más feliz la huida del mundo. No tengo a nadie, a nadie más, a
nadie.......... Y ella ha decidido volver.......... Así es que he extendido
la mano para coger el blanco inmaculado de una cuartilla donde confesarle,
con los que quizás sean mis últimos versos, lo que siento por ella, y se lo
he regalado dentro de un marco para que nunca lo olvide. Mi amada niña, la de los ojos claros, la que abandonó un día entre las mías sus manos sin preguntarme siquiera ¿hacia dónde vamos? ....................... No lo sabía, mi niña, ni quise tampoco pensarlo. Sólo sé que soy yo ahora el que vive esperando cada día que amanece el dulce consuelo de tus manos. él (según la carne) Si hablo de Él, escrito con mayúscula, no puedo referirme sino a
aquél en quien estás pensando, el Padre Eterno. Pero hay otro “él” más
pequeñito, escrito con minúscula, no “Él, según el alma”; sino “él, según la
carne”, con el que me refiero al padre que engendró este cuerpo en el que
habito, de quien guardo un amoroso recuerdo. Cuando era niño, cuando era
joven, más aún, cuando era ya hombre hecho y derecho, no me ocurría esto que
voy a contar, señal indudable de que no le quería tanto. Ahora sí, ahora
siempre que con ese “él” me refiero a mi padre del mundo, se me empañan los
ojos. Los primeros veinte años de mi vida los pasé junto a él. No era
ningún padre modélico, desde luego, no prestaba apenas atención a sus cuatro
hijos, pero no era así porque así quisiera ser, era así porque "no disponía de tiempo", tal
y como suena. Su intensísima vida estaba toda entera dentro de sí mismo, tal
y como después su hijo (yo) tampoco ha tenido tiempo para nada, más allá de
sortear las amarguras del mundo cada día. Él así vivió y así me transfirió su
legado, su forma de ser. Han transcurrido cuarenta y seis años más y no puedo
creer que todo eso sea solamente pasado, me niego a creerlo. Hay cosas que no
pueden admitirse, me niego en redondo a admitirlas. Resulta que yo ahora, con
mis casi setenta años, sigo siendo el “niño” de aquel hombre. Miro su
fotografía y no alcanzo a comprender que ahora soy mayor que él, pero sigo
siendo y sintiéndome el “niño” de él. Me llamaba Nene. De
vez en cuando me llamaba Nene, me pedía que le llevase algo y me llamaba
Nene. No puedo olvidarme de aquel pasillo de Jorge Juan 34, oscuro, estrecho,
rancio, caminándolo en busca de las cosas que él me pedía. Pienso que me
pedía cosas sólo como excusa para llamarme nene. "Nene, tráeme un café". "Nene, tráeme el diccionario". Sentado en aquel viejo
diván del cuarto de estar, con los cafés sobre la mesa y los papeles delante,
eternamente delante, es cómo le recuerdo, porque no conocía el descanso,
estaba en un trabajo perpetuo, como ahora también hago yo. He heredado su
actividad incesante: la mía lenta y meticulosa, la de él atropellada y
enloquecida, pero las dos igual de incesantes. Tengo un montón de años y siguen faltándome horas en el día. En
aquellos años cuarenta y cincuenta, las horas del día le faltaban a él. Ahora
me faltan a mí. Únicamente hago altos para hablar con el pasado. Le pregunto
por qué tengo seis hijos y ninguno me quiere a mí como yo le amé a él. Luego
me doy cuenta de que yo entonces le quería, por supuesto, pero ni me enteraba
ni le quería tanto como ahora; me doy cuenta de que el amor a los padres
solamente se hace consciente y crece cuando ellos mueren. Es entonces cuando
se valora lo que los padres fueron, al comprobar el infinito desdén y el infinito
egoísmo de nuestros propios hijos. A lo mejor sea que yo haya nacido para ser
hijo, no para ser padre. No lo sé. Sea como sea, la cosa es que me siento su
nene y pienso seguir siéndolo eternamente. Murió una tarde de agosto, en Madrid, en la casa familiar de
siempre. Me avisaron y llegué a tiempo desde Ávila. Le encontré en ese estado
inconsciente en el que están todos los que mueren consumidos, agotados. Los
demás rezaban. Yo no, yo tenía mis cinco sentidos clavados en él, en sus ojos
cerrados, en su inmovilidad absoluta. Lo único que ya le quedaba era la
respiración, sonora, enormemente profunda, pero cada vez más espaciada, más
discontinua, precedida y seguida de unos silencios interminables, en los que
podían contarse cada vez más y más segundos de duración…... Hasta que en el último intento de aspirar aire le fallaron las
fuerzas, dejó escapar un gemido muy débil, dos gruesas lágrimas y se marchó.
Ése fue el momento preciso en el que abandonó su cuerpo. El alma se escapa
así, con un leve gemido y dos lagrimones del cuerpo que se queda sin ella. Y
se volvió marmóreo, transido, lleno de una infinita paz. Quien había pasado
la vida sufriendo se quedó al fin así, lleno de una celestial paz. Eso fue un atardecer, y al siguiente atardecer le enterramos. En
el último instante, cuando le descendían a la fosa con las correas entre
cuatro sepultureros, se dejó oír un fuerte golpe del cuerpo contra la madera
del féretro. En aquel bamboleo apresurado de los cuatro hombres por acabar su
trabajo, sin duda habían desplazado el cuerpo de mi padre hasta golpear con
uno de los costados de la caja. No podía ser que le enterrasen así,
descolocado, maltratado. Detuve a aquellos hombres y les ordené que le
subieran de nuevo. Habían oído el golpe igual que yo, pero no entendían qué
era lo que pretendía hacer. Reposaron el féretro en el borde de la fosa y les
pedí que abriesen la caja. No olvido el gesto de espanto de aquellos cuatro hombres; pero
lo hicieron, casi a tientas, mirando a otra parte. Y a pesar del golpe
escuchado por todos, resultó que el cuerpo de mi padre permanecía intacto,
descansando en el centro del féretro, tal y como le habíamos dejado, con las
manos cruzadas sobre el pecho y aquella tez marmórea que jamás olvidaré. Tan
evidente era lo uno como lo otro, tan evidente había sido el ruido del golpe
como evidente era que no se había producido golpe ninguno. ¿Qué era lo que
habíamos escuchado todos? ¿Qué era? ¿De dónde había surgido aquel ruido tan
fuerte?...... Supongo que todos los asistentes estarían tan intrigados y
confusos como los sepultureros. Yo no, yo sabía que lo que mi padre quería
era despedirse de su amado nene, que estaba allí, a su lado, de pie. Fue lo
último que me pidió. Al resplandor de aquella luz dorada del atardecer,
zarandeada por el vaivén de las sombras de los álamos, ante el desasosiego de
los cuatro sepultureros, que no sabían hacia dónde mirar, y ante el estupor
de todos los demás, que miraban sorprendidos, me arrodillé, le di mi último
beso en la frente y volvieron a cerrar
la caja y a bajarle a la fosa para siempre. Ahora le tengo delante, en el portarretratos, con su frente
surcada, atormentada, profundamente atormentada hasta el mismo final de sus
días. El entrecejo fruncido y las cejas arqueadas, como suelen tenerlas los
hombres geniales. Los ojos pequeñísimos, vivos, hirientes, negros,
escrutadores, donde apenas caben dos insignificantes puntos de la luz
reflejada del flash del fotógrafo, esa mirada que taladraba el alma. La nariz
aguileña, de aletas sueltas, móviles, ardientes, apasionadas. La distancia a
la boca grande, despejada, imprudente, espontánea. Los labios finos y
apretados, idénticos a los que yo he heredado, delatores del hermetismo y el
esfuerzo. Las mejillas llenas, bienhechoras, sociables, tan distantes de las
mías, hundidas, espartanas. Tengo su imagen delante de mí, en el portarretratos, y no he
podido reprimir decirle lo que siento: No
puedo admitir que hayan pasado más de cuarenta años, no puedo admitir que
hayan pasado y que yo sea ahora mayor de lo que eras tú en esta fotografía.
No puedo admitirlo porque sigo siendo tu niño y tú sigues siendo quien
siempre has sido, mi padre. Y así es y así seguirá siendo para siempre.
Seguiré aguardando ese día final en el que vuelva a escuchar tu voz
llamándome. Yo me niego a ser yo delante de ti, ni aunque llegue a cumplir
veinte o treinta años más que tú. |
|
|
|
Han transcurrido solamente unas horas, las de una noche, y al
despertar, mirando el portarretratos, he recordado ese dulce encuentro que
ayer tuve con Él. Fue todo tan cercano, tan real, que acabé recordándole que
tiene un nieto que lleva el mismo nombre que yo, al que sin duda él podrá ver
desde allí arriba, porque nosotros le hemos perdido el rumbo aquí abajo. Era
el más frágil e inocente de mis hijos y murió siendo un adolescente, casi un
niño; y digo que murió, aunque sigue vivo, porque lo que ha quedado de quién
fue resulta irreconocible. Sabemos que sigue en el mundo, pero no sabemos
dónde. Y cuando aparece, de tarde en tarde, nada tiene que ver con aquél que
antes era. Hablando con el portarretratos anoche, sin palabras, con la
mente, como suelo hacer, todo esto le dije a mi padre..... y él siguió
mirándome con esos ojos suyos "pequeñísimos,
vivos, hirientes, negros, escrutadores, donde apenas caben dos
insignificantes puntos de la luz reflejada del flash del fotógrafo”,
siguió mirándome como si nada hubiera oído, ajeno a mi súplica; y lo
entiendo, porque, al fin y al cabo, es sólo una fotografía en un
portarretratos…... ....... Eso es lo que parece, una fotografía en un
portarretratos.... Eso es lo que parece..... Pero apenas he recordado todo
esto hoy, esta mañana al despertar, me ha llegado desde arriba una ola de paz
y de certeza que ha recorrido hasta el último de los rincones de mi cuerpo.
Siempre son así los mensajes que recibo: mudos, sin una sola palabra,
envueltos en un silencio que nada necesita, ni explicaciones ni promesas,
cargados de lo único que el alma espera y recibe sin haber oído nada: la
seguridad inviolable de lo que oye. Y así se cumplen siempre. Hoy sé que mi
hijo recibirá lo que he pedido. Él (según
el alma) Todos los que tenemos
la suerte de comenzar a escuchar los pasos silenciosos de la muerte, los que
tenemos la suerte de que no nos alcance de improviso, disponemos de ese
tiempo final para prepararnos antes de salir a escena, como hacen los actores
entre bambalinas antes de que suba el telón y se sientan en cueros frente al
auditorio. La gran diferencia de este telón con ese otro tan definitivo, que
da paso a la luz y ya nunca más será bajado, consiste en eso, en que dará
paso a la eternidad, a la luz inacabable del más allá, donde nos veremos al
fin desnudos frente a nosotros mismos, de verdad y para siempre. Llegar a viejo y
quedarse solo (no hay un solo viejo que no se quede solo, aunque le atiendan)
puede parecer triste, y lo es, pero infinitamente más dulce es la esperanza
de aliviarnos, al fin, de todo el peso que la vida ha ido echándonos encima.
Yo espero la muerte como lo que es, como una auténtica y feliz liberación.
Cuando comienzas a escuchar los pasos silencioso del final te das cuenta de
que nada te queda ya por hacer, más allá de qué hacer con las cosas del
mundo, que teníamos en el mundo y que se quedan en el mundo para ellos,
aunque jamás lo agradecerán. También yo tengo
hecho mi testamento, en el cual para nada he intentado hacer justicia,
porque, de hacerla, más de uno se habrían quedado sin nada. Más que dejarles
unos bienes lo que he intentado ha
sido hacerlo bien, que quiere decir
hacerlo de forma que ninguno de esos bienes se pierda. Suena casi lo mismo,
pero no significa igual, y creo que serán capaces de entenderlo. Y si no lo
entienden, me trae sin cuidado. No existe testamento que sea realmente justo,
y menos que ninguno ese que suelen redactar los padres cobardes, los que se
limitan a dejar "todo para todos a
partes iguales". A mí me recuerdan a Poncio Pilatos, lavándose las
manos para escabullirse del problema. Tengo un Cristo
heredado, de cruz de madera y cuerpo dolorido, ante el que mi padre rezaba
cada mañana frenéticamente, nerviosamente, antes de salir a la calle para
irse a trabajar. Junto con el Cristo, esa veneración de mi padre hacia Él
también la he heredado, aunque para nada por la causa que mi padre lo hacía.
Yo no le pido a Dios que me libere del fantasma de una agorafobia que me
impida salir a la calle, como le pasaba a él; yo le pido que me libere de
mí mismo, del que veo en el espejo cuando me miro, de éste de carne y hueso
tan odioso y tan diferente del que late más adentro y que nadie conoce. He hablado tantísimo,
a lo largo de los años, con este Cristo, de
cruz de madera y cuerpo dolorido, que quizás sea la herencia que más me
duela dejar en el mundo...... y quizás, también, sea la que menos le interese a ninguno de mis hijos
cuando llegue ese momento. Mirándole, mirándole desde abajo tantas horas y
tantos días, he aprendido a hacer lo mismo que Él hace conmigo: hablarle sin
decir nada, hablarle sólo con la mirada, como Él me habla mirándome desde
arriba, con la cabeza pendiendo del madero y sin decir nada. Es un dialogo sin
palabras porque Él ya sabe todo lo mío sin necesidad de que yo llegue
siquiera a abrir los labios...... y porque yo nada sé de todo lo suyo ni lo
entendería aunque me lo explicase. Ni siquiera sé cómo va a hacer las cosas
que le pido, solamente sé que las hace y que me mira desde arriba, con la
cabeza abatida y pendiendo del madero, esa imagen tan viva que es el gran
mensaje que todo lo resume y que siempre entiendo a la perfección: el mensaje
del sufrimiento. En mi libro Teosofía
de De aquellas primeras,
las cosas que esperaba del mundo, Él me ha liberado enteramente. Hace un
montón de años que ya no espero nada y soy feliz. Comprobar una y otra vez lo
fácil que es el triunfo de los mediocres en esta sociedad tan hueca, antes me
llenaba de perplejidad y de tristeza. Hasta
que un día de un mes de junio de no sé qué año, cansado, desilusionado,
sentado ante los pies de Él nada me dijo, por
supuesto. Él nunca habla. Siempre me contesta con signos inesperados,
imprevisibles, siempre diferentes, nunca hay dos iguales, como si quisiera
demostrarme que son reales, que me los envía Él, que no me los figuro yo. Lo
que sentí esta vez fue un cataclismo interior, una sacudida violenta,
durísima, aunque sin dolor ninguno, en el centro de mi ser, como un golpe
repleto de autoridad que me decía, sin decirlo, sin palabras: “Así será. Yo diré cuándo”. Desde ese
día de hace ya tantos años, sé que yo nada he de hacer para que sea
reconocida mi obra, nada, nada que no sea seguir escribiendo en medio de mi
eterna soledad, porque “el día y la
hora nadie la sabe, salvo Él”. Pero no siempre ha
sido así, silencio y sufrimiento. Hubo un tiempo breve (y demasiado lejano)
en el que todas las noches, cuando me arrodillaba para despedirme de este
Cristo crucificado de la pared, a la débil luz de la mesilla de noche y ante
mis ojos cerrados, a través de los párpados veía una sombra pasar de derecha
a izquierda por un instante. Así fue como se iniciaron aquellos encuentros
nocturnos, en la soledad más absoluta, con todos dormidos y la casa en un
silencio inmaculado, el mundo entero en un silencio inmaculado. Pasaba esa sombra
ante mis ojos siempre igual, siempre de derecha a izquierda, una noche tras
otra, y yo me empeñaba en buscar una solución racional al suceso. Probé a
dejar la luz apagada y seguía viendo el paso de la sombra. Probé a taparme
los ojos con las manos...... Hiciese lo que hiciese, veía la sombra pasar de
derecha a izquierda, cada noche más insistente y más nítida. Sé que, según la
ciencia, los ojos no ven sólo lo que realmente ven fuera, sé que son capaces
de ver imágenes producidas no por ellos, sino por la mente, imágenes de cosas
que no tienen delante con todo realismo, sé que la predisposición de la mente
es muy poderosa y no solamente recibe, también crea; así es que opté por
rechazar lo que veía y esforzarme en olvidar el caso. Fuera cuál fuera el origen, lo mejor era no pensarlo y
desaparecería con el tiempo..... Eso pensaba yo...... ...... Eso pensaba,
pero no desapareció. Hay otra realidad que nada tiene que ver ni con los ojos
ni con la mente ni con la ciencia, que nada tiene que ver con la vida mortal,
que sólo tiene que ver con el alma. No sólo no desapareció la sombra que
todas las noches me visitaba, es que además comencé a sentir en la conciencia
un reproche íntimo por mi falta de fe. Enseguida recordé cuánto atormentó a
Teresa esta misma desconfianza en sus visiones y como lo consultaba
inútilmente con los confesores una y otra vez. Teresa se equivocaba y yo no
pensaba hacer lo mismo. Las cosas de Dios no se consultan con los hombres. El resultado de este
cambio mío de actitud y mi aceptación de lo que Dios me enviaba fue
inmediato. Apenas deseché las dudas y me abandoné totalmente a la
experiencia, la sombra que hasta el mismo día anterior pasaba ante mis
párpados cerrados cesó...... cesó, pero no por desaparición. A partir de ese
día, comencé a verla delante de mí fija, como aceptando la comunicación. Sólo
con arrodillarme y levantar la mirada hacia ella todo yo me estremecía, preso
de una felicidad que manaba desde el centro mismo de mi
ser. Eran tránsitos breves, muy breves, pero fastuosos. Y tal como llegaban,
tan súbitos, tal se iban otra vez, dejándome anonadado. Una de aquellas
maravillosas noches, la que resultó ser la última, también bajó la “sombra”, pero no a mostrarse desde
fuera, como siempre, aquel último día sentí que me atrajo fuera de mí a no sé
qué lugar en el que perdí la conciencia de mi cuerpo, que se quedó abajo, ni
siquiera sé en qué postura, ausente, inexistente. Dónde estuve ni cuánto
tiempo estuve no lo sé, porque la liberación del alma no tiene descripción posible
para ningún mortal, ni siquiera para Juan de Pero esa felicidad
nunca más he vuelto a vivirla, fue la última. Llevo cincuenta años
preguntándome qué es lo que hice tan mal para que nunca más volviera,
¡ingenuo de mí!, como si los prodigios de Dios dependieran de nuestra
conducta. Él sigue estando muy cerca, sigue escuchándome en todo, sigue
dirigiendo mi vida, sigue regalando mi existencia con milagros aislados, pero
aquella maravilla nunca más se ha repetido...... Y también sigue pareciéndome
a veces que Él me abandona, en ocasiones por causa de mis infidelidades y en
otras ocasiones por causas que ignoro, pero siento que me abandona. Cuando
esto ocurre, me veo solo y hundido, elevo con tristeza la mirada y le hago la
misma pregunta que Él hizo al Padre desde el madero de la cruz: “¿Por qué me has abandonado?” En la misa de Navidad del veinticinco de diciembre del noventa y
nueve, en el convento de los franciscanos de Ávila, en el momento de la
consagración del pan volvió aquella misma sombra que, tantos años atrás, se
cruzaba ante mí de derecha a izquierda, teniendo los ojos cerrados. Habían
transcurrido tantos años por medio que no pude evitar un sobresalto, como
tampoco pude evitar volver a las antiguas dudas sobre la verdad de mis
visones. Permanecí confuso, esperando a la consagración siguiente, la del
vino, en la seguridad de que volvería a repetirse la misma visión y volvería
yo a sumirme en las mismas dudas. Esto último del párrafo anterior era como tentar a Dios, pero
Dios no se había ofendido por estas dudas mías. Lo sé porque, tal y como
esperaba, al consagrar el vino se reprodujo el milagro, pero no el mismo
milagro, no vi esa sombra de derecha a izquierda ante mis ojos cerrados, la
de siempre, la que esperaba, la de las dudas, la que acababa de ver en la
consagración del pan....... Vi otro prodigio diferente, como si la
indulgencia de Dios quisiera demostrarme que sus acercamientos eran
verdaderos y que comprendía y toleraba mis faltas de fe. Al consagrar el
vino, lo que vi esa noche del veinticinco de diciembre fue un punto de luz hiriente, vivísimo,
como una saeta que recibí por un instante a través de los párpados cerrados. Me estremecí por la paciencia que Él tenía con mis vacilaciones
y comprendí que tal retorno al pasado, después de tantos años, tendría
forzosamente una explicación diferente, un nuevo significado. Fueron sólo dos
o tres días de vacilación, de enigmática vacilación. ¿Qué había querido
decirme Él de pronto y al cabo de tanto tiempo? ........ ......... La oculta respuesta la leí en los medios de
comunicación: El Gran Maestre de los Illuminate de
Barcelona, secta luciferina y masónica, acababa de proclamar, como “Nuevo Orden Mundial”, el comienzo de la “Era Zión”, consistente en “Libertad, Igualdad y Amor libre”
propuesta que, por supuesto, comenzó inmediatamente a extenderse por el
mundo, igual a como se extiende toda “doctrina” que predica el Paraíso en El fondo de la noticia era terrible, satánico...... si no fuera
porque iba acompañado del siguiente relato del propio autor, en el cual, sin
quererlo, él mismo daba testimonio de la banalidad de su peripecia
intelectual, propia de un oculista (esa era su profesión, al parecer) metido
a “iluminado” amateur. El mencionado relato del autor, en síntesis, decía
así: "Se le había aparecido Baphomet (Satán), le había ordenado coger papel y pluma y
le había dictado el Líber Zión (libro de la
humanidad futura), hecho lo cual desapareció Baphomet".
El mismo modus operandi de Mahoma, el mismo planteamiento y la misma técnica,
un mismo personaje mítico (ángel o demonio) que se aparece de repente, en
forma personal, manda coger pluma y papel, dicta una nueva religión con la
misma naturalidad con la que el otoño alumbra las setas, y desaparece de
forma igual de repentina. Esta desgraciada noticia sobre la iniciación de un “Reinado del
Mal”, dentro de una sociedad degenerada y a la deriva, que se asoma ahora más
que nunca al borde del abismo, es lo que yo interpreté, en aquella Navidad
del año noventa y nueve, como causa del último mensaje recibido de Dios. Es
también lo que me impulsó a escribir mi libro Teosofía de Las caras del Mal son muchas. Nada tiene que ver el rostro de
este incauto Gran Maestre de los Illuminati, que
habla con cierto aire intelectual y sosegado de su blasfema “Nueva Era Zión”, nada tiene que ver éste con el rostro violento y
las manos ensangrentadas de quien acaba de poner fin a la vida de otro. Nada
tienen que ver, pero los dos son rostros del mismo personaje, Satanás. Ante
esos rostros, el ser humano se desorienta y le gustaría asumir la santa ira
del Dios justiciero del Antiguo Testamento. Tanto repugna cualquiera de los
rostros del Mal que no parece que haya otra verdad, frente a él, que no sea
la del “fuego eterno”. Ya sé que ese temido infierno bíblico fue trasladado desde el
Viejo al Nuevo Testamento como “realidad citada por el propio Jesús”. Quiénes
esta barbaridad escribieron en el Nuevo texto sagrado (los Evangelistas)
sabrán por qué lo escribieron (supongo que por ajustarse a la tradición, no
porque Jesús lo dijera). No es posible que de la boca del Hijo de Dios
saliera un error tan rotundo, necesariamente tenía que saber Jesús que el mal
sólo existe en el mundo, porque el mal es inherente a la materia, y sólo de
materia está hecho el mundo. Este mismo Hijo de Dios capaz de conocer el
pasado personal de Puestos a aceptar la existencia de un infierno eterno, como dice
el texto bíblico, en esto estaría de acuerdo cualquiera a primera vista: la
necesidad de un lugar en el que se achicharre el Mal por los siglos de los
siglos....... Pero, ¿Dónde situar ese temible Infierno? ¿En la eternidad,
dicen? Imposible. La eternidad no es un “sitio donde podamos colocar algo”.
Los “sitios” solamente están en el mundo, que está hecho de “espacio-tiempo”.
¿Dónde situar el temible infierno? Si se tratase de un infierno
transitorio en el que purgar las culpas por un tiempo determinado (el llamado
por la doctrina “Purgatorio”), situémoslo ahí, situémoslo dónde
queramos....... pero no en la eternidad, desde luego, porque Eternidad y
Dios es lo mismo, es lo Infinito, lo que nunca fue creado por nadie, lo
único que tiene vida en sí mismo y fuera del cual nada existe, salvo las
criaturas por Él creadas. Según esto último, ¿Es entonces Dios el único que ha podido donar vida al Maligno, igual a como se la ha donado al hombre? Pensar que el Dios bueno es el creador también del Mal constituye una blasfema incoherencia. ¿Dónde situamos entonces el Infierno, si es eterno? ¿Dónde?....... Por lo que se ve, en ninguna parte. El círculo se ha cerrado sin respuesta: El repugnante rostro del Mal parece reclamar un fuego eterno........ Pero resulta que eterno sólo hay Dios y su obra, el espíritu del hombre. El círculo se ha cerrado sin respuesta posible........O mejor dicho, el círculo se ha cerrado con la única respuesta válida: El Mal es inherente al mundo de la materia, pero el mundo
material no es una realidad (física cuántica), es un desdichado sueño del
espíritu del hombre. El alma humana sueña ser libre y ejercer el mal. La
eternidad es Dios mismo, y en Dios no hay infiernos. Estimado lector: No puedes decírmelo, pero sé que lo estás
pensando. ¿Por qué el Creador se "entretuvo" en alumbrar un mundo
que no es tal, que no pasa de ser una especie de pesadilla? ¿Por qué nos
colocó en el centro de ese cortejo tan siniestro, dominado por el mal? Si la
materia no es materia y el mal no es mal, ¿qué significado y qué fin tiene
una ensoñación tan gratuita y tan incomprensible? ¿A qué jugaba Dios
cuando hizo la Creación? La contestación a este aparente misterio seguro que ya la
conoces, pero también seguro que ya se te ha olvidado. Se trata de lo que le
ocurrió a San Agustín (según una leyenda medieval) mientras intentaba
comprender el misterio del Dios que es
Uno y, a la vez, es Trino. Paseando playa arriba y playa abajo, ni era
capaz San Agustín de comprender tal misterio ni era capaz de olvidarlo......,
hasta que le distrajo la tozudez de un niño emperrado en meter todo el agua del mar, con su cubito, en un hoyito en la
arena. San Agustín aterrizó de pronto en la sensatez. ¿Quién soy yo, triste mortal, para pretender conocer los misterios de
mi Dios Creador? Más difícil que el mar quepa en un hoyo es que Él quepa en
mi mente. Pero por si al bienintencionado San Agustín, y a tantos otros
sabios no tan bienintencionados, les da por volver al limbo con frecuencia,
es preciso recordar que, ya antes de todo esto, apareció un galileo que se
atrevió a decir lo que ningún hombre jamás ha dicho en la historia del mundo:
que Él era el “Hijo de Dios hecho
hombre”. También dijo que había venido a “completar” Así fue. Pero...... ¿Y la justicia? Con este Dios perdonador
¿Dónde ha quedado la justicia? El rostro cínico de la “Nueva era Zión” y el rostro violento de quien asesina, todos los
rostros del Mal, aparte de haber sido redimidos por Jesucristo, ¿Dónde han
quedado? La cruz de Cristo ha pagado el precio de la deuda, pero..... ¿Y los
deudores? ¿Nada se sabe de ellos? ¿Es que también en Si lees mi Teosofía de ü Cuando dejes el mundo Él te iluminará para que descubras toda la
fealdad que hay en tu alma. Has caminado por la vida sin tener conciencia
exacta de la hondura del Mal que ibas sembrando. Sólo cuando dejes el mundo Dios te colocará ante el espejo y te
iluminará para que contemples tu Mal desnudo en todo su negro esplendor.
Sólo entonces conocerás realmente lo que es el Mal y sufrirás en la medida exacta de tus culpas por lo hecho, sin necesidad
de que Él te juzgue. Dios ama, no juzga. Te juzgarás tú mismo ante el peso
insoportable de tus deudas ü Sufrirás por tus
culpas, como queda dicho, pasarás por
un llamado “infierno” de arrepentimiento. Pero Él se ofreció en la cruz
por todos, también por el traidor que le vendió por treinta monedas, también
por los que le flagelaron, le coronaron de espinas y le clavaron al madero de
pies y manos. Y yo
entonces te pregunto: ¿Va a ser tu
culpa mayor que la de ellos? “Sufrirás en la medida
exacta de tus culpas” acabo de escribir, es decir, sufrirás, desde luego, pero por un tiempo proporcional a tus
culpas, nunca por los siglos de los siglos, como te han contado, porque el
hombre es un ser limitado, no absoluto, luego tampoco su pecado ni su
infierno pueden ser absolutos, es decir, no pueden ser eternos. Pero tampoco
es necesario meterse en profundos razonamientos para comprender todo esto,
basta con un planteamiento muy sencillo que lo desbarata: Un infierno en el que se amontona el Mal y
jamás se extingue, un infierno tan eterno como lo es el propio Dios, además
de ser cosa imposible, constituiría, de hecho, el triunfo final del Mal
frente a Dios y frente al Bien. Y eso
tampoco es posible. Ante esto, la pregunta surge por sí misma, es inmediata: ¿Por qué pusieron entonces los propios Evangelistas tal error en los labios mismos del propio
Jesús? Esta es la pregunta que duele y desorienta, la pregunta que no
admite más respuesta que precisamente aquella que la Iglesia romana jamás
aceptará, jamás, porque ello supondría reconocer su desdichado y equívoco
seguimiento de la herencia judía, supondría poner en entredicho la validez de
los textos del Antiguo Testamento, supondría aceptar la falta de rigor y
credibilidad en el testimonio de los propios evangelistas. Jamás lo aceptará. Todo lo contrario: En la Iglesia se
siguen predicando los mismos disparates absurdos y contradictorios del viejo
texto judío porque así era la tradición secular, porque judíos eran los
propios evangelistas, porque judío era ese libro sagrado, porque no se le
podía decir otra cosa a un pueblo sordo y ciego que soñaba con imponer al
mundo su vieja Ley del Talión, esa misma ley que también los evangelistas
pusieron en los labios del propio Jesús: "No
he venido a cambiar la Ley, sino a completarla", pero, de hecho, el
mismo Jesús fue quien la abolió desde la primera letra hasta la última.......
En fin, porque tanto error bíblico es inevitable cuando se interpreta justamente al revés el origen mismo de la
venida del Redentor al mundo: El Padre no le envió para dar
cumplimiento a las ensoñaciones bíblicas del pueblo judío. Todo lo contrario.
Le envió al mundo sobre el centro mismo del Mal: el pueblo idólatra, el
pueblo que acabó crucificándole. * * * Creo que es hora de apagar la luz y dejar este relato
descansar sobre la mesa para siempre. No creo que vuelva a coger la pluma
para añadir nada sobre él, salvo una única cosa que he dejado de forma
deliberada para este final, ésta: Soy consciente de que una vida como la mía,
la de este relato, en la que ha intervenido tanto la mano del destino no es
fácil de creer. He sido sincero, sincerísimo; pero me doy cuenta de las dudas
del lector en cuanto se le habla de comunicaciones con el “otro mundo”, el
mundo del espíritu y de lo extra sensorial. Y como soy consciente de esto, dejo
en prenda de la verdad de mis palabras una prueba: ü Soy licenciado en filosofía. Ni he
estudiado ni tengo formación académica ninguna en astrofísica. Estudié Marina
Mercante, lo cual nada tiene que ver con la astrofísica. ü En 1998 tuve un nuevo “viaje a lo desconocido” inesperado y
deslumbrador. Estaba intentando comprobar la veracidad del Génesis bíblico a
la luz de lo que la ciencia sabe sobre la formación y el funcionamiento del
Cosmos hoy........ y de forma inesperada, apareció ante mis ojos un universo
que en nada se parecía al que la ciencia describe, vi el cosmos como una
llamarada que se desarrollaba desde un punto determinado en forma de espiral
plana, a velocidades de vértigo. ü Esto fue el origen, y a partir de
ahí, según iba escribiendo iban acudiendo las imágenes y las ideas sobre la
formación de los astros, las causas de sus movimientos, el verdadero origen
de la gravedad........ Fue una actividad frenética, impulsada desde fuera,
como si enviaran un viento huracanado sobre mí, tanto que concluí la obra en
muy pocos meses. ü Esto fue, como he dicho, en 1998.
Titulé la obra “Nueva visión del Universo” y la registré en ü Ninguna editorial quiso publicarme
este trabajo, bajo la excusa de tratarse de la obra de un autor que no era
astrofísico y que, obviamente, no sustentaba sus teorías en fórmulas
matemáticas. Tampoco fue admitido por la revista científica Infinite Energy ü Sin embargo, dos años más tarde, la
ciencia, mediante los grupos de trabajo de astrofísica Boomerang y Máxima
“descubrió” lo que ya había descubierto un español dos años antes: que el
Cosmos no es esférico, sino plano. ü Mi descubrimiento sigue durmiendo
el sueño de los justos porque ningún astrofísico se ha dignado comprobarlo y
desarrollarlo científicamente..... y, desde luego, porque es Dios quien marca
los tiempos. Será cuando Él quiera. Acabo de escribir que “dejo
en prenda de mi palabra esta prueba”. Cuando Dios lo disponga, esta
“Nueva visión del Universo” será reconocida como el “hecho inexplicable” de
un autor que, sin tener formación científica ninguna, ha sido capaz de
explicar el origen, desarrollo y funcionamiento del Universo de forma radicalmente
diferente a la mantenida por la astrofísica hasta hoy, pero con el mismo
resultado final. Dicho de otra manera, ha desembocado en el mismo
universo que conocemos y regido por las mismas leyes que conocemos, pero
dando a ese proceso una explicación causal que nada tiene que ver con
la que la ciencia defiende (por ejemplo: El fenómeno gravitatorio, según la
ciencia, está causado por una supuesta “atracción
de las masas” nunca probada. Según mi descubrimiento, está causado por la
combinación del movimiento de rotación con el movimiento de desplazamiento
por el espacio debido a la expansión universal). Cuando esto ocurra, amigo lector, recuerda que este tema
concreto del Cosmos es un tema menor que a mí me trae sin cuidado; recuerda
que esta “experiencia” que sobre él tuve me fue revelada únicamente para
que sirva de prueba de todo lo demás que he dejado escrito sobre los
temas trascendentales que inquietan al hombre. Lo importante no es que el
mundo tenga la forma y el funcionamiento que he dejado escrito en Nueva
visión del Universo, lo importante es cuánto he relatado en los demás libros
sobre los temas trascendentales que inquietan a --------------------------------------- Esta publicación está destinada únicamente a
interesados particulares. Prohibida la reproducción total ni parcial por
ningún medio. Todos los derechos reservados. © Gregorio Corrales. Gregorio
Corrales |